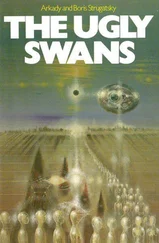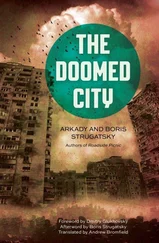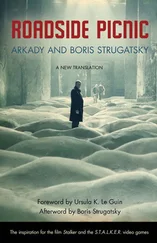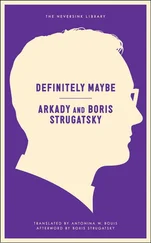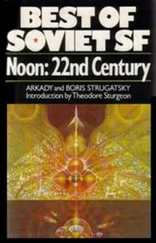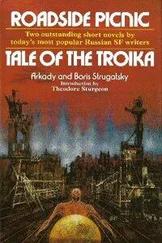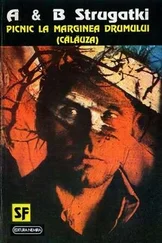Se detuvo en el cruce y miró de reojo al callejón. La estatua se encontraba allí, amenazando con su dedo índice de medio metro, sonriendo con su desagradable boca de sapo. «¡Os daré una lección, perros sarnosos!»
—¿Era esta? —preguntó Izya, como de pasada.
Andrei asintió y siguió adelante.
Caminaron largo rato, cada vez más atontados debido al calor y a la luz cegadora, pisando sobre sus cortas sombras deformes: el sudor se les secaba en la frente y las sienes, formando una corteza salada, y hasta Izya había dejado de hablar sobre la inconsistencia de algunas hermosas hipótesis suyas, y el incansable Pak arrastraba un pie pues había perdido la suela del zapato. El Mudo abría su negra boca de vez en cuando, sacaba el horrible muñón de lengua y respiraba jadeante, como un perro. Y no ocurrió nada más, salvo que Andrei, incapaz de controlarse, se estremeció en una ocasión cuando, al alzar los ojos por casualidad, vio en la ventana abierta de una cuarta planta un enorme rostro verdoso que lo miraba atentamente con ojos saltones. El espectáculo era de veras impresionante: una cuarta planta y una jeta llena de manchas verdes que ocupaba toda una ventana.
Al rato, salieron a una plaza.
Nunca habían visto una plaza igual. Parecía un extraño bosque talado. Estaba llena de pedestales: redondos, cúbicos hexagonales, en forma de estrella, con el contorno de erizos abstractos, de torretas artilleras, de bestias míticas, de piedra caliza, de hierro, de granito, de mármol, de acero inoxidable, incluso, al parecer, de oro… Y todos aquellos pedestales estaban vacíos, solo a unos cincuenta metros más adelante la cabeza de un león alado servía de apoyo a una pierna quebrada por encima de la rodilla, de la altura de una persona, descalza y con una pantorrilla muy musculosa.
La plaza era gigantesca, no se divisaba el extremo opuesto a causa de la calina, y a la derecha, junto a la Pared Amarilla, las corrientes de aire caliente dejaban ver la silueta temblorosa de una extensa construcción de poca altura, cuya fachada estaba formada por columnas muy próximas unas a otras.
—¡Qué espectáculo! —se le escapó a Andrei.
—En bronce, en mármol, con pipa o sin pipa —dijo Izya, sin aclarar nada, y preguntó—: ¿Y adónde se han largado todos?
Nadie le respondió. Miraban hacia todas partes y no lograban entender nada, ni siquiera el Mudo.
—Al parecer, debemos ir en esa dirección —dijo Pak al rato.
—¿Este es el Panteón que buscabais? —preguntó Andrei por decir algo.
—¡No lo entiendo! —exclamó Izya con indignación—. ¿Todos ellos se pasean por la ciudad? ¿Por qué casi no los hemos visto antes? ¡Deben ser miles, miles!
—La Ciudad de las Mil Estatuas —dijo Pak.
—¿Qué, existe también esa leyenda? —le preguntó Izya, volviéndose rápidamente hacia él.
—No. Pero yo la llamaría así.
— ¡Ta-ra-ta-ta! —dijo Andrei, a quien se le había ocurrido algo inesperado—. ¿Cómo podremos pasar por aquí con nuestros tractores? No tendremos explosivos suficientes para eliminar esos pedestales…
—Creo que debe existir un camino en torno a la plaza —dijo Pak—. Sobre el precipicio.
—¿Seguimos? —dijo Izya. La impaciencia lo consumía.
Y siguieron en dirección al panteón, caminando entre los pedestales, sobre los adoquines que allí estaban rotos, convertidos en gravilla muy fina, en polvo blanco que relumbraba al sol. De vez en cuando se detenían, se agachaban, se levantaban de puntillas para leer las inscripciones en los pedestales, unas inscripciones tan extrañas que daban miedo.
AL NOVENO DÍA DE LA SONRISA
LA BENDICIÓN DE TU MÚSCULO GLÚTEO
SALVÓ A LOS PEQUEÑOS INDEFENSOS.
SE PUSO EL SOL Y SE APAGÓ LA AURORA DEL AMOR,
SIN EMBARGO, A VECES, SIMPLEMENTE: ¡CUÁNDO!
Izya reía y cloqueaba, se daba puñetazos en la mano abierta. Pak, sonriente, negaba con la cabeza, pero Andrei se sentía incómodo, percibía lo inoportuno de aquella alegría indecente hasta cierto punto, pero solo él parecía percibir eso, y se limitaba a apurarlos.
—Vamos, vamos —repetía, impaciente—. Vamos. ¿Qué demonios os pasa? Llegaremos tarde, qué vergüenza…
Le indignaba contemplar a aquellos idiotas: vaya sitio para divertirse el que habían encontrado. Pero ellos se quedaban atrás, pasaban sus dedos sucios por los renglones tallados, enseñaban los dientes, se reían, y Andrei los abandonó con un gesto, sintiendo un gran alivio al darse cuenta de que sus voces habían quedado muy atrás y ya no se distinguían las palabras.
«Así es mejor —pensó satisfecho—. Sin esa corte de idiotas. A fin de cuentas, no recuerdo haberlos invitado. Algo se dijo con respecto a ellos, pero ¿qué fue exactamente? Que si vendrían en traje de gala, o si por el contrario, no querían venir en general. ¿Y qué importa eso ahora? En última instancia, que se queden allá abajo. Todavía con Pak se puede trabajar, pero Izya se enzarza con cualquier cosa que se diga, o peor aún, se pone él mismo a hablar… Es mejor cuando no están, ¿verdad, Mudo? Sigue guardándome la espalda, aquí, por la derecha, y vigila bien. Aquí, hermanito, no te dan tiempo ni de parpadear. No lo olvides: aquí estamos en la guarida de los verdaderos adversarios, no se trata de Quejada ni de Chñoupek, mejor llévame el fusil, necesito libertad de movimientos, y qué es eso de subir al estrado con un fusil, gracias a Dios no soy Geiger… Pero, dime, ¿dónde está mi disertación? ¡Ahí lo tienes! ¿Qué hago ahora si no tengo la disertación?»
El Panteón apareció, delante y por encima de él, con todas sus columnas, sus peldaños astillados y partidos, su estructura metálica oxidada. A través de las columnas le llegaba un frío gélido, allí estaba oscuro, olía a espera y corrupción, y los enormes portones dorados estaban abiertos de par en par, solo quedaba entrar. Subió uno tras otro los escalones, atento a no tropezar. «¡Dios me libre!», a no caerse allí ante la vista de todos, palpándose los bolsillos, pero la disertación no aparecía por ninguna parte, porque se había quedado, por supuesto, en la caja fuerte… no, en el traje nuevo, «yo quería ponerme el traje nuevo, pero después pensé que así impresionaría más…».
«Demonios, ¿qué hago sin la disertación? —pensó, mientras entraba en el vestíbulo en penumbra—. ¿De qué trataba mi disertación? —se preguntó mientras caminaba por aquel suelo resbaladizo de mármol negro—. Creo que, en primer lugar, de la grandeza —recordó, poniendo el cerebro en tensión, percibiendo el sudor frío que le corría por el cuerpo debajo de la camisa. Allí, en aquel vestíbulo, hacía mucho frío, hubieran podido avisar; en el patio era verano, no habían echado ni un poco de serrín en el suelo—. Qué holgazanes, cualquiera podía romperse la crisma en aquel suelo.
»Y aquí, ¿adónde vamos? ¿A la izquierda, a la derecha? Ah, sí, perdón… Entonces, es así. En primer lugar, la grandeza —pensó mientras caminaba presuroso por el pasillo totalmente a oscuras—. Ah, esto es otra cosa. Una alfombra. ¡Bien pensado! Pero no se les ocurrió colgar unos candiles. Siempre les pasa lo mismo: o cuelgan algunas lámparas, a veces hasta un reflector, o como ahora… Así funciona la grandeza.
»Y hablando de grandeza, recordamos los denominados grandes nombres. Arquímedes. ¡Perfectamente! Siracusa, eureka, el baño… quiero decir, la bañera. Desnudo. Qué más. ¡Atila! ¡El dux veneciano! Quiero decir que pido perdón: Otelo es el dux veneciano, Atila es el rey de los hunos. Ahí cabalga. Mudo y sombrío, como una tumba. No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos. ¡Pedro! Grandeza. El grande. Pedro el Grande. Primero. Pedro II y Pedro III no fueron grandes. Muy posiblemente porque no fueron el primero. Con mucha frecuencia, primero y grande resultan ser sinónimos. Aunque… Catalina II, la Grande. Segunda, pero de todos modos grande. Es importante señalar esa excepción. Nos encontraremos frecuentemente con excepciones de ese tipo, que, por así decirlo, solo ratifican la regla.»
Читать дальше