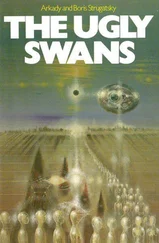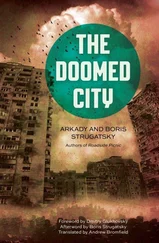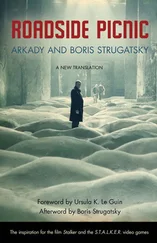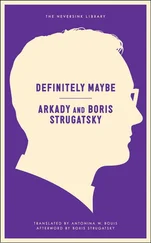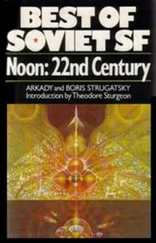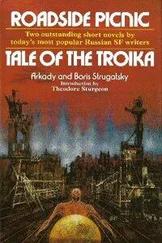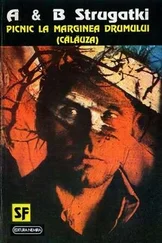—¡Izya! —llamó.
Izya y Pak se sobresaltaron y se pusieron de pie. El coreano recogió su pequeño fusil rudimentario del suelo y se lo puso bajo el brazo.
—¿Qué, ya? —preguntó Izya, animado.
Andrei asintió y echó a andar delante de ellos.
Todos lo miraban: Permiak, con los ojos entrecerrados debido al sol: el subnormal de Ungern, haciendo muecas con su boca siempre medio abierta: y el lúgubre Gorila Jackson, que se limpiaba lentamente las manos con un pedazo de estopa. Ellizauer, semejante a un adorno sucio y roto de un parque infantil, se llevó dos dedos al ala del sombrero con expresión solemne y comprensiva, mientras que los soldados que escupían dejaron de hacerlo, intercambiaron un par de comentarios sin levantar la voz y se marcharon al unísono.
«Tenéis miedo, liendres —pensó Andrei, vengativo—. Si os llamo ahora para reírme de vosotros, os lo haréis en los calzones…»
Pasaron por delante del centinela, que se apresuró a ponerse en posición de firme, y siguieron caminando por los adoquines: Andrei delante, con el fusil colgando del hombro: a un paso de distancia el Mudo, con una mochila en la que había cuatro latas de conservas, un paquete de galletas y dos cantimploras con agua; a unos diez pasos detrás, arrastrando el calzado destrozado iba Izya, que llevaba a la espalda una mochila vacía y un mapa en una mano, mientras se registraba presuroso los bolsillos con la otra, como si tratara de averiguar si había olvidado algo. Cerraba la marcha el coreano, que caminaba con ligereza, bamboleándose un poco, con el paso del hombre que está acostumbrado a las largas caminatas, llevando el fusil de cañón corto bajo el brazo.
La calle estaba caldeada. El sol quemaba ferozmente hombros y espaldas. El calor llegaba en olas lentas desde las paredes de los edificios. Ese día no soplaba viento alguno.
A sus espaldas, en el campamento, el sufrido motor comenzó a rugir, pero Andrei no volvió la cabeza. De repente se sintió liberado. De su vida, durante algunas horas, desaparecían los soldados apestosos con su psicología tan simple que resultaba incomprensible; desaparecía el intrigante de Quejada, tan transparente en sus maquinaciones que, precisamente por eso, lo tenía harto; desaparecían todas aquellas miserables preocupaciones sobre los pies ampollados de otras personas: sobre escándalos y peleas de otros, sobre vómitos (¿no será un envenenamiento?), sobre diarreas sanguinolentas (¿no será disentería?)…
«Que desaparezcan todos —se repetía Andrei con deleite—. No quisiera volver a veros en cien años. ¡Qué bien estoy sin vosotros!»
Pero en ese momento le vino a la mente aquel coreano sospechoso. Pak, y durante un segundo le pareció que la luminosa alegría de la liberación quedaba nublada desde entonces por nuevas preocupaciones, nuevas sospechas, pero al instante, con ligereza, lo desechó todo con un ademán. El coreano era como cualquier otro coreano. Una persona tranquila que nunca se quejaba de nada. Una variante asiática de Iosif Katzman, nada más… De repente, recordó lo que le contaba su hermano, que en el Lejano Oriente todos los pueblos, sobre todo los japoneses, tratan a los coreanos exactamente igual como todos los pueblos de Europa, en particular alemanes y rusos, tratan a los judíos. Ahora aquello le pareció divertido y quién sabe por qué le acudió a la mente el recuerdo de Kaneko. Sí, qué bueno sería que Kaneko estuviera allí con él, igual que el tío Yura, que Donald…
«Ay, ay, ay. Si hubiera logrado convencer al tío Yura de que viniera en la expedición, todo sería diferente ahora.»
Recordó cómo, un día antes de la partida, reservó especialmente algunas horas, tomó la limusina blindada de Geiger y se fue a ver al tío Yura. Bebieron en una casa campesina de dos pisos, limpia, iluminada, donde olía a menta y a pan recién horneado. Bebieron aguardiente casero, comieron áspic de cerdo y pepinillos marinados, tan crujientes como Andrei no había comido quién sabe desde cuándo, jugosas chuletillas de cordero que mojaban en salsa con olor a ajo, y después Marta, la robusta holandesa con la que estaba casado el tío Yura, embarazada de su tercer hijo, trajo un samovar humeante, por el que en su momento el tío Yura había dado un saco de pan y dos sacos de patatas, y estuvieron bebiendo té largo rato, con fundamento, endulzándolo con una mermelada de fábula. Sudaron, resoplaron, se secaron las caras empapadas con limpias toallas bordadas mientras el tío Yura no paraba de contar: «No importa, chavales, ahora se puede vivir con amplitud… Todos los días me traen del campo de reclusión a cinco holgazanes, yo los educo mediante el trabajo, sin escatimar esfuerzos… Si alguien se queja, le rompo los dientes, pero los alimento bien, comen lo mismo que yo, no soy ningún explotador… —Y al despedirse, cuando Andrei montaba en el coche, el tío Yura le apretó la mano entre sus enormes manazas, que parecían haberse convertido en un gigantesco callo, y le dijo, buscándole los ojos—: Perdóname, Andrei, lo sé… Lo dejaría todo, hasta a la mujer. Pero a esos, no puedo abandonarlos, no me lo puedo permitir…», y señaló a dos niños rubios que peleaban en el jardín sin pronunciar palabra, para que no los oyeran.
Andrei se volvió. Ya no podía ver el campamento, la calina lo ocultaba. El ruido del motor era apenas audible, como si se oyera entre algodones. Izya caminaba junto a Pak, sacudiendo el plano delante de sus narices y gritando algo sobre la escala. El coreano no discutía. Se limitaba a sonreír, y cuando Izya intentaba detenerse para desplegar el mapa y mostrar qué decía. Pak lo tomaba delicadamente por el codo y lo hacía seguir avanzando. Sin dudas, un hombre muy serio. Si estuvieran en otra situación, era alguien en quien se podía confiar. ¿Qué sería lo que no habían podido compartir con Geiger? Estaba claro que se trataba de personas bien diferentes.
Pak había estudiado en Cambridge y tenía el título de doctor en filosofía. A su regreso a Corea del Sur, participó en algunas manifestaciones estudiantiles contra el régimen, y Li Syn Man lo metió en la cárcel. En 1950, el ejército norcoreano lo sacó de allí, en los periódicos lo presentaban como un auténtico hijo del pueblo coreano que odiaba a la claqué de Li Syn Man y a los imperialistas norteamericanos, lo nombraron vicerrector y un mes después lo volvieron a meter en la cárcel, donde lo mantuvieron, sin presentar cargos, hasta el desembarco en Chemulpo, cuando la prisión quedó bajo el fuego de la Primera División de Caballería, que avanzaba vertiginosamente hacia el nordeste. En Seúl reinaba un desorden total. Pak no contaba con sobrevivir y en ese momento le propusieron tomar parte en el Experimento.
Había llegado a la Ciudad mucho antes que Andrei, pasó por veinte puestos de trabajo; tuvo choques, por supuesto, con el señor alcalde e ingresó en una organización clandestina de intelectuales que en aquel momento apoyaba el movimiento de Geiger. Pero tuvieron algún problema con él. Por la razón que fuera, dos años antes del Cambio un grupo considerable de conspiradores abandonó en secreto la Ciudad y se dirigió al norte. Tuvieron suerte: en el kilómetro trescientos cincuenta hallaron entre las ruinas un «proyectil del tiempo», o sea una enorme cisterna metálica, llena hasta arriba con variadísimos objetos culturales y muestras tecnológicas. El lugar era excelente: agua, tierra fértil junto a la misma Pared, y muchos edificios que se habían conservado. Allí se establecieron.
Nunca se enteraron de lo ocurrido en la ciudad, y cuando aparecieron los tractores blindados de la expedición, decidieron que iban a por ellos. Por suerte, en el absurdo combate, corto pero feroz, solamente murió una persona. Pak reconoció a Izya, su viejo amigo, y se dio cuenta de que aquello era un error… Y después pidió ir con la expedición de Andrei. Dijo que era por curiosidad, que llevaba tiempo planeando marchar al norte, pero los emigrantes carecían de recursos para semejante viaje. Andrei no lo creyó del todo, pero decidió llevarlo consigo. Creyó que Pak les sería útil por sus conocimientos, como en realidad fue. Hizo todo lo que pudo por la expedición, con Andrei siempre se comportó con respeto y amistad, igual que con Izya, pero resultaba imposible pedirle sinceridad. Andrei no logró averiguar, ni Izya tampoco, la fuente de donde había obtenido tantos datos, tanto reales como místicos, sobre el camino que tenían por delante, con qué objetivo se había vinculado a la expedición y qué pensaba realmente sobre Geiger, sobre la Ciudad, sobre el Experimento… Pak nunca participaba en conversaciones sobre temas abstractos.
Читать дальше