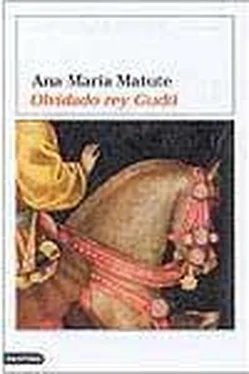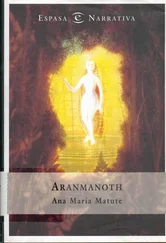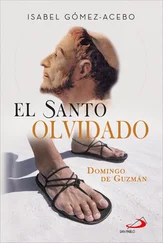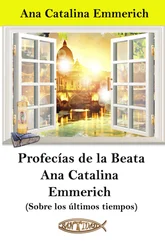A estas excursiones y de caza, llevaba con él a su medio-hermano Almíbar. Los ojos del niño que podía ver tantas cosas a través del polvo, del viento y del miedo, le despertaban un gran interés. Almíbar le portaba carcaj, flechas y jabalinas. Juntos se adentraban en los bosques, como si de un gran señor y su diminuto escudero se tratara. La edad de ambos aún era corta: todavía Volodioso no había sido armado caballero, ni Almíbar tenía edad -ni condición- para otra cosa que para paje. Pero Almíbar sentía veneración por Volodioso y nada le alegraba tanto como cuando, recluido en su habitual puesto de la Torre Vigía, oía cómo su hermano le llamaba para que le acompañase.
Alguna vez, el joven Volodioso se preguntó por qué razón ningún olarense se decidía -o al menos sentía curiosidad- por atravesar y conocer el mundo de más allá de las montañas Lisias. Esta falta de curiosidad era, para él, incomprensible. Según contaban vagabundos y caminantes -y más de una noche Volodioso fue a escucharles, a escondidas, bajo las escaleras del Torreón donde solían cobijarse-, tras aquellas montañas, en su zona Sur, el sol brillaba sobre extensos y bien cultivados campos, abundaban las frutas y, sobre todo, las viñas: que daban un extraordinario vino, muy superior, y sin posible comparación, a la cerveza que se bebía en Olar.
El aire era en aquellas tierras dulce, cálido y perfumado por la flor de los almendros. Y se ofrecía a los ojos del caminante algo que los de Olar -si se exceptúa a sus remotos antepasados- no habían visto nunca: el mar. Un mar tan azul y quieto que, según los que lo contemplaron, desde sus acantilados podía divisarse el fondo: la arena de oro verde y los diminutos palacios de las criaturas submarinas, con sus altos minaretes de nácar y sus jardines de espuma, tan blancos como la nieve. Al parecer, aquellos litorales sureños rebosaban animación, y sus gentes se mostraban muy distintas a las taciturnas y melancólicas de Olar. Según Volodioso oía oculto en la sombra, con el corazón palpitándole de rabia y ansia, los sureños eran criaturas de lengua viva y ojos brillantes, muy diestros en el comercio y la navegación. A sus tierras llegaban, y de ellas partían, mercaderes de todas las razas y mercancías de todas las clases.
Muy envidiables parecían estas cosas al joven segundón, y muy opuestas a todo lo que le rodeaba: aquellas villas olarenses, de tan escasa como apocada población, que se perdían en leguas y leguas de tierra inhabitada. Muy distinto, ciertamente, el bullicio y parloteo vivaz y chispeante descrito por los caminantes y mercenarios, al silencio que envolvía y se espesaba en torno a la sombría silueta de los castillos-fortalezas, de los oscuros torreones alzados en la quietud de las colinas y la adusta desconfianza de las murallas.
Y aun despertando la envidia -una envidia en verdad sumisa, casi resignada- de las gentes olarenses que escuchaban tales cosas, ninguno de ellos traspasaba las montañas Lisias. Una vaga desazón les replegaba ante la idea del mar. Tal vez, flotaban en las brumas de su más remota conciencia historias de rubios navegantes, retazos de leyendas que, de padres a hijos, hablaban de guerreros marinos surcando la corriente de los ríos o a través de la selva. Tan confusas remembranzas calaban sus huesos y aún despertaban su memoria más allá de la vida: había un mar gris y helado inscrito en algún profundo rincón de su melancolía. Y la atracción y el temor mezclados que ejercía ese mar en sus ánimos, les mantenía en una suerte de tímido estupor, en un tembloroso deseo de acudir o de huir a su influjo. Esta duda les mantenía clavados a su tierra y teñía de tristeza su mirada. Tenían conciencia de que conocían el mar -algún mar- aunque jamás lo hubieran visto: y no podían regresar a él. Y aunque el mar sureño descrito por los que venían del otro lado de las Lisias, se les aparecía más alegre, muy distante al que vagaba por sus conciencias, aquella difusa memoria les imbuía de prudencia -como ellos decían- o cobardía -como pensaba Volodioso-. En todo caso, les privaba de curiosidad hacia otras tierras y otras gentes y, por tanto, hacia el mundo.
Volodioso meditaba estos hechos y ardía su sangre. Era demasiado niño aún para tomar determinaciones de cualquier clase. Y, como no era tonto, se daba cuenta de que si algún día quería llevarlas a cabo debía esperar. Se juraba entonces que su vida tomaría rumbos muy distintos a los conocidos en Olar. Se interesaba por cuanto había más allá de sus fronteras, preguntaba, indagaba, escuchaba todo cuanto sobre ello se decía.
Así, llegó a conocer también muchas cosas del vecino País de los Weringios. Wersko II, su actual Rey -al parecer, nada belicoso-, amaba las dulzuras de la vida. Era aún muy joven: apenas adolescente, había ceñido la corona de su padre, Wersko I, quien, según oyó, fue de talante muy parecido al de su hijo y había muerto, precoz y vulgarmente, a causa de una excesiva ración de empanada de liebre. Esta muerte le pareció extraña: no podía imaginarla así para su padre, Sikrosio, ni para cualquier barón o conde conocidos, pues si de indigestiones estaban salpicadas las vidas de estas gentes -cosa muy corriente-, la muerte no llegó directamente de ellas, sino por las caídas de montura que provocara su embotamiento, tras ingerir un ciervo relleno de lechón y codornices.
A menudo había oído contar que el padre del actual y jovencísimo Wersko había pactado de alguna manera con los guerreros de las estepas, sus -demasiados próximos- vecinos, por medio de tributos o cosa parecida. Incapaz de una cosa semejante, tal idea indignaba a Volodioso, y por tal causa, empezó a despreciar a los weringios. No obstante, se daba clara cuenta de que el País del Rey Wersko tampoco era molestado por las incursiones de las tribus ecuestres. Al contrario: aquel Reino, rico y pacífico, crecía y se expandía en paz. Su comercio florecía también. Opuestamente a los olarenses, los weringios sí cruzaron las Lisias, y mantenían contactos y relaciones con el Sur.
Un día Volodioso se enteró de que, en tiempos ya olvidados, algunos condados de Olar fronterizos a los weringios se querellaron a causa, precisamente, de los límites no muy claros que separaban ambos países. Esto dio lugar a pequeñas guerras y escaramuzas. Luego -y de esto ya casi nadie tenía memoria-, los weringios levantaron en su frontera una alta empalizada de troncos afilados, aunque con los años, aquellas endebles fortificaciones aparecían aquí y allá casi desmoronadas. Y como también, en aquellos días lejanos, los de Olar alzaron en sus límites idénticas defensas, un estrecho pasillo se abría entre ambos, desde entonces llamado el Pasillo de Nadie.
Gracias al comercio que iniciaron con los países meridionales, los weringios vieron prosperar su Reino y sus vidas. Partiendo de aquel Pasillo de Nadie y a través de las montañas que los separaban del mar, los weringios construyeron con el tiempo una ancha vía que les unía al bello Sur. Y mucho gozaban, al parecer, de todas estas cosas. Y muy bien vivían, según oía el joven segundón.
Pero al Margrave Sikrosio poco le importaban tales nuevas. Sólo preocupado en mantener en un puño la Marca, apenas si se apercibía del creciente descontento de condes y barones que la componían. Volodioso se dio cuenta de hasta qué punto vivía su padre, y con él su país, de espaldas al mundo. En ocasiones, cuando se embriagaba, Sikrosio decía cosas extrañas. Señalaba al Norte, y murmuraba: «De la Selva, llega el misterio». Indicaba después hacia el Este: «De la Estepa, la destrucción, el fuego, la muerte…». Luego, volvíase hacia el Sur: «Del otro lado de las Lisias, el sueño, lo imposible…, y la mentira». Por fin, con voz donde latía una misteriosa tristeza, señalaba a Occidente: «Y de más allá de las tundras, el olvido». En estas últimas palabras yacía tan oscuro desengaño o llanto que, oyéndolas, un estremecimiento sacudía de parte a parte a Volodioso, sin que pudiera descifrar su razón.
Читать дальше