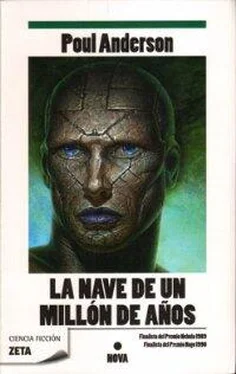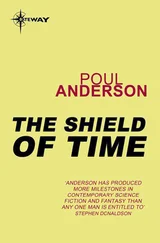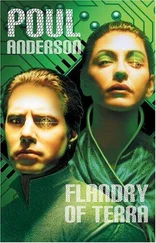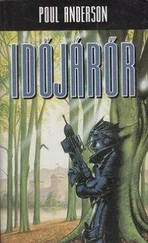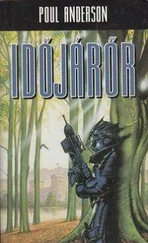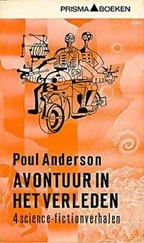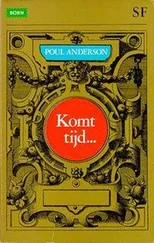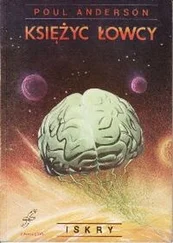—Ella sabe, por Aliyat, que he vivido mucho tiempo. Me atribuirá más conocimiento del mundo del que ella tiene. Desaparecerá y actuará con cautela hasta que podamos evaluar mejor la situación.
—¿Cómo va a lograrlo?
—Oh, es fácil, si tiene una organización leal —dijo Svoboda—. Puedo imaginar muchas triquiñuelas. Por ejemplo, una mujer parecida a ella va a la casa. Dentro, se cambian la ropa, y sale Macandal. En la oscuridad eso funcionaría. Su gente la oculta hasta que pueda llegar a un refugio que sin duda ella preparó de antemano.
—¿Cómo nos pondremos en contacto después, sin saber nuestro nuevo domicilio ni nuestro alias? —preguntó Peregrino.
—Macandal debe haber contado a su camarada Aliyat cuáles son las posibilidades.
—¿Cómo nos avisará Aliyat? Más aún, ¿para qué perdemos tiempo con esta conversación, cuando ella está prisionera y los polizontes pronto tendrán indicios de su naturaleza? ¿Macandal no te habló de eso, Hanno?
—No —dijo el otro hombre—. No se le había ocurrido. Estaba alarmada, desconcertada, agitada, apesadumbrada, agotada. Me asombra que pudiera hilar los pensamientos. Como deseo que se escabulla, me abstuve de mencionar ese problema. Además, la situación de Aliyat no es desesperada.
— Chto? —exclamó Svoboda—, ¿Qué quieres decir?
—La verdad no se revelará de la noche a la mañana —les recordó Hanno—. Tal vez no se revele nunca. No estoy seguro de que las copias de esos oscuros archivos policiales de hace décadas hayan ido a Washington. En tal caso, si deciden investigar, les llevará tiempo. Y luego, si descubren una identidad…, bien, Thomas Jefferson, uno de los hombres más lucidos que hubo, dijo una vez que estaba más dispuesto a creer que unos profesores yanquis habían mentido y no que caían piedras del cielo. Sería científicamente más comprensible que hubo una confusión en los documentos y no que un ser humano conservó la juventud cincuenta o cien años.
Svoboda frunció el ceño.
—Si Aliyat está en sus manos, pensarán otra cosa. Y tal vez Aliyat decida contar todo lo que le convenga.
—Es muy posible —convino Hanno, recordando—. Oh, mil cosas podrían andar mal, desde nuestro punto de vista. Veamos si podemos efectuar alguna acción correctiva. Con ese propósito y por razones más obvias, nos largaremos esta noche.
—Dices que vigilan el portón —comentó Svoboda—. No sé cómo. No he visto un coche aparcado ni hombres en esa carretera rural.
—No sería necesario. Bastaría con poner una cámara de televisión en miniatura, con baterías, en los arbustos de enfrente. Tal vez recuerdes que la carretera termina en el lago. Para ir a otra parte, tomas la dirección contraria y pasas el Albergue del Sauce. Sin duda, dos o tres personas se hospedan allí desde hace un tiempo y pasan más tiempo en la cabaña de lo que es habitual para un veraneante.
—Puedes ensalzar cuanto quieras la tecnología moderna —gruñó Peregrino—. Yo tengo la creciente sensación de paredes que se cierran.
—¿Cómo los evadiremos? —preguntó Svoboda, venciendo con firmeza el miedo y la desesperación.
Hanno sonrió.
—Todo zorro tiene una guarida con dos agujeros. Empaquetemos lo necesario. Tengo bastante dinero en efectivo a mano, junto con cheques de viaje, tarjetas de crédito y documentos de identidad que no llevan el nombre de Tannahill. Contaré a los criados una historia plausible, que contendrá un elemento para despistar. Esta noche… Un panel de la parte trasera de la cerca se abre sin afectar la alarma, si se sabe qué hacer. Conduce al bosque, y la aldea está a cinco kilómetros. Allí hay un hombre que vive solo, solterón y rezongón, a quien le gusta mi revista, aunque objeta que es demasiado izquierdista. Siempre trato de cultivar alguna relación, cuando me asiento por un período largo, alguien que estará dispuesto a hacerme ciertos favores sin mencionarlos a nadie. Él nos conducirá hasta un tren o autobús. Quizá convenga efectuar transbordos, pero aun así, mañana estaremos en Nueva York.
El hospital debía de tener cien años. Era un edificio de ladrillo oscurecido por la mugre, con ventanas sucias. En el interior la modernización era mínima. Estaba destinado a los pobres, los indigentes, las víctimas del accidente y la violencia. Los edificios vecinos eran igual de sórdidos. El tráfico que rugía en las inmediaciones era principalmente comercial e industrial. El humo de los tubos de escape ensuciaba el aire.
Un taxi frenó ante la acera. Hanno dio al conductor un billete de veinte dólares.
—Espere aquí —ordenó—. Iremos a buscar a una amiga. Estará bastante débil y necesita ir a casa de inmediato.
—Tendré que dar vueltas si tardan demasiado —advirtió el conductor.
—Dé vueltas rápidas, y aparque de nuevo en cuanto vea la oportunidad. Le valdrá una buena propina.
El conductor demostró escepticismo, comprensible dado el aspecto del hospital. Svoboda anotó ostentosamente el número y la placa. Hanno la siguió y cerró la portezuela. Él llevaba un envoltorio, ella una cartera.
—Recuerda que esto sólo funcionará si nos portamos con aire de acreedores —murmuró Hanno.
—Tú recuerda que he sido tiradora del ejército y atravesé el Telón de Acero —respondió ella altivamente.
—Lo lamento. Fue una tontería decirte eso. Estoy distraído. Allí está —ladeó la cabeza señalando a Peregrino. Vestido con andrajos, el sombrero sobre la frente, el indio avanzaba por la acera como si no tuviera nada que hacer.
Hanno y Svoboda entraron en un vestíbulo sombrío. Un guardia uniformado los miró sin curiosidad. Incluso esos pacientes recibían visitas a veces. El día anterior Hanno y Svoboda habían investigado el hospital para cerciorarse de que Rosa Donau no tuviera guardia policial. Se la había llevado allí automáticamente y se consideró inseguro transferirla a un hospital mejor cuando se supo que contaba con dinero para pagarlo. Por lo visto, pues, no se pensaba reforzar la seguridad. Hanno buscó un cuarto de baño. Aunque lo halló desocupado, entró en un retrete. Abrió el envoltorio, desplegó un delantal y se lo puso. Lo había comprado, junto con el resto del material, en una empresa de suministros médicos. No era idéntico al que llevaban los enfermeros, pero pasaría inadvertido si nadie lo estudiaba con atención. Los uniformes desteñidos o manchados eran la regla más que la excepción. Hanno tiró el papel en un bote de basura y se reunió con Svoboda. Cogieron un ascensor.
El día, anterior habían averiguado que Rosa Donan estaba en el séptimo piso. La recepcionista les informó que sólo podía recibir visitas breves, y señaló que mucha gente ansiosa iba a hacer preguntas.
Dos mujeres estaban presentes cuando Hanno y Svoboda entraron en la sala. Llevaban flores que sin duda representaban un gasto enorme para ellas. Hanno les sonrió, se acercó a la cama, se inclinó sobre la paciente. Estaba pálida y demacrada, respiraba con dificultad. No la habría reconocido sin las fotos que habían tomado sus detectives. Más aún, sin la corazonada de que era ella, quizá no la hubiera reconocido por esas fotos. Había pasado mucho tiempo. Esperó que Aliyat no hubiera olvidado el griego romaico. A fin de cuentas, ella había pasado mucho tiempo en el Levante antes de ir a Estados Unidos.
— Aliyat, mi amiga y yo creemos que podemos sacarte de aquí ¿Estás de acuerdo? De lo contrario, perderás la libertad para siempre, ya lo sabes. Yo tengo dinero. Puedo darte toda la libertad del mundo. ¿ Quieres escapar?
Ella guardó silencio un largo instante antes de asentir.
— Bien, ¿crees que podrás caminar un trecho con naturalidad? Cien metros. Te ayudaremos, pero si te caes tendremos que abandonarte y huir.
Читать дальше