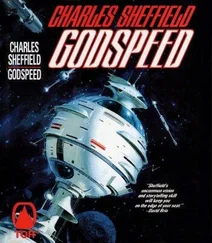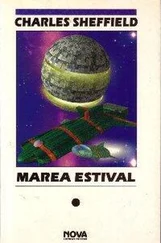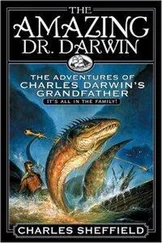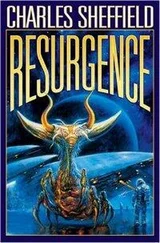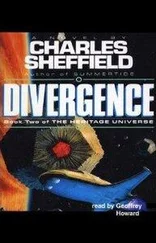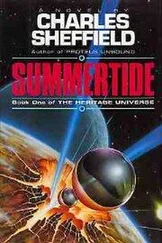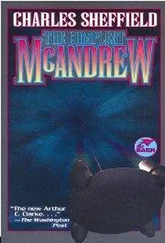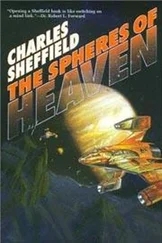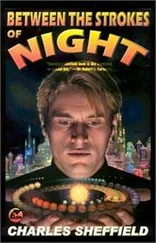—No era así —asintió Capman—. Como de costumbre, su instinto tenía razón.
—El único proyecto que no hemos explicado es el Proyecto Jano —continuó Bey—. Debí advertir que usted daba a los proyectos nombres relacionados con el trabajo que estaba haciendo. Y Jano era el dios bifronte, el que podía mirar hacia ambos lados. Usted había desarrollado un programa de cambio de forma que podía «mirar hacia ambos lados» en el tiempo. Podía adelantar o revertir el proceso de envejecimiento. El hígado que hallamos pertenecía a una persona muy vieja con la edad revertida por obra de su trabajo. ¿Correcto?
Los gruesos párpados ocultaban los grandes ojos de Capman, quien evocaba otro período de su vida, meciéndose lentamente en el asiento. Asintió.
—Pertenecía a una persona vieja. Peor aún, era un viejo amigo. No pude impedir que algunos de esos experimentos terminaran en fracasos.
Bey lo miró comprensivamente.
—No se culpe por los fracasos. No todas las cosas pueden tener éxito. Supongo que todas las personas que participaron en esos experimentos eran viejos amigos, pero conocían los riesgos, y no tenían nada que perder.
Capman asintió de nuevo.
—Todos habían llegado a un punto en que las máquinas de realimentación no podían mantenerlos en una condición saludable. Tenían una opción. Una muerte rápida y convencional o la oportunidad de arriesgar lo que les quedaba de vida en los experimentos. Como usted sabe, las compulsiones que utilizamos para alcanzar cambio de forma fueron extremas, pero aun así no siempre funcionaron. Permítame asegurarle que el conocimiento de que esas muertes eran inevitables no mitigó la pérdida. Cuando alguien moría en los experimentos, yo había matado a un viejo amigo. No había modo de rehuir esa sensación.
—Lo comprendo. Lo que no entiendo es por qué usted se negó a compartir la carga. Nadie que entendiera su trabajo lo habría culpado por lo que hacía. Los amigos de usted eran voluntarios. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué decidió mantenerlo todo en secreto, aun después del primer descubrimiento? ¿Por qué era necesario tener un laboratorio oculto, lejos de la Tierra?
Capman aún asentía pensativamente. Suspiró.
—Como usted dice, señor Wolf, ésa es la pregunta clave. En realidad, yo no tomé esa decisión. Soy conocido en todo el sistema como un asesino, el monstruo del siglo. No es el papel que buscaba. Me lo impusieron las circunstancias. Incluso podría argumentar que los verdaderos villanos son Laszlo Dolmetsch y Betha Melford. Pero no lo creo.
—¿Betha Melford? ¿Quiere usted decir Betha Mestel?
—La misma persona. Suelo llamarla por el nombre que tenía antes de su vinculación con Mestel.
—¿Qué opinas de ella, Bey? —intervino Larsen—. La habrás conocido en Perla.
—La conocí. Creo que es maravillosa, y no dejo de preguntarme cómo sería antes de los cambios de forma. Betha Melford. ¿Tiene algo que ver con los Melford?
—Es la única heredera sobreviviente de Ergan Melford. Cada vez que la CEB cobra derechos por cambio de forma, el dos por ciento va a Betha. —Capman hizo otra pausa, evocando brevemente el pasado—. La fusión con la fortuna de los Mestel la convirtió en la persona más influyente de la Tierra, pero ella siempre supo que era importante mantenerlo oculto.
—¿Y ahora ha renunciado a todo eso? —preguntó Bey.
—Renunció hace unos años. Betha tiene casi ciento treinta años, y cuando emprendimos los experimentos para revertir el envejecimiento no tenía modo de saber si sobreviviría. Sus intereses financieros son manejados por un pequeño grupo de personas de la Tierra y la FEU.
—¿Eso lo incluye a usted?
Capman asintió.
—Me incluye a mí… y a Dolmetsch. Como le decía, hay detalles históricos que usted debe conocer para entender lo que ha sucedido. Nada de esto se escribió nunca.
»Mi participación en ello empezó cuando yo era un joven estudiante que regresaba de Europa. Fui a trabajar a la Fundación Melford y conocí a Betha. Bey Wolf, si usted cree que en Perla era maravillosa, debió conocerla en la flor de la edad. Era alta y elegante, y tan sofisticada como para poner en su lugar a un joven engreído que creía saberlo todo. Le bastaba mover la cabeza plateada para hacerlo.
—¿Le hizo eso a usted? —exclamó Bey.
—En realidad pensaba más en Laszlo Dolmetsch. —Movió la cabeza en ese gesto sonriente—. Pero supongo que también vale para mí. Se preocupó por reunimos en una de sus fiestas. Insistió en que yo tomara un trago: «Como mecanismo de defensa», dijo, hasta que aprendiera qué hacer con las manos. Me presentó a la mitad de los ricos del planeta. Luego, cuando me ablandé, me llevó a la terraza. Allí estaba Laszlo Dolmetsch, a solas.
»“Laszlo —le dijo Betha—, te presento a Robert Capman. Al principio os odiaréis, pero tenéis que conoceros.”
»Dolmetsch no era muy distinto de lo que es ahora: nariz grande y protuberante, ojos hundidos. No sé cómo lo miré yo, pero él irguió la cabeza y me estudió con arrogancia.
»Betha Melford meneó la cabeza y comentó: “Os merecéis uno al otro. Sois igualmente desconsiderados. Bien, aprenderéis. Ahora iré adentro. Venid a buscarme cuando ya no soportéis la mutua compañía. Pero no antes.”
«Tardamos un rato en hablarnos. Nos costaba empezar, pero creo que ambos teníamos miedo de entrar y enfrentarnos a Betha. Ella producía ese efecto. Dolmetsch me preguntó si yo sabía algo sobre modelos econométricos. Yo no sabía nada. Le pregunté qué sabía sobre teoría del cambio de forma. “Nada”, dijo él. Sólo tocamos un terreno común cuando ambos nos pusimos a hablar de teoría de la catástrofe. Yo la había usado para bifurcaciones del cambio de forma; él la había incorporado a su teoría acerca de los efectos de la tecnología en los sistemas sociales. Después de eso no pudimos parar. Pasamos a la teoría de la representación, la estabilidad y los límites últimos de la tecnología. Betha vino a vernos mucho después del alba. Escuchó un par de minutos, y nosotros no le prestamos mayor atención. Al fin dijo: “Bien, me iré a dormir. Todos se fueron hace horas. Tenéis un desayuno caliente en el comedor del ala oeste, cuando os podáis despegar del asiento. Mañana, recordadme que os hable del Club Lunar.”
»Ése fue el principio. —La ancha cara alienígena comunicó el mensaje que Robert Capman aún evocaba a través de los años—. Después de esa primera noche comprendimos que temamos que trabajar juntos. Lo que hacíamos cambiaría la historia, para bien o para mal. Betha se cercioró de que nunca tuviéramos problemas con el dinero. Y en cuanto di una forma apropiada a mis ideas sobre el cambio de forma, las introdujimos en los programas de Dolmetsch que modelaron la economía de la Tierra y la FEU. Los resultados fueron deprimentes. La mayoría de los cambios que yo quería explorar eran desestabilizadores, y algunos eran totalmente catastróficos. El peor era la inversión del proceso de envejecimiento. Algunas personas vivirían un poco más, pero la economía se iría al traste en cuanto se difundiera la noticia.
—Pero aun así usted hizo los experimentos —dijo Bey.
Capman asintió.
—Ambos creíamos que había dos necesidades conflictivas. Había que estabilizar la Tierra, si era posible. Pero también teníamos una nueva frontera en el espacio, más de lo que la FEU podía ofrecer. Usted sabe lo que hicimos. Con la ayuda de Betha, pasamos a la clandestinidad. Ella financió las operaciones, y recibimos ayuda del resto del Club Lunar. Era un pequeño grupo de gente influyente que compartía una preocupación por el futuro. Seguían el modelo del Club Lunar que floreció en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII. La mayoría de ellas están muertas. Muchas murieron en los experimentos. Todas se ofrecieron voluntariamente en cuanto supieron que su muerte natural se acercaba.
Читать дальше