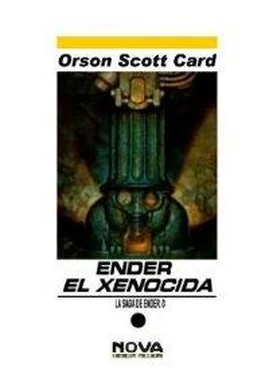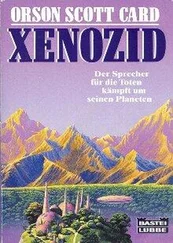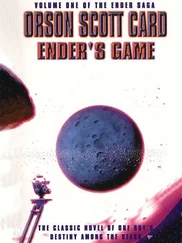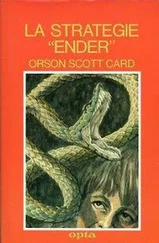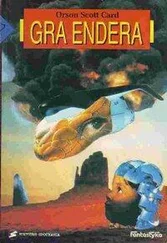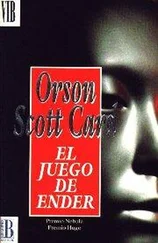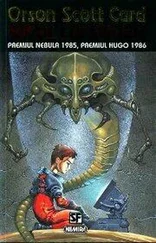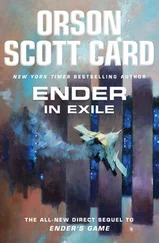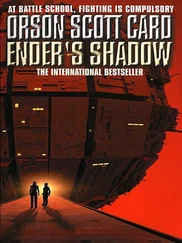«Perderte como hermana mía fue lo fácil. No necesito otra hermana.»
—Me rompes el corazón, Miro. Eres tan joven. No has cambiado, y eso es lo más duro, no has cambiado en treinta años.
Aquello fue más de lo que Miro podía soportar en silencio. No alzó la cabeza, pero sí la voz. Con demasiada intensidad en medio de la misa, respondió:
—¿No?
Se levantó, vagamente consciente de que la gente se volvía a mirarlo.
—¿No he cambiado? —Su voz era pastosa, difícil de entender, y él no hacía nada por aclararla. Dio un tambaleante paso hacia el pasillo, y luego se volvió por fin a mirarla—. ¿Es así como me recuerdas?
Ella lo observó, impresionada…, ¿de qué? ¿De la forma de hablar de Miro, de sus movimientos ineficaces? ¿O simplemente la estaba avergonzando por no haber convertido este encuentro en la escena trágicamente romántica que ella había imaginado durante los últimos treinta años?
Su cara no era vieja, pero tampoco era la de Ouanda. Madura, más gruesa, con arrugas en los ojos. ¿Qué edad tenía ahora? ¿Cincuenta? Casi. ¿Qué tenía que ver con él aquella mujer de cincuenta años?
—Ni siquiera te conozco —espetó Miro.
Entonces se dirigió a la puerta y se perdió en la mañana.
Poco después se encontró descansando a la sombra de un árbol.
¿Cuál era, Raíz o Humano? Miro intentó recordar. Sólo había pasado una semana desde que se marchó, ¿no? Pero cuando lo hizo, el árbol de Humano era todavía sólo un retoño, y ahora los dos árboles parecían tener el mismo tamaño y no podía recordar con seguridad si Humano había sido plantado colina arriba o colina abajo con respecto a Raíz. No importaba: Miro no tenía nada que decirle a un árbol, y ellos tampoco tenían nada que contestarle.
Además, Miro nunca había aprendido el lenguaje de los árboles; ni siquiera supieron que todos aquellos golpes que daban a los troncos era un lenguaje hasta que fue demasiado tarde para Miro. Ender podía hacerlo, y Ouanda, y probablemente otra media docena de personas, pero Miro nunca podría aprender, porque no había forma alguna de que pudiera sujetar los palos y llevar el ritmo. Sólo otra forma más de hablar en la que ahora era un inútil.
—Que dia chato, meu filho.
Ésa era una voz que nunca cambiaría. Y la actitud tampoco: «Qué día más malo, hijo mío.» Piadosa y maliciosa al mismo tiempo, y burlándose de sí misma por ambos puntos de vista.
—Hola, Quim.
—Me temo que ahora soy el padre Esteváo.
Quim había adoptado todas las regalías de un sacerdote, con túnica y todo; ahora las recogió y se sentó en la hierba delante de Miro.
—Das el papel —comentó Miro. Quim había madurado bien. De niño, parecía piadoso y malicioso. La experiencia con el mundo real en vez de con la teoría teológica le había dado arrugas, pero la cara resultante evidenciaba compasión. También fuerza—. Lamento haber hecho una escena en la misa.
—¿Lo hiciste? —preguntó Quim—. No estuve allí. O más bien, estuve en misa, pero no en la catedral.
—¿Comunión para los raman?
—Para los hijos de Dios. La Iglesia ya tenía un vocabulario para tratar con los extranjeros. No tuvimos que esperar a Demóstenes.
—Bueno, no tienes que molestarte por eso, Quim. Tú no inventaste los términos.
—No discutamos.
—Entonces, no nos metamos en las meditaciones de los demás.
—Un noble sentimiento. Excepto que has decidido descansar a la sombra de un amigo mío, con quien necesito conversar. Pensé que sería más amable hablar contigo primero antes de empezar a golpear con palos a Raíz.
—¿Éste es Raíz?
—Dile hola. Sé que estaba esperando ansiosamente tu regreso.
—No llegué a conocerlo.
—Pero él lo sabe todo acerca de ti. Creo que no te das cuenta, Miro, del héroe que eres entre los pequeninos. Saben lo que hiciste por ellos, y lo que te costó.
—¿Y saben lo que probablemente nos costará a todos al final?
—Al final, todos nos encontraremos ante el juicio de Dios. Si todo el planeta de almas es destruido a la vez, entonces la única preocupación es asegurarse de que no quede sin bautizar ninguna alma que pudiera ser bienvenida entre los santos.
—Entonces, ¿no te importa?
—Claro que me importa. Pero digamos que hay una visión a largo plazo donde la vida y la muerte son materias menos importantes que elegir qué clase de vida y qué clase de muerte tendremos.
—Crees de verdad en todo esto, ¿no?
—Depende de lo que quieras decir con «todo esto», sí, creo.
—Me refiero a todo. Un Dios vivo, Cristo resucitado, milagros, visiones, bautismo, transubstanciación…
—Sí.
—Milagros. Curación.
—Sí.
—Como en el altar de los abuelos.
—Hemos sido informados de muchas curaciones allí.
—¿Las crees?
—Miro, no lo sé. Algunas pudieron deberse a la histeria. Algunas pudieron ser un efecto placebo. Algunas curaciones tal vez fueron remisiones espontáneas o recuperaciones naturales.
—Pero algunas fueron reales.
—Tal vez.
—Crees que los milagros son posibles.
—Sí.
—Pero no crees que sucedan de verdad.
—Miro, creo que sí suceden. Lo que ignoro es si la gente percibe adecuadamente los hechos que son milagros y los que no. No cabe duda de que muchos supuestos milagros no lo fueron. Probablemente también existen muchos milagros que nadie reconoció cuando ocurrieron.
—¿Qué hay de mí, Quim?
—¿Qué hay de ti?
—¿Por qué no hay ningún milagro para mí?
Quim agachó la cabeza y arrancó algunas briznas de hierba. Era una costumbre que tenía desde niño: intentar evitar una pregunta difícil. Era la forma en que respondía cuando su supuesto padre, Marcáo, sufría una de sus iras de borracho.
—¿Qué pasa, Quim? ¿Acaso los milagros sólo existen para los demás?
—Parte del milagro es que nadie sabe por qué sucede.
—¿Qué rata eres, Quim?
Quim se ruborizó.
—¿Quieres saber por qué no recibes una curación milagrosa? Porque no tienes fe, Miro.
—¿Que hay del hombre que dijo: «Sí, Maestro, creo. Olvida mi incredulidad»?
—¿Eres tú ese hombre? ¿Has pedido siquiera ser curado?
—Lo estoy pidiendo ahora —dijo Miro. Y entonces, irrefrenables, las lágrimas asomaron en sus ojos—. Oh, Dios —susurró—. Estoy muy avergonzado.
—¿De qué? —preguntó Quim—. ¿De haber pedido ayuda a Dios? ¿De llorar delante de tu hermano? ¿De tus pecados? ¿De tus dudas?
Miro sacudió la cabeza. No lo sabía. Las preguntas eran demasiado penosas. Entonces se dio cuenta de que sabía la respuesta. Extendió los brazos hacia los costados.
—De este cuerpo —respondió.
Quim lo cogió por los hombros, lo atrajo hacia sí, y sus manos resbalaron por los brazos de Miro hasta detenerse en las muñecas.
—Éste es mi cuerpo que será entregado por vosotros, nos dijo Él. Igual que tú entregaste tu cuerpo por los pequeninos.
—Sí, Quim, pero Él recuperó su cuerpo, ¿no?
—También murió.
—¿Es así como me curaré? ¿Encontrando una forma de morir?
—No seas gilipollas —espetó Quim—. Cristo no se suicidó. Fue un plan de Judas.
La furia de Miro explotó.
—Toda esa gente que se cura de un resfriado, que se libran milagrosamente de las migrañas…, ¿me estás diciendo que merecen más a Dios que yo?
—Tal vez no se base en lo que te mereces. Tal vez se base en lo que necesitas.
Miro se abalanzó hacia delante, agarrando la parte delantera de la túnica de Quim con sus dedos medio rígidos.
—¡Necesito recuperar mi cuerpo!
—Tal vez —dijo Quim.
—¿Qué quieres decir con eso, cretino gilipollas?
Читать дальше