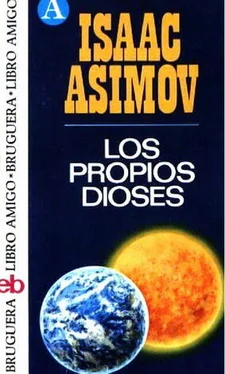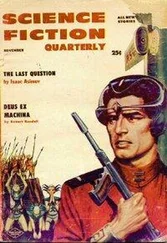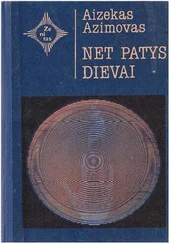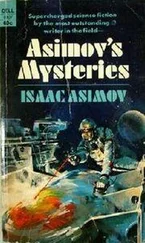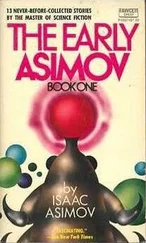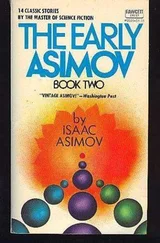Se levantó para irse. Los dos hombres estaban acalorados y asumían la actitud de rígida cortesía que se emplea con un interlocutor hostil, pero educado.
— Supongo — dijo Lamont— que por lo menos tratará usted esta conversación como confidencial.
Bronovski también se había levantado.
— Puede estar seguro de ello — repuso con frialdad, y ambos se estrecharon brevemente las manos.
Lamont no esperaba volver a tener noticias de Bronovski. Inició, pues, el proceso de convencerse a sí mismo de que sería mucho mejor dedicarse a la tarea de la traducción sin ayuda de nadie.
Sin embargo, dos días después, Bronovski apareció en el laboratorio de Lamont. Le dijo, con cierta brusquedad:
— Me voy de la ciudad ahora mismo, pero volveré en septiembre. He aceptado el puesto que me han ofrecido aquí; en caso de que usted siga interesado, veré qué puedo hacer respecto al problema de traducción que me mencionó.
Lamont, sorprendido, apenas tuvo tiempo de expresar su reconocimiento, pues Bronovski se alejó en seguida a grandes pasos, al parecer más enojado por su aceptación que la vez anterior por su negativa.
Con el tiempo se hicieron amigos; y Lamont supo por qué Bronovski había claudicado. Al día siguiente a su conversación, Bronovski había almorzado en el Club de la Facultad con un grupo de hombres eminentes de la universidad, incluyendo, naturalmente, al presidente de la misma. Bronovski les anunció que aceptaría la cátedra, que a su debido tiempo les mandaría una carta con su consentimiento formal, y todos expresaron su contento.
El presidente dijo:
— Será un gran honor para nosotros tener al famoso traductor de las inscripciones itascanas en la universidad.
El barbarismo no fue corregido, naturalmente, y la sonrisa de Bronovski, aunque tensa, no le traicionó del todo. Después, el jefe del Departamento de Historia Antigua explicó que el presidente era de Minnesota y no precisamente una eminencia en estudios clásicos, y como el lago Itasca era el punto de origen del caudaloso Mississipi, el trabalenguas había sido natural.
Pero unida a la burla de Lamont sobre la extensión de su fama, Bronovski consideró que la expresión era exasperante.
Cuando, mucho después, Lamont le oyó hablar del incidente, lo encontró muy gracioso.
— No siga — dijo—; conozco estas situaciones por experiencia. Usted se dijo a sí mismo: «Por Dios que haré algo que incluso este zoquete se aprenderá de memoria».
— Algo parecido — concedió Bronovski.
Sin embargo, el trabajo de un año les rindió muy poco. Por fin llegaron algunos mensajes, pero incomprensibles.
—¡Trate de adivinar! — dijo Lamont, febrilmente, a Bronovski—. Cualquier cosa, por absurda que parezca. Transmítales una respuesta.
— Es exactamente lo que estoy haciendo, Pete. ¿Por qué se exaspera? Las inscripciones etruscas me tomaron doce años. ¿Supone que este trabajo requerirá menos tiempo?
—¡Dios santo, Mike! No podemos esperar doce años.
—¿Por qué no? Escuche, Pete no me ha pasado por alto que su actitud ha sufrido un cambio. Está usted imposible desde hace un mes. Supuse que habíamos dejado sentado desde el principio que este trabajo no puede ir de prisa y que debemos ser pacientes, y que usted comprendía que también tengo mis tareas habituales en la universidad. Escuche, ya se lo he preguntado bastantes veces, pero se lo preguntaré una vez más: ¿por qué tiene tanta prisa?
— Porque sí —replicó Lamont bruscamente—. Porque quiero tener resultados concretos.
— Le felicito — dijo Bronovski con sequedad—. A mí me pasa lo mismo. Oiga, no tiene miedo de una muerte prematura, ¿verdad? ¿Le ha insinuado su médico que padece un cáncer incurable?
— No, no — gimió Lamont.
— Entonces, ¿qué pasa?
— Nada — dijo Lamont, alejándose a toda prisa.
Cuando intentó por primera vez conseguir la ayuda de Bronovski, a Lamont sólo le preocupaba la estúpida terquedad de Hallam respecto a la sugerencia de que los parahombres eran más inteligentes. Tal había sido la razón, la única razón de que Lamont luchara por encontrar una prueba. No tenía otro objetivo… al principio.
Pero en el curso de los meses que siguieron, se sintió dominado por una creciente exasperación. Sus demandas de medios, asistencia técnica, computadoras, sólo obtenían aplazamientos; se le negaban fondos para viajar, se hacía caso omiso de sus opiniones en las juntas con los distintos departamentos.
El momento crítico llegó cuando Henry Garrison, con muchos menos años de servicio que él y decididamente con menos capacidad, pasó a formar parte de la junta consultiva, un puesto de mucho prestigio, que por derecho le correspondía a Lamont. Entonces, su resentimiento alcanzó un punto en que demostrar que tenía razón ya no era suficiente. Ardía en deseos de fastidiar a Hallam, destruirle por completo. Este sentimiento crecía de día en día, por no decir de hora en hora, ante la inconfundible actitud de todos los ocupantes de la Estación de la Bomba. La acusada personalidad de Lamont no inspiraba muchas simpatías, pero sí las que contaban.
El propio Garrison se sentía incómodo. Era un joven reticente y amable que no quería meterse en líos y que ahora se asomó al laboratorio de Lamont con una expresión de evidente malestar. Saludó
— Hola, Pete. ¿Puedo hablar un momento con usted?
— Todos los momentos que quiera — repuso Lamont, frunciendo el ceño y evitando mirarle a la cara.
Garrison entró y tomó asiento.
— Pete — dijo—, no puedo renunciar al cargo, pero quiero que sepa que no lo he buscado. Ha sido una sorpresa.
—¿Quién le pide que renuncie a él? A mí me importa un bledo.
— Pete. Es Hallam. ¿Qué le ha hecho usted a ese,rejo? Si yo no aceptara el cargo, se lo daría a cualquiera menos a usted.
Lamont se encaró con él.
—¿Qué opina de Hallam? ¿Qué clase de hombre es, según usted?
Garrison pareció cogido por sorpresa. Apretó los labios y se rascó la nariz.
— Bueno… — murmuró, sin continuar.
—¿Que es un gran hombre? ¿Un científico eminente? ¿Un dirigente nato?
— Bueno…
— Déjeme decírselo. ¡Es un muñeco! ¡Un fraude!u reputación, su cargo, tiene pánico de perderlos. sabe que yo le conozco bien y esto es lo que tiene,n mi contra.
Garrison emitió una risita inquieta.
— Pero usted no habrá ido a decírselo…
— No, no le he dicho nada directamente — contestó Lamont—. Algún día lo haré. Pero él lo sabe y sabe que a mí no me engaña, aunque no diga nada.
— Pero, Pete, ¿de qué sirve decírselo? No voy a confesarle que le considero un gran hombre, pero no veo la utilidad de proclamarlo. Sea un poco amable con él. Tiene su carrera en sus manos.
—¿De veras? Yo tengo su reputación en las mías. Voy a desenmascararle. Voy a darle a conocer.
—¿Cómo?
—¡Eso es asunto mío! — murmuró Lamont, que le momento no tenía la menor idea de cómo lo fiaría.
— Pero esto es ridículo — dijo Garrison—. Usted no puede ganar. El le destruirá. Aunque no sea ni un Einstein ni un Oppenheimer, es más que ambos para el mundo en general. Es el Padre de la Bomba de Electrones para los dos mil millones de habitantes de la Tierra, y nada de lo que usted pueda hacer e afectará mientras la Bomba de Electrones sea la — lave del paraíso humano. Mientras sea así, Hallam es invulnerable, y usted está loco si cree lo contrario. ¡qué demonios, Pete! Dígale que es un genio y viva a sus expensas. ¡No se convierta en un segundo Deison!
— Oiga una cosa, Henry — dijo Lamont, repentinamente furioso—: ¡no se meta en lo que no le importa!
Читать дальше