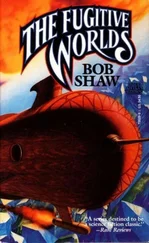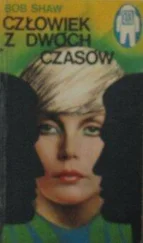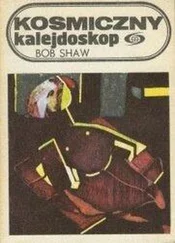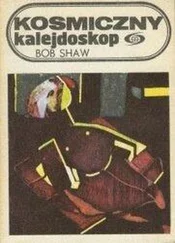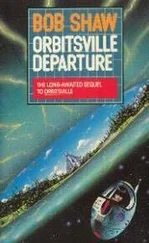Los lentos engranajes del Tribunal Supremo ratificaron la decisión de Harpur dos años después, y la sentencia fue ejecutada. Lo mismo, a escala microscópica, había ocurrido en numerosas ocasiones en el mundo del deporte; y la única solución posible, la única solución factible era que el imperio estuviera siempre en pie, sin importar lo que las cámaras o —el vidrio lento tuvieran que opinar después.
A pesar de su vindicación, o quizá por culpa de ella, los periódicos sensacionalistas nunca simpatizaron con Harpur. El juez empezó a esforzarse en mostrarse indiferente a todo lo que cualquier persona escribiera o dijera. Lo único que había necesitado durante aquellos cinco años era el conocimiento de haber tomado una buena decisión, buena como término antónimo de incorrecta. En la actualidad, Harpur iba a descubrir si había tomado una buena decisión, buena como antónimo de mala…
Aunque esa noche se había cernido sobre su horizonte durante media década, a Harpur le resultaba arduo hacerse a la idea de que en cuestión de minutos se sabría si Raddall era culpable. Ese pensamiento causó un crescendo de molestos dolores pectorales, y Harpur se detuvo un instante para recobrar el aliento. Al fin y al cabo, ¿qué más daba? Él no había hecho las leyes. ¿Por qué sentirse personalmente comprometido?
La respuesta se presentó con rapidez.
Estaba comprometido porque él formaba parte de la ley. La razón por la que habían seguido trabajando pese al consejo adverso de su médico era que había sido él, no cierta personificación abstracta de los «grandes intereses del hombre en la tierra», la persona que había dictado sentencia contra Ewan Raddall. Y si había cometido un error, él iba a estar allí, en persona, para enfrentarse a las consecuencias.
La comprensión resultó extrañamente confortadora para Harpur, mientras seguía avanzando por las atestadas calles. Había algo en el ambiente del atardecer que le impresionaba por su rareza. Entonces se dio cuenta de que el centro de la ciudad estaba repletísimo de automóviles de otras poblaciones. Hombres y mujeres atestaban las aceras, y Harpur supo que eran forasteros por la forma en que sus ojos observaban de vez en cuando las partes superiores de los edificios. El olor de hamburguesas asándose en la parrilla flotaba en un ambiente denso, calmado.
Harpur se preguntó cuál sería el motivo de la afluencia, y entonces reparó en el flujo general hacia la comisaría. Así que era por eso… La gente no había cambiado desde los tiempos en que era atraída por las arenas, las guillotinas y las horcas. No había nada que ver, pero estar muy cerca bastaría para que la gente saboreara el antiguo placer de continuar respirando sabiendo que otra persona acababa de fallecer. Tampoco importaba nada llegar cinco años tarde.
Ni siquiera Harpur, en caso de que lo hubiera deseado, habría podido entrar en el sótano. Aparte del equipo de grabación, sólo estarían presentes seis sillas y seis binoculares especiales de pocos aumentos y enormes objetivos hambrientos de luz. Estaban reservados para los observadores nombrados por el estado.
Harpur no estaba interesado en ver el crimen con sus propios ojos; sólo quería saber el resultado; y luego disfrutar de un larguísimo descanso. Pensó que era totalmente irracional ir hasta las dependencias policiales, con el esfuerzo y la tensión letal que el recorrido significaba para él; pero ninguna otra cosa iba a serle de ayuda. «Soy culpable —pensó de repente—, culpable de…»
Llegó a la plaza donde estaba situado el edificio y se abrió paso entre las flexibles y agotadoras barreras de gente. A medio camino el sudor se había pegado tanto a sus ropas que a duras penas podía levantar los pies. En un punto indeterminado del largo trayecto se dio cuenta de que otra presencia le seguía de cerca: el compasivo amigo con la aguja al rojo blanco.
A la altura de las desordenadas hileras de automóviles de la prensa, Harpur comprendió que no podía entrar tan temprano; y aún quedaba media hora como mínimo. Dio media vuelta y se abrió paso hacia el lado opuesto de la plaza. La punta de la aguja le alcanzó en una acometida precisa, y Harpur cayó hacia delante con las manos abiertas en busca de algo a que agarrarse.
—¡Pero qué…! —Una sorprendida voz retumbó en la cabeza del juez—. Tómeselo con calma, abuelo.
El que había hablado era un fornido gigante en bañador, que estaba observando un programa de televisión tridimensional cuando Harpur cayó encima de él. Se quitó las gafas receptoras y las diminutas y precisas imágenes brillaron mientras se movían igual que distantes fogatas. Un susurro musical salía de los auriculares.
—Lo siento —se excusó Harpur—. He tropezado. Lo siento.
—No tiene importancia. ¡Hey! ¿No es usted el juez…?
Harpur siguió avanzando mientras el hombretón tiraba excitadamente del brazo de la mujer que le acompañaba. «No deben reconocerme», pensó Harpur, en medio del pánico que sentía. Se escondió entre la multitud, empezando a perder el sentido de la orientación. Otros seis desesperados pasos y la aguja volvió a alcanzarle, en esta ocasión introduciéndose hasta la empuñadura antiséptica. Gimió mientras la plaza giraba pesadamente. «Aquí no —suplicó—, aquí no, por favor.»
Sin saber cómo, se salvó de la caída y siguió andando. Al alcance de su mano, pero a un millón de kilómetros de distancia, una mujer invisible emitió una risa maravillosa y desenfadada. El dolor volvió al borde de la plaza, aún más decisivamente que antes… Una vez, dos veces, tres veces… Harpur chilló al notar que su músculo vital implosionaba con terribles calambres.
Empezó a desplomarse y entonces notó que le aferraban unas manos firmes. Harpur levantó los ojos al moreno joven que estaba sosteniéndole. El rostro bien parecido, arrugado por la preocupación, que asomaba entre rojizas brumas parecía curiosamente familiar. Harpur se esforzó en hablar.
—Tú… ¿tú eres Ewan Raddall, verdad?
Las negras cejas se fruncieron de asombro.
—¿Raddall? No. Nunca he oído ese nombre. Será mejor que pidamos una ambulancia para usted.
Harpur forzó su mente para pensar.
—Eso es cierto. No puedes ser Raddall. Yo le maté hace cinco años. —A continuación habló en voz más alta—. Pero, si no sabes quién es Raddall, ¿por qué estás aquí?
—Volvía a casa después de ir a la bolera, y he visto a la muchedumbre.
El muchacho empezó a sacar del gentío a Harpur, sosteniéndole en pie con un brazo, y apartando cuerpos incomprensivos con el otro. El juez intentó ayudarle, pero era consciente de que sus pies se arrastraban impotentes sobre el cemento.
—¿Vives aquí, en Holt?
El muchacho asintió enfáticamente.
—¿Sabes quién soy? —volvió a preguntar Harpur.
—Lo único que sé de usted, señor, es que debería estar en el hospital. Llamaré a una ambulancia desde el teléfono de la bodega.
Harpur percibía vagamente que había algo de tremenda importancia en lo que habían estado hablando, pero no tenía tiempo para clarificar el tema.
—Escucha —dijo, obligándose a permanecer erguido un momento—. No quiero una ambulancia. Estaré perfectamente si llego a casa. ¿Puedes ayudarme a buscar un taxi?
El muchacho estaba inseguro, pero acabó encogiéndose de hombros.
—Será su funeral.
Harpur abrió cuidadosamente la puerta y entró en la acogedora oscuridad de la vieja vivienda. Durante el recorrido de vuelta sus ropas empapadas de sudor habían quedado húmedas y frías, y se estremeció irrefrenablemente mientras buscaba a tientas el interruptor de la luz.
Una vez encendida la lámpara, tomó asiento junto al teléfono y miró el reloj. Casi medianoche… A esa hora ya no habría misterio, ya no habría dudas acerca de lo que había ocurrido en el parque de la avenida Cincuenta y Tres cinco años atrás. Cogió el microteléfono, y en el mismo instante oyó que su esposa se movía en el piso de arriba. Había varios números a los que podía telefonear para enterarse de las revelaciones del vidrio lento, pero la idea de hablar con un policía, un secretario o un miembro del ayuntamiento le parecía agobiante. Llamó a Sam Macnamara.
Читать дальше