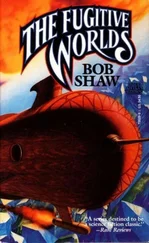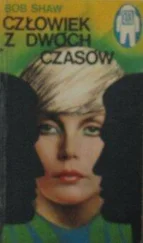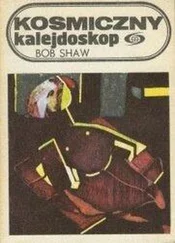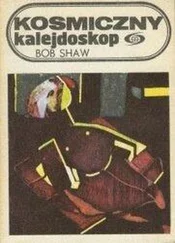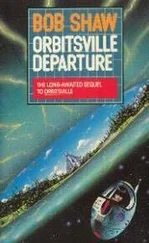Las radiaciones con longitudes de onda del orden de las luminosas eran absorbidas por la cara de una hoja de retardita, y su información se convertía en modelos de deformación dentro del material. El efecto piezolumínico mediante el cual la información se abría paso hasta la cara opuesta implicaba a toda la estructura cristalina, y cualquier causa que desorganizara dicha estructura equilibraría de un modo instantáneo los modelos de deformación.
Si bien este descubrimiento había sido irritante para ciertos investigadores, también había sido un factor importante en el éxito comercial de la retardita. El público se habría mostrado reacio a instalar ventanoramas en sus hogares, sabiendo que todo lo que habían hecho detrás de ellas quedaría registrado para que otros ojos lo vieran años después. Por eso la floreciente industria piezolumínica se había apresurado a inventar un barato dispositivo de «regeneración», que permitía limpiar y volver a usar una hoja de vidrio lento, como si se tratara de un programa saturado de ordenador.
Por esta misma razón, dos guardias se turnaban las veinticuatro horas del día, desde hacía cinco años, en la vigilancia de la ventanorama que contenía la evidencia del caso Raddall. Siempre existía la posibilidad de que uno de los parientes de Raddall, o algún tipo estrafalario en busca de publicidad, entrara furtivamente en la sala y eliminara las pruebas antes del momento que iba a resolver todas las dudas.
Durante esos diez años hubo épocas en que Harpur se sintió demasiado enfermo y cansado para preocuparse en exceso, y otros instantes en que habría sido un alivio que el testigo perfecto hubiera sido silenciado para siempre. Pero por lo general la existencia del vidrio lento no preocupaba al juez.
Había dictado su resolución en el caso Raddall, y era una decisión que, según él, habría tomado cualquier otro juez. La controversia que se originó, así como la enemistad mostrada por diversos sectores de la prensa y el público, e incluso por varios de sus colegas, le hirieron al principio, pero había superado todo eso.
La ley existía solamente porque la gente creía en ella, había declarado Harpur en su recapitulación. Si esa creencia se debilitaba, aunque sólo fuera una vez, la ley sufriría un daño irreparable.
Según pudo determinarse, los asesinatos se produjeron aproximadamente una hora antes de la medianoche.
Teniendo en cuenta ese detalle, Harpur cenó temprano, y a continuación se duchó y afeitó por segunda vez aquel día. El esfuerzo representaba una proporción notable de su cuota diaria de energía, mas en la sala del tribunal había pasado un calor bochornoso. El caso que le ocupaba en la actualidad era intrincado y, al mismo tiempo, latoso. Últimamente había más y más casos como ése; lo sabía. Era una señal de que estaba listo para el retiro. Pero quedaba una última tarea que realizar. Era una deuda con la profesión.
Harpur se puso una chaqueta ligera y dio la espalda al espejo de vestir comprado por su esposa hacía algunos meses. Estaba recubierto por una hoja de retardita de quince segundos que permitió al juez, tras una ligera pausa, volverse y comprobar qué aspecto tenía por detrás. Examinó fríamente su frágil aunque erguida figura y se marchó antes de que el extraño del vidrio se volviera para mirarle.
A Harpur le disgustaban estos espejos casi tanto como los igualmente populares espejos «auténticos», meros fragmentos de retardita de corta dilación que giraban sobre un eje vertical. Cumplían aproximadamente la misma función que los espejos ordinarios, con la excepción de que no se producía el efecto de inversión. Por primera vez en la vida, alardeaban los fabricantes, una persona podía verse tal como la veían los demás. Harpur ponía objeciones a esta idea con una argumentación que esperaba fuera vagamente filosófica, pero que en realidad era incapaz de explicar, ni siquiera a sí mismo.
—No tienes buen aspecto, Kenneth —dijo Eva, mientras le arreglaba meticulosamente la corbata—. No es preciso que vayas allí, ¿no es cierto?
—No, no es preciso que vaya… por eso tengo que ir. Ahí está el detalle.
—Entonces yo conduciré el coche.
—No lo harás. Vas a irte a la cama. No permitiré que conduzcas por la ciudad en plena noche.
Rodeó los hombros de su esposa con un brazo. A los cincuenta y ocho años, Eva Harpur era una meseta —aparentemente sin límites— de insuperable salud, aunque ambos mantenían la ficción de que era él el que se cuidaba de ella.
Condujo por la ciudad, pero el avance en medio del tráfico era anormalmente lento y, en un impulso, Harpur se detuvo a varias manzanas de la comisaría y empezó a caminar. «Vive peligrosamente —pensó—, pero camina con lentitud, por si acaso.» Hacía una noche cálida, radiante, y con las prolongadas horas de luz de junio sólo estaban oscuras las hojas de vidrio de dieciséis horas suspendidas sobre la vía pública. Los cristales alternativos de ocho horas fulguraban innecesariamente con la luz que habían absorbido por la tarde. El sistema se basaba en un acomodo a las variaciones estacionases de las horas de luz natural, pero daba un resultado razonablemente bueno y, sobre todo, la luz resultaba prácticamente gratis.
Una ventaja adicional era que proporcionaba a las autoridades policiales una evidencia perfecta de sucesos tales como accidentes de tráfico y violaciones del código. De hecho, los entonces flamantes vidrios de iluminación de la avenida Cincuenta y Tres habían suministrado buena parte de las pruebas en el caso de Ewan Raddall.
Unas pruebas en las que Harpur se había basado para enviar a Raddall a la silla eléctrica.
Los hechos sobresalientes del caso no se habían producido exactamente en la situación típica propuesta por la prensa sensacionalista, aunque se habían aproximado lo bastante como para despertar el interés del público. No hubo otro sospechoso aparte de Raddall, pero las pruebas en su contra fueron circunstanciales en gran medida. Los cadáveres no se encontraron hasta la mañana siguiente, cuando Raddall ya había tenido tiempo para volver a casa, asearse y acostarse. Estaba lozano, compuesto y sensato cuando le detuvieron, y los forenses no pudieron demostrar nada.
El caso Raddall se basó en que había sido visto yendo hacia el parque público a la hora conveniente, y en que tenía magulladuras y arañazos compatibles con el crimen. Además, entre medianoche y las nueve y media de la mañana siguiente, la hora en que se le interrogó, Raddall había «perdido» la chaqueta de pana sintética que vestía el día anterior, y la prenda nunca apareció.
Al terminar el juicio contra Raddall, el jurado tardó menos de una hora en llegar a un veredicto de culpabilidad; sin embargo, durante una apelación posterior la defensa expuso que el jurado estaba influido por el conocimiento de que el crimen se hallaba, registrado en la ventana trasera de Emile Bennett. Al solicitar un nuevo juicio, el abogado defensor expuso el punto de vista de que el jurado había rechazado la «duda razonable» porque esperaba que Harpur impusiera, como máximo, una condena de cadena perpetua.
Pero el código legal revisado, redactado en 1977, que en esencia daba un mayor poder a los jueces en los tribunales, no proveía, en opinión de Harpur, ninguna legislación que justificara «mantenerse a la expectativa», en especial en casos de homicidio en primer grado. Raddall fue debidamente condenado a muerte en enero de 1987.
El recto criterio de Harpur, que le había valido el apodo de «Juez de Hierro», fue que una decisión tomada en un tribunal siempre había sido, y seguía siendo, sacrosanta. La entidad sobrehumana que era la ley no debía ser humillada por un trozo de vidrio. La argumentación de Harpur, reducida a sus términos más crudos, fue que si se introducía una legislación para demorar los veredictos, los criminales llevarían fragmentos de retardita de quince años entre sus útiles regulares.
Читать дальше