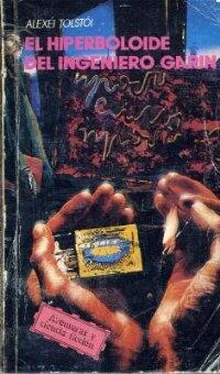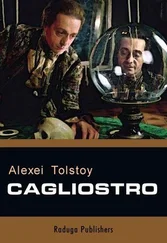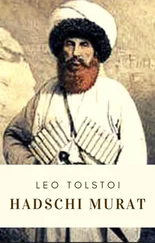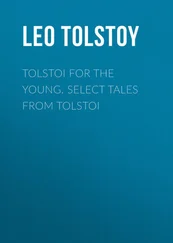—Eso lo tomo en consideración en primer término —dijo brusco Garin—. Para empezar, construiremos enormes campos de concentración. A todos los descontentos con nuestro régimen los encerraremos tras las alambradas. Después decretaremos una ley relativa a la castración cerebral. ¿Qué, querido amigo, me eligen ustedes caudillo…? ¡Ja, ja!
Garin hizo de pronto un guiño; en aquel instante casi causaba espanto.
Rolling bajó la cabeza, frunció el ceño. Le preguntaban, y debía pensar antes de responder.
—¿Me obliga usted a ello, mister Garin?
—¿Y usted que se ha creído, abuelito, que se lo voy a pedir de rodillas? Le obligaré, si no ha comprendido aún que, hace tiempo, me están esperando ustedes como a su salvador.
—Muy bien —dijo Rolling entre dientes y tendió por encima de la mesa a Garin su lilácea mano, que parecía recubierta de escamas.
—Muy bien —repitió Garin—. Los acontecimientos se desarrollan vertiginosamente. Es necesario que en el continente se prepare la opinión de los trescientos reyes. Escríbales una carta diciéndoles que el gobierno que envía la flota a cañonear mi isla está loco. Trate de prepararlos para el “pánico del oro”. (Garin chasqueó los dedos; un lacayo de librea se acercó inmediatamente a él.) Échanos más champagne. Así, pues, Rolling, bebamos por la gran revolución histórica. Sí, amigo, esos Mussolinis son meros cachorros…
Piotr Garin se había puesto de acuerdo con mister Rolling… La historia, espoleada, emprendió el galope, batiendo con sus cascos de oro en las cabezas de los tontos.
La impresión que produjo en América y en Europa la catástrofe de la escuadra americana del Pacífico fue enorme, inusitada. Los Estados Unidos de América recibieron un golpe que repercutió en todo el planeta. Los gobiernos de Alemania, Francia, Inglaterra e Italia se animaron repentinamente, dando muestras de un nerviosismo nada sano: les pareció que aquel año (y quizás ya para siempre) no tendrían que pagar intereses a América, hinchada de tanto oro. “El coloso tiene los pies de barro —decían los periódicos—. Resulta que no es tan fácil conquistar el mundo…”
Además, las noticias de las piraterías del “Arizona” alteraron el transporte marítimo. Los dueños de las compañías navieras se negaban a cargar sus buques, los capitanes temían cruzar el océano. Las compañías de seguros elevaron las pólizas en los giros bancarios se produjo un caos, empezaron a ser protestadas las letras de cambio, quebraron varias casas comerciales. El Japón se apresuró a invadir los mercados coloniales americanos con sus baratas y pésimas mercancías.
Aquel lamentable combate naval le costó a América mucho dinero. También salió muy mal parado su prestigio o, como solían llamarlo, “orgullo nacional”. Los industriales exigieron la movilización de la marina de guerra y de la flota aérea, la guerra hasta el final victorioso, costara lo que costase. Los periódicos americanos amenazaban con “no quitarse el luto” (habían puesto un marco negro a sus cabeceras, cosa que a muchos produjo impresión, aunque costaba caro) mientras Pierre Harry no fuera llevado a Nueva York en una jaula con barrotes de hierro y ejecutado en la silla eléctrica. Entre la clase media de las ciudades corrían espantosos rumores de que los agentes de Garin estaban armados de un rayo infrarrojo de bolsillo. Se dieron palizas a algunos desconocidos y hubo tumultos y pánico en cines, calles y restoranes. El gobierno de Washington hablaba mucho, y muy alto, pero en el fondo mostraba un desconcierto terrible. El único buque de la escuadra que había quedado intacto en la catástrofe junto a la Isla de Oro, un torpedero, informó de lo ocurrido al ministro de la guerra: eran tan horripilantes los detalles que temieron publicarlos. Cañones de diecisiete pulgadas habían resultado impotentes contra la torre metálica de la isla de los canallas.
Todos aquellos sinsabores forzaron al gobierno de los Estados Unidos a convocar en Washington una conferencia, bajo la consigna: “Todos los hombres somos hijos de un mismo dios, pensemos en el florecimiento pacífico de la humanidad”.
Cuando se dio a conocer el día de la apertura de la conferencia, las redacciones de los periódicos y las emisoras del mundo entero recibieron la noticia de que el ingeniero Garin asistiría personalmente al acto.
Garin, Cermak y el ingeniero Scheffer bajaron en el ascensor a lo hondo del pozo principal. Por las ventanillas de mica se veían infinitas hileras de tuberías, cables, entubaciones, cangilones, explanadas y puertas metálicas.
Dejaron atrás dieciocho capas de la corteza terrestre, en las cuales, como en las de un árbol, podían estudiarse las épocas de la vida del planeta. La vida orgánica comenzaba en la cuarta capa “a partir del fuego”, formada por el océano paleozoico. Sus aguas vírgenes estaban saturadas de una fuerza vital hoy desconocida. Contenían sales radiactivas y gran cantidad de ácido carbónico. Era aquella el “agua de la vida”.
En los albores de la era siguiente —la mesozoica—, de las aguas de aquel océano salieron gigantescos monstruos. Durante millones de años estremecieron la tierra con sus gritos de ansia y de celo. Más arriba, en las capas de la mina, se encontraban restos de pájaros, y más arriba aún, de mamíferos. Luego se acercaba el período glacial, la adusta mañana nevada de la humanidad.
El ascensor cruzaba la última capa, la capa diecinueve, originada por el fuego y el caos de las erupciones. Era la tierra de la era arcaica una capa compacta de granito negro-purpúreo.
Garin, impaciente, se mordía la uña del pulgar. Los tres callaban. Costaba trabajo respirar. Llevaban, a la espalda, sendos oxigenadores. Se oía el rugir de los hiperboloides y explosiones.
El ascensor entró en una franja de clara luz eléctrica y se detuvo sobre un enorme embudo en el que se recogían los gases. Garin y Scheffer se pusieron unos cascos de goma redondos, parecidos a las escafandras de los buzos, y penetraron por una de las escotillas del embudo hasta una angosta escalera metálica que conducía perpendicularmente abajo. Empezaron el descenso. Terminaba la escalera, cuya altura era la de una casa de cinco pisos, en una plazoleta circular. En ella, varios obreros desnudos de cintura arriba, también con cascos redondos y con oxigenadores a la espalda, estaban sentados en cuclillas sobre los hiperboloides. Mirando abajo, a lo hondo de la rumoreante cima, los obreros controlaban y dirigían los rayos.
Idénticas escaleras verticales, con peldaños hechos de barras metálicas redondas, unían aquella plazoleta con el sector interior. En él se encontraban los refrigeradores de aire líquido. Obreros enfundados de la cabeza a los pies en fieltro impermeable, provistos asimismo de oxigenadores, dirigían desde allí el funcionamiento del sistema de refrigeración y de los cangilones de los elevadores. Aquél era el lugar más peligroso para el trabajo. Bastaba un movimiento en falso para ir a parar bajo el cortante rayo del hiperboloide. Abajo, la roca caliente estallaba al chocar contra ella los chorros de aire líquido. De abajo volaban pedazos de roca y gases.
Los elevadores extraían unas cincuenta toneladas por hora. El trabajo avanzaba de prisa. Al mismo tiempo que los cangilones iban ahondando, descendía todo el sistema, “el topo de hierro”, construido conforme los diseños de Mántsev y compuesto de la plazoleta superior, con los hiperboloides, y el embudo que recogía los gases. Las entubaciones empezaban más arriba del “topo de hierro”.
Scheffer tomó de un cangilón un puñado de polvo gris. Garin lo desmenuzó entre los dedos. Con impaciente gesto pidió un lápiz. Escribió en una cajetilla de cigarrillos.
Читать дальше