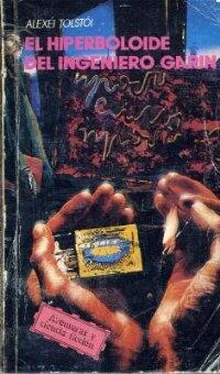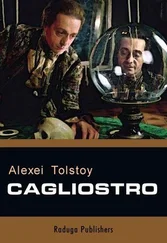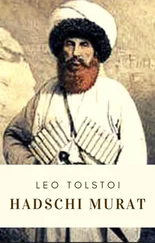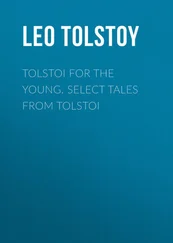Era Shelgá un deportista muy entrenado, musculoso y ligero, de talla media y fuerte cuello, rápido, tranquilo y prudente. Trabajaba en una brigada de investigación criminal y practicaba el deporte a fin de no perder agilidad.
—¿Qué tal, camarada Tarashkin, no hay novedad? —preguntó Shelgá, dejando la bicicleta junto a la terracilla—. He venido a desentumecerme un poco… ¡Fíjate cuanta basura! ¡Es una vergüenza!
Shelgá se quitó la guerrera, se arremangó la camisa, descubriendo sus brazos, magros y musculosos, y se puso a limpiar el patio del club, en el que se veían, tirados por todas partes, restos de los materiales con que habían reparado el atracadero.
—Hoy vendrán los chicos de la fábrica y en una noche lo asearemos todo —dijo Tarashkin—. ¿Qué, Vasili Vitálievich, se apunta para el equipo de la yola de seis?
—No sé que decirte —respondió Shelgá, haciendo rodar un barril de alquitrán—. Hay que pegarles a los moscovitas, pero me temo que no podré asistir a todos los entrenamientos… Nos ha salido un asunto muy divertido.
—¿Bandidos otra vez?
—Te quedas corto. Criminales de categoría internacional.
—Es una lástima —observó Tarashkin—, pues podría usted participar en las regatas.
Shelgá salió al atracadero, contempló cómo encendían la superficie del río los alegres rayos del sol, golpeó en las tablas con el mango de la escoba y preguntó a media voz:
—¿Sabéis bien quién vive en los chalets cercanos?
—En algunos vive gente todo el año.
—¿Y no se mudó nadie a uno de los chalets a mediados de marzo?
Tarashkin miró de soslayo el río, iluminado por el sol, se rascó un pie con las uñas del otro y dijo:
—En aquel bosquecillo hay un chalet con las ventanas condenadas. Hace unas cuatro semanas, lo recuerdo bien, salía humo de la chimenea. Creímos que se habrían refugiado allí vagabundos o bandidos.
—¿Y no habéis visto a nadie de ese chalet?
—Espere, Vasili Vitálievich. Quizás viva allí la gente que he visto hoy.
Tarashkin habló a Shelgá de los dos hombres que habían desembarcado al amanecer en la pantanosa orilla.
Shelgá escuchaba diciendo de vez en cuando: “Sí, sí”, y sus punzantes ojos se convirtieron en dos finas rendijas. Luego, cuando Tarashkin hubo acabado su relato, dijo, llevándose la mano a la funda del revólver, que colgaba de su cinturón:
—Vamos, muéstrame el chalet ese.
El chalet en el ralo bosquecillo de abedules parecía deshabitado: la terracilla estaba toda carcomida, y los postigos de las ventanas, condenados por fuera con tablas.
Los cristales de la buhardilla aparecían rotos, las esquinas de la casa estaban recubiertas de musgo al pie de los canalones, y bajo las ventanas crecían verdes matojos de armuelle.
—Tiene usted razón, ahí vive alguien —dijo Shelgá, examinando la casa desde detrás de los árboles.
Shelgá rodeó cauteloso el chalet y comentó:
—Hoy han estado aquí… Pero ¿a qué diablos habrán entrado por la ventana? Acérquese, Tarashkin, ocurre algo anormal.
Se aproximaron rápidamente a la terracilla. En ella veíanse pisadas. A la izquierda colgaba oblicuamente el postigo de una ventana, recién arrancado. La ventana estaba abierta, las hojas hacia adentro. Bajo ella, en la húmeda arena, descubrieron también pisadas. Unas huellas eran grandes, pertenecientes, por lo visto, a un hombre muy corpulento, y otras, menores y más estrechas, denotaban que quien las había dejado andaba con los pies torcidos hacia adentro.
—Las huellas que hay en la terracilla son distintas —observó Shelgá.
Miró por la ventana, emitió un ligero silbido y gritó:
—¡Eh, buen hombre, cierre la ventana, no vaya a ser que le roben algo!
No hubo respuesta. De la habitación, sumida en la penumbra, emanaba un olor dulzón y desagradable.
Shelgá volvió a llamar, esta vez más alto, se subió al alféizar, empuñó el revólver y saltó blandamente al interior. Tarashkin le imitó.
La primera habitación estaba vacía, el piso sembrado de ladrillos rotos, lascas de enlucido y viejos papeles de periódico. La puerta, entreabierta, llevaba a la cocina. Allí, sobre la plancha, así como en mesas y taburetes, veíanse hornillos a petróleo, crisoles de porcelana, retortas de vidrio y metálicas, botes y cajones de cinc. Uno de los hornillos chisporroteaba, apagándose.
Mielga volvió a gritar: “¡Eh, buen hombre!” Luego meneó la cabeza y abrió con gran cautela la puerta de la oscura habitación, cortada por las cintas de luz solar que atravesaban las rendijas de las maderas.
—Ahí está —dijo Shelgá.
En lo hondo de la habitación, un hombre yacía de espaldas, vestido, en una cama metálica. Sus manos, levantadas sobre la cabeza, aparecían atadas a las barras de la cama. Una cuerda sujetaba sus piernas. La chaqueta y la camisa del hombre mostraban unos desgarrones en el pecho. Tenía la cabeza muy echada hacia atrás, en posición poco natural, y su puntiaguda barbita apuntaba al techo.
—¡Fíjese que metido le han dado! —dijo Shelgá. examinando el puñal que el muerto tenía hundido en el pecho hasta la empuñadura—. Lo han atormentado… Mire…
—Vasili Vitálievich, es el mismo hombre que llegó en la barca. Hace hora y media, a lo sumo, que lo han asesinado.
—Quédese aquí de guardia, no toque nada y no deje entrar a nadie, ¿me oye, Tarashkin?
Unos minutos después, Shelgá hablaba por teléfono desde el club:
—Envíen patrullas a las estaciones… Comprueben la documentación de todos los pasajeros… Hay que ir también a los hoteles y ver quién ha regresado entre las seis y las ocho de la mañana. Envíe a mi disposición un agente y un perro.
Antes de que llegara el perro policía, Shelgá se puso a examinar meticulosamente el chalet, empezando por la buhardilla.
Todo estaba lleno de basura, vidrios rotos, jirones de empapelado y oxidados botes de conservas. Las ventanas estaban cubiertas de telarañas y en los rincones había moho. Al parecer, el chalet estaba abandonado desde 1918. Únicamente semejaban habitadas la cocina y la habitación con la cama metálica. No había allí la menor comodidad ni tampoco restos de comida, de no contar un panecillo y una gruesa lonja de salchichón hallados en un bolsillo del muerto.
Nadie vivía en el chalet, pero alguien lo visitaba para hacer allí algo que necesitaba ocultar. Esta fue la primera conclusión de Shelgá cuando hubo registrado la casa entera. El detenido examen de la cocina mostró que producían en ella cierto preparado químico. Al investigar los montones de ceniza sobre la plancha de la cocina, donde, por lo visto, se hacían experimentos, y después de hojear algunos folletos con las puntas de algunas hojas dobladas. Shelgá estableció un hecho más: el muerto se dedicaba simplemente a la pirotecnia.
Esta conclusión llevó a Shelgá a un callejón sin salida. Volvió a registrar la ropa del muerto, pero no descubrió nada nuevo. Entonces, enfocó el asunto desde otro ángulo.
Las huellas al pie de la ventana evidenciaban que los asesinos eran dos y habían entrado por la ventana, corriendo el inevitable riesgo de encontrar resistencia, pues el habitante del chalet no podía dejar de oír el ruido hecho al arrancar el postigo.
Ello significaba que los asesinos necesitaban a toda costa hacerse con algo muy importante o matar al hombre aquel.
Si se admitía que únicamente deseaban asesinar al hombre, hubieran podido hacerlo mucho más fácilmente acechándolo camino del chalet; de otra parte, la posición del cadáver demostraba que lo habían atormentado antes de clavarle el puñal. Los asesinos necesitaban sacarle al hombre aquel un secreto que no quería descubrirles.
Читать дальше