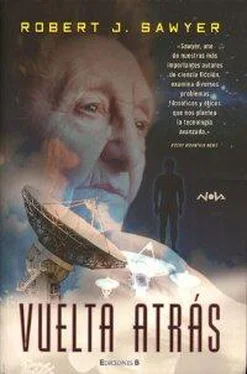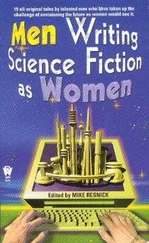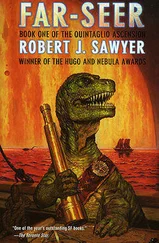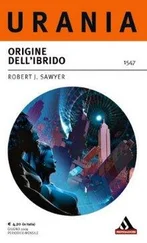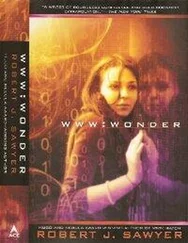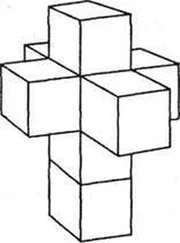!![Lapso de vida] [Emisor] « [Lapso de vida] [Receptor] [Lapso de vida] [Receptor]Et [Lapso de vida] [Emisor] :sg [Fin]
Mientras anotaba el pseudocódigo, una versión más coloquial se le pasó por la cabeza: «He descubierto que mi lapso de vida es mucho más corto que el vuestro. Vuestra vida continúa y continúa, pero la mía se acerca a su fin…»
A continuación les diría a los draconianos que, aunque no podía hacer personalmente lo que le habían pedido, había encontrado un digno sucesor, y que deberían esperar hasta recibir informes de sus representantes en la Tierra.
Miró las palabras y símbolos que había escrito hasta el momento; el datacom había convertido su temblorosa letra en un texto claro y nítido.
«Pero la mía se acerca a su fin…»
Casi noventa años de vida, sesenta de matrimonio. ¿Quién diría que era demasiado poco? Y sin embargo…
Sin embargo.
Recordó lo que había pensado, hacía tantos años, en su primera cita con Don, cuando habían ido a ver aquella película de Star Trek, la de las ballenas; él sabría cuál era. Resultaba curioso que fuera capaz de recordar cosas de hacía tanto tiempo pero tuviera problemas con las más recientes; recordaba claramente cómo empezaba la película y el texto en la pantalla que proclamaba: «El reparto y el equipo de Star Trek quieren dedicar esta película a los hombres y mujeres de la nave espacial Challenger, cuyo valiente espíritu pervivirá hasta el siglo XXIII y más allá…»
Sarah también recordaba otro desastre de una lanzadera, el de 2003, cuando la Columbia se había desintegrado durante la reentrada.
Le había afectado mucho en ambas ocasiones, y aunque era ridículo tratar de comparar una tragedia con la otra, recordaba lo que le había dicho a Don después de la segunda: hubiese preferido ser parte de la tripulación de la Columbia que estar a bordo del Challenger, pues la gente que iba a bordo de la Columbia había muerto al final de su misión, camino de casa. Habían vivido lo suficiente para cumplir el sueño de su vida. Habían entrado en órbita, flotado en microgravedad y contemplado la maravillosa, caótica, hipnótica visión azul de la Tierra. Pero los astronautas del Challenger habían muerto minutos después de despegar, sin haber salido siquiera al espacio.
Si hay que morir, mejor hacerlo después de conseguir tus objetivos y no antes. Ella había vivido lo suficiente para ver que se detectaban alienígenas, enviar una respuesta y recibir otra, entablar un diálogo aunque fuese breve. Así que eso era después. Aunque hubiera muchas cosas por venir de las que le hubiera gustado formar parte, esto seguía siendo después. Después, en efecto.
Tomó el lápiz óptico para seguir escribiendo y, al hacerlo, una lágrima cayó sobre la pantalla del datacom, ampliando el texto de debajo.
¿Cómo se muere en la era de los milagros y las maravillas? Los colapsos y los infartos se detectan y se previenen fácilmente. Es sencillo curar el cáncer, así como el Alzheimer y la neumonía. Todavía se producen accidentes, pero si tienes un Mozo que te cuida, son raros.
Sin embargo, a pesar de todo, llegado un punto, el cuerpo se agota. El corazón se debilita, el sistema nervioso falla, el catabolismo supera al anabolismo. No es tan dramático como un aneurisma, ni tan doloroso como una enfermedad coronaria, ni tan prolongado como un cáncer. Es solamente un lento fundido en negro.
Y eso le había estado sucediendo, pasito a pasito, a Sarah Halifax, hasta…
—No me siento muy bien —dijo una mañana, con voz débil.
Don la atendió al instante. Estaba sentada en el sofá del salón, porque Gunter la había traído sentada en una silla una hora antes. El robot acudió con la misma rapidez y escaneó sus signos vitales con los sensores internos.
—¿Qué tienes? —le preguntó Don.
Sarah consiguió esbozar una débil sonrisa.
—Vejez —dijo. Calló y tomó y expulsó aire unas cuantas veces. Don le sostuvo la mano y miró a Gunter.
—Llamaré a la doctora Bonhoff—dijo el robot, con voz triste. Al final de la vida, las visitas médicas a domicilio habían vuelto a ponerse de moda: no había ninguna necesidad de que ocupara una cama de hospital alguien que no tenía ninguna esperanza de recuperarse.
Don le apretó suavemente la mano a Sarah.
—Recuerda lo que acordamos —dijo ella, la voz baja pero firme—. Nada de medidas heroicas. Nada de prolongar la vida sin sentido.
—No va a superar la noche —dijo la doctora Tanya Bonhoff, después de atender a Sarah durante varias horas. Bonhoff era una mujer ancha de hombros, blanca, de unos cuarenta años, con el pelo rubio muy corto. Don y ella habían salido del dormitorio y estaban en el estudio, ante el monitor apagado del ordenador.
Don sintió un nudo en el estómago. Le habían prometido a Sarah otras seis u ocho décadas, pero…
Tanteó buscando la silla de ruedas y se sentó, tembloroso.
Pero tal vez Sarah no tuviera otras seis horas.
—Le he administrado analgésicos, pero no le quitarán lucidez —dijo la doctora.
—Gracias.
—Creo que debería telefonear a sus hijos —sugirió ella amablemente.
Don regresó al dormitorio. Carl estaba en San Francisco, en viaje de negocios; dijo que tomaría el primer vuelo, pero aunque consiguiera uno nocturno, no llegaría a Toronto hasta la mañana siguiente. Y Emily también se encontraba fuera de la ciudad, ayudando a un amigo a cerrar su casa de campo para el invierno; aunque iba hacia allí, tardaría al menos cuatro horas en llegar.
Sarah estaba acostada en el centro de la cama, con la cabeza apoyada en las almohadas. Don se sentó en el borde y tomó su mano; la suave piel de la suya contrastaba con la de ella, arrugada y floja.
—Hola —dijo, en voz baja.
Sarah ladeó levemente la cabeza y dejó escapar un suspiro que pretendía ser la misma palabra como respuesta.
Guardaron silencio un rato. Luego, en voz muy baja, Sarah comentó:
—Lo hicimos bien, ¿verdad?
—Pues claro —respondió él—. Dos hijos magníficos. Has sido una madre maravillosa. —Le apretó la mano un poco más fuerte; parecía muy frágil y tenía cardenales en el dorso por las agujas que le habían insertado aquel mismo día—. Y has sido una esposa maravillosa.
Ella sonrió un poco, probablemente todo lo que le permitía su precario estado.
—Y tú has sido un mara…
Él la interrumpió, incapaz de soportar las palabras.
—Sesenta años. —Eso fue lo que le salió a Don, pero luego se dio cuenta de que también él hablaba de su matrimonio.
—Cuando yo… —Sarah hizo una pausa, dudando en decir o no «cuando yo esté muerta». Optó por no hacerlo—. Cuando yo ya no esté, no quiero que te entristezcas demasiado.
—Yo… no creo que pueda evitarlo —dijo él en voz baja.
Ella asintió de manera casi imperceptible.
—Pero tienes lo que nadie ha tenido jamás. —Lo dijo sin remordimiento, sin amargura—. Estuviste casado durante seis décadas, pero aún tienes más tiempo por delante para superar… para superar la pérdida de tu esposa. Hasta ahora, nadie que hubiera estado casado tanto tiempo ha disfrutado jamás de ese lujo.
—Las décadas no serán suficientes —dijo él, la voz quebrada—. Ni los siglos bastarían.
—Lo sé —dijo Sarah, y giró la muñeca para poder apretarle la mano; la mujer moribunda consolando al hombre vivo—. Pero hemos tenido suerte de poder estar tanto tiempo juntos. Bill no pudo estar tanto tiempo con Palm.
Don nunca había creído en aquellas tonterías, pero sintió la presencia de su hermano, un fantasma que flotaba ya en su habitación, quizá preparado para guiar a Sarah en su viaje.
Читать дальше