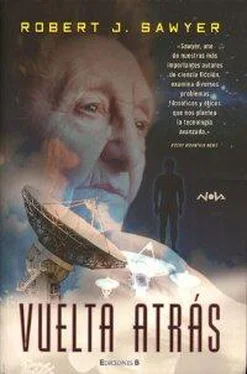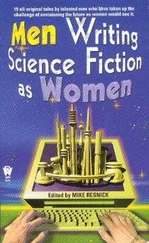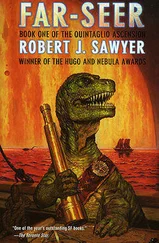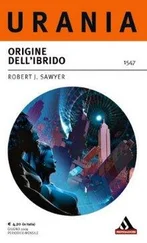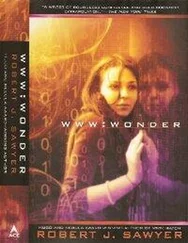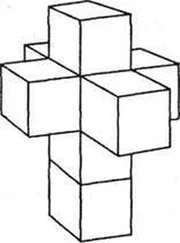Don se acercó y se agachó junto a ella.
—¿Cómo estás?
Sarah sonrió.
—Bien. Cansada. —Entornó los ojos, preocupada—. ¿Y tú?
—Aguantando.
—Qué bien que haya venido tanta gente.
Don escrutó de nuevo la multitud. Detestaba hablar en público.
Un viejo chiste de Jerry Seinfield le pasó por la cabeza: el principal miedo de la mayoría de la gente es hablar en público; el segundo es el miedo a la muerte… lo que significa que en un funeral hay que sentir más lástima por el del panegírico que por el del ataúd.
Entró el sacerdote, un hombre bajito de unos cuarenta y cinco años con el pelo cano y escaso, y la ceremonia empezó en seguida. Don trató de relajarse mientras esperaba a que lo llamaran. Sarah, a su lado, lo tomó de la mano.
El sacerdote tenía una voz sorprendentemente grave dada su corta estatura, y dirigió a los congregados en la oración. Don inclinó la cabeza mientras rezaba, pero mantuvo los ojos abiertos y miró los estrechos tablones de madera que había entre su banco y el de delante.
—Ahora —dijo el sacerdote, demasiado pronto—, oiremos unas palabras de Don, el hermano menor de Bill.
«Oh, Cristo», pensó Don. Pero el error era natural y, mientras se acercaba al atril y subía los tres escalones, decidió no corregirlo.
Se agarró a los lados del pulpito y miró a la gente que había querido despedirse de su hermano: la familia, incluidos Alex, el hijo de Bill, y los hijos mayores de Susan, la hermana de ambos, que había muerto en 2033; unos cuantos viejos amigos; algunos de los compañeros de trabajo de Bill en United Way, y mucha gente que él no conocía pero que sin duda había significado algo para Bill.
—Mi hermano era un buen hombre —dijo, pronunciando la primera de las frases que había anotado en su datacom, que acababa de sacar del bolsillo de su traje—. Un buen padre, un buen esposo y…
Y calló de golpe, no porque él no encajara ya en la categoría a la que acababa de referirse, sino debido a la persona que acababa de entrar en la iglesia y que se estaba sentando en la última fila de bancos. Hacía treinta años que Don no veía a su ex cuñada Doreen, pero allí estaba, vestida de negro. Había acudido sin llamar la atención para decirle adiós al hombre de quien se había divorciado hacía tanto tiempo. En la muerte, al parecer, todo quedaba perdonado.
Don miró sus notas, encontró por dónde iba y continuó:
—Bill Halifax fue un trabajador esforzado y aún se esforzó más por ser un buen padre y un buen ciudadano. No es frecuente…
Se detuvo de nuevo, porque vio las siguientes palabras que había escrito y comprendió que tendría que saltárselas si no quería poner en evidencia el error del sacerdote.
«A hacer puñetas —pensó—. Nunca he tenido ocasión de decir esto mientras Bill estaba vivo. Que me zurzan si no lo digo ahora.»
—No es frecuente que un hermano mayor quiera estar a la altura de su hermano menor, pero yo lo hacía constantemente.
Hubo murmullos y vio la perplejidad en los rostros. Y entonces se desvió del discurso que tenía preparado.
—Así es —dijo, agarrándose al pulpito aún con más fuerza, necesitando su apoyo—. Soy el hermano mayor de Bill. Tuve la suerte de experimentar una vuelta atrás.
Más murmullos, miradas compartidas.
—Fue… no fue algo que yo buscara, ni que quisiera, pero… Como decía, he conocido a Bill toda su vida, más que nadie. —Hizo una pausa y decidió terminar la frase con «en esta iglesia», aunque «en el mundo» habría sido igualmente cierto; todos los demás que habían conocido a Bill desde el nacimiento ya no vivían, y cuando Mike Braeden no se había mudado a Windermer, Bill ya tenía cinco años—. Bill no cometió muchos errores. Oh, cometió algunos. —Hizo un gesto con la cabeza a Doreen, que pareció asentir en reconocimiento, comprendiendo que se refería a cosas que Bill había hecho durante su matrimonio, no al matrimonio en sí—. Algunas meteduras de pata que sin duda lamentó hasta el final. Pero fue mucho más lo que hizo bien. Naturalmente, no le vino mal ser severo como un látigo. —Se dio cuenta de que había hecho una comparación desafortunada, pero continuó—: De hecho, a algunos les sorprendió que decidiera dedicarse a la beneficencia en vez de a los negocios, con los que podría haber ganado mucho más dinero. —Evitó mirar a Pam, se abstuvo de recalcar el hecho de que Bill nunca podría haberse permitido aquello que a él le habían dado—. Podría haberse dedicado a la abogacía, podría haber sido un gran directivo de empresa. Pero quiso marcar la diferencia; quiso hacer el bien. Y lo hizo. Mi hermano, lo hizo. —Don miró de nuevo a la gente, un mar de ropa negra. Dos o tres personas lloraban en silencio. Sus ojos se posaron en sus hijos y en sus nietos… cuyos nietos probablemente llegaría a conocer—. Ningún actuario de seguros diría que Bill andaba escaso de vida, pero es la calidad de su vida lo que realmente destaca. —Hizo una pausa, preguntándose hasta qué punto debía ser personal, pero, demonios, todo aquello era personal, y quería que Sarah y sus hijos y tal vez incluso Dios lo oyeran—. Parece, joder, que puedo llegar a… —Vaciló, dándose cuenta de que acababa de soltar una imprecación durante una ceremonia religiosa, pero continuó—: a vivir el doble que mi hermano. —Miró al ataúd. La madera pulida que brillaba—. Pero —continuó Don—, si en todo este tiempo puedo hacer la mitad del bien que él hizo y ser amado la mitad de lo que fue amado Bill, entonces tal vez merezca este… este… —Guardó silencio, buscando la palabra adecuada, y por fin continuó—: Este regalo que me han hecho.
Don y Sarah se acostaron temprano la noche del funeral, ambos agotados. Ella se quedó dormida de inmediato y Don se puso de costado para mirarla.
No tenía ninguna duda de que los antidepresivos que Petra le había recetado estaban funcionando. Soportaba mejor la irritación que le causaba su esposa y, en un plano superior, la idea de suicidarse le parecía completamente absurda. Chistes de hablar en público aparte, ni por un segundo había deseado cambiar de sitio con su hermano.
Los ajustes hormonales estaban funcionando también: ya no iba más salido que un perro en celo. Seguía animado, sí, pero al menos le parecía que tenía cierto control.
Pero aunque su deseo de Lenore podía haber remitido un poco, su amor no lo había hecho. Eso nunca había sido cosa de las hormonas desbocadas, estaba seguro.
Sin embargo, tenía una obligación con Sarah desde décadas antes del nacimiento de Lenore; lo sabía. Sarah lo necesitaba, y aunque él no la necesitara a ella (no en el sentido de requerir su asistencia en el vivir cotidiano), seguía amándola mucho. Hasta hacía poco, la apacible y cariñosa relación que habían mantenido había sido suficiente, y sin duda continuaría siéndolo durante el tiempo que les quedara de estar juntos, fuera cuanto fuese.
Además, la situación era injusta para Lenore. Era imposible que él fuera el amante que ella merecía, su acompañante a tiempo completo, el compañero de su vida.
Sabía que romper con Lenore sería como una amputación, como desgajar una parte de sí mismo. Pero era lo que había que hacer, aunque…
Aunque un joven típico que perdiera a una novia podía consolarse pensando que había muchos peces en el mar, que alguien igualmente maravilloso aparecería pronto. Pero Don había vivido ya una vida entera y sólo había conocido a dos mujeres que le hubieran cautivado, una en 1986 y otra en 2048. Las posibilidades de conocer a una tercera, incluso en las muchas décadas que le quedaban, parecía enormemente remota.
Pero ésa no era la cuestión.
Читать дальше