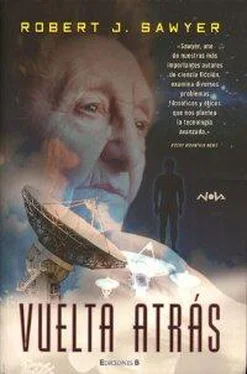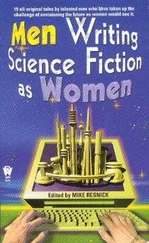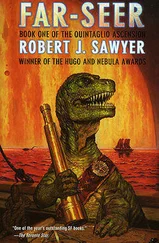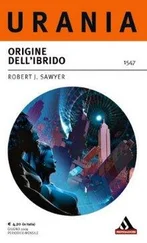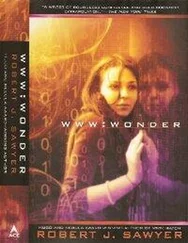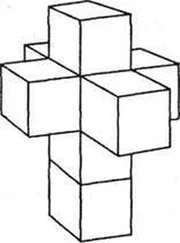—En realidad —dijo ella, envarada—, sí que sé cómo son algunas de esas cosas. Mi madre murió en un accidente de tráfico cuando yo tenía dieciocho años.
Don notó que se quedaba boquiabierto. Había evitado preguntarle por sus padres, sin duda porque se sentía demasiado in loco parentis cuando estaba con ella.
—Nunca conocí a mi padre —continuó ella—, así que me tocó a mí cuidar de mi hermano Colé. Él tenía trece años entonces. Por eso trabajo, ¿sabes? Tengo suficiente para cubrir mis gastos de estudiante, pero intento ganar más para pagar las deudas que contraje para cuidar de Colé y de mí.
—Yo…
—Lo sientes. Lo siente todo el mundo.
—¿No había… no había ningún seguro de vida?
—Mi madre no podía permitírselo.
—Oh. Bueno, ¿cómo te las apañaste?
Ella se encogió de hombros.
—Digamos que hay un motivo por el que tengo cierto aprecio por los bancos de comida.
Él se sintió avergonzado y contrito, y no supo qué decir. Sin embargo, eso explicaba por qué ella parecía mucho más madura que sus compañeros. A su edad, él vivía todavía cómodamente con sus padres, pero Lenore llevaba ya en el mundo siete años y había pasado parte de ese tiempo educando a un adolescente.
—¿Dónde está ahora Colé? —preguntó.
—En Vancouver. Se mudó allí con su novia antes de que yo viniera aquí a hacer mi máster.
—Ah.
—No me altero por casi nada —dijo ella—. Lo sabes. Pero si alguien me quita mi dinero… Cuando tienes tan poco, te…
Se encogió levemente de hombros. Don la miró.
—Yo… No me daba cuenta de que me mostraba condescendiente por mi edad —dijo lentamente—, pero ahora que me has alertado, intentaré ser más…
Guardó silencio, pues sabía que cuando se hallaba en situación de estrés emocional su vocabulario tendía a lo ampuloso. Pero no se le ocurría un término mejor, así que lo dijo:
—Prudente.
—Gracias —dijo ella, asintiendo.
—No digo que lo vaya a conseguir siempre. Pero de verdad que lo intentaré.
—Pues claro que lo intentarás —dijo ella, con aquella sonrisa de sufrimiento que él estaba acostumbrado a ver en Sarah. Don le sonrió y abrió los brazos, invitándola a levantarse y dejarse abrazar. Lenore lo hizo y él la apretó con fuerza.
La pierna rota de Sarah todavía le causaba molestias, pero Gunter era un enviado del cielo y le traía alegremente tazas de café descafeinado mientras ella estaba sentada a la mesa de la antigua habitación de Carl. Todavía trabajaba en los documentos que Don le había traído de la universidad: una copia en papel de la respuesta enviada a Sigma Draconis desde Arecibo y el material fuente en el que estaba basada: los mil cuestionarios elegidos al azar entre los recibidos en la página web. La clave de descifrado debía de estar enterrada allí, Sarah estaba segura.
Habían pasado décadas desde la última vez que había leído aquellos documentos y sólo los recordaba vagamente. Pero a Gunter le bastaba con mirar cada página para indexarla. Sarah decía, por ejemplo: «Recuerdo un par de respuestas que me parecieron contradictorias. Alguien que respondía "sí" a eliminar los ancianos que ya no son productivos y "sí" a no eliminar a la gente que supone una carga económica.» El robot contestaba: «Es en la encuesta número 785.»
A pesar de todo, Sarah a menudo se enfadaba e incluso lloraba de frustración. No podía pensar tan claramente como antes. Eso no resultaba obvio en su vida cotidiana, para cocinar y tratar con sus nietos, pero quedaba dolorosamente claro cuando trataba de resolver acertijos o hacer cálculos matemáticos mentalmente, o cuando intentaba concentrarse y pensar. Y se fatigaba fácilmente; a menudo necesitaba acostarse, lo cual prolongaba aún más el trabajo.
Naturalmente, mucha gente ya había vuelto a examinar el mensaje enviado desde Arecibo para ver si contenía la clave de descifrado. Sarah se daba cuenta de que si aquellas agudas mentes jóvenes no la habían encontrado, probablemente ella no lo haría tampoco.
Muchos habían sugerido que la clave podía ser un conjunto concreto de respuestas de una de las mil encuestas: una secuencia única de ochenta y cuatro respuestas, una por cada pregunta, algo como «sí», «no», «mucho mayor que», «prefiero la opción tres», «igual a», «no», «sí», «no», «menos que», etcétera. Sarah sabía que había más de 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 de combinaciones posibles. Quienes no tenían acceso a toda la transmisión de Arecibo podían estar probando secuencias al azar, pero incluso con los ordenadores más rápidos del mundo hubiesen hecho falta décadas para probarlas todas. Otros, naturalmente, tenían la respuesta completa enviada, y sin duda ya habían intentado usar las mil cadenas de respuestas, una por una, sin conseguir abrir el mensaje. Sarah continuó examinando las encuestas originales, buscando algo, cualquier cosa que destacara. Pero, maldición, no veía nada. Odiaba ser vieja, odiaba lo que la vejez le estaba haciendo a su mente. «Los viejos catedráticos nunca mueren, sólo pierden facultades», rezaba el dicho.
Probó otra secuencia, pero de nuevo el mensaje «fallo de descifrado» apareció en el monitor. No dio un puñetazo en la mesa (no tenía fuerzas para eso), pero Gunter debió de entender su lenguaje corporal de todas formas.
—Parece usted frustrada —dijo.
»Ella se rebulló en la silla, miró al Mozo, y se le ocurrió una idea. Gunter era un ejemplo de inteligencia no-humana: tal vez él tuviera una idea más acertada de qué estaban buscando los alienígenas.
—Si fuera cosa tuya, Gunter, ¿qué habrías elegido como clave de descifrado?
—No tengo tendencia a los secretos —respondió él.
—No, supongo que no.
—¿Se lo ha preguntado a Don? —dijo el Mozo, con calma.
Ella notó que alzaba las cejas mientras miraba al robot.
—¿Por qué dices eso?
La línea de la boca de Gunter se torció, como si hubiera querido decir algo y se lo hubiera pensado mejor. Sin embargo, al cabo de un momento, apartó la mirada y dijo:
—Por nada en particular.
Sarah pensó en dejarlo correr, pero…
Pero, maldición, Don tenía su confidente.
—¿Crees que no lo sé?
—¿Saber qué? —preguntó Gunter.
—Por favor —dijo ella—. Puedo traducir mensajes de las estrellas. Igualmente puedo detectar señales más cerca de casa.
Nunca se sabía si un robot te miraba a los ojos.
—Ah —dijo Gunter.
—¿Sabes quién es? —preguntó ella.
El Mozo sacudió su cabeza azul.
—¿Y usted?
—No. Y no quiero saberlo.
—Si se me permite el atrevimiento, ¿cómo se siente al respecto?
Sarah miró por la ventana: se veía un poco de cielo y los ladrillos rojos de la casa de al lado.
—No era mi opción preferida, pero…
El Mozo guardó silencio, infinitamente paciente. Sarah continuó:
—Sé que él tiene… —Vaciló entre decir «deseos» y «necesidades», y finalmente optó por esto último—. Y yo no puedo convertirme en una… una gimnasta. No puedo hacer retroceder las manecillas del reloj. —Se dio cuenta de que había dicho lo del reloj como si equivaliera a un impedimento tan obvio como «no puedo detener el Sol». Pero para Don, las manecillas (santo Dios, ¿cuándo había visto por última vez un reloj con manecillas?) sí que habían retrocedido, muchísimo. Sacudió la cabeza—. No puedo seguir su ritmo, ya no. —Guardó silencio un momento, y luego miró al robot—. ¿Qué sientes tú al respecto?
—Las emociones no son mi fuerte.
—Supongo.
—De todas formas, prefiero las cosas… sencillas.
Читать дальше