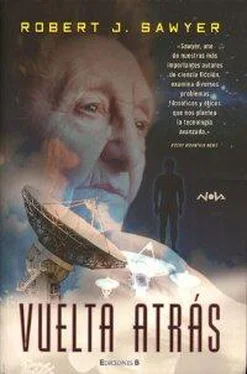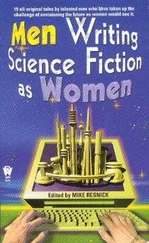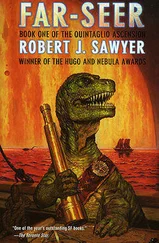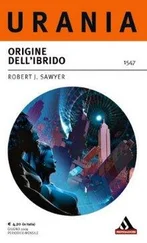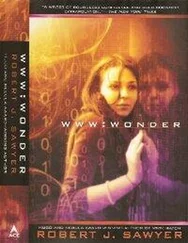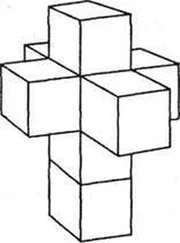Sonó el teléfono. Don miró la pantalla y notó que arqueaba las cejas: «Trenholm, Randell.» Era un nombre en el que no había pensado desde hacía treinta años o más, un tipo al que había conocido en la CBC allá por los años veinte. Desde que la vuelta atrás no había funcionado para Sarah, Don había estado evitando ver a la gente que conocía… y ahora se alegró doblemente de no tener teléfono de imágenes.
Randy era un par de años mayor que él y, cuando descolgó el auricular, se le ocurrió que podía ser su esposa quien llamara. En los últimos años, con mucha frecuencia, las llamadas de viejos amigos eran realmente llamadas de sus viudas para anunciar que el amigo había fallecido.
—¿Diga?
—¡Don Halifax, hijo de mala madre!
—¡Randy Trenholm! ¿Cómo demonios estás?
—¿Cómo puede estar alguien cuando tiene ochenta y nueve años encima? —preguntó Randy—. Estoy vivo.
—Me alegro de oírlo —dijo Don. Quiso preguntarle por su esposa, pero no se acordaba de su nombre—. ¿Qué ocurre?
—Sales mucho en las noticias últimamente.
—Te refieres a Sarah.
—No, no. A Sarah no. Sales tú, al menos en los grupos de noticias que leo.
—Ah, hum, y ¿qué grupos son ésos?
—Humanos mejores. Inmortalidad. Yo pretendo continuar.
Don sabía que los chismes sobre lo que le había sucedido tenían que llegar más allá del barrio donde vivía.
—Sí, bueno. —Fue todo lo que respondió.
—Así que Don Halifax está codeándose con los peces gordos —dijo Randy—. Con Cody McGavin. Impresionante.
—Sólo lo he visto una vez.
—El tipo debe de haberte firmado un cheque bastante cuantioso —dijo Randy.
Don empezaba a sentirse cada vez más incómodo.
—No —respondió—. Nunca he llegado a ver la factura del tratamiento.
—No sabía que estuvieras interesado en la prolongación de la vida —dijo Randy.
—No lo estoy.
—Pero la conseguiste.
—Randy, mira, se está haciendo tarde. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?
—Es que, como decía, conoces a Cody McGavin…
—En realidad, no.
—Y por eso he pensado que tal vez podrías hablar con él, ya sabes, de mi parte.
—Randy, yo no…
—Quiero decir: tengo mucho que ofrecer, Don. Y un montón de cosas por hacer todavía, pero…
—Randy, de verdad, yo…
—Venga ya, Don. No es que seas especial, pero pagó tu vuelta atrás.
—Quería que fuera Sarah quien tuviera su vuelta atrás y…
—Oh, lo sé, pero no funcionó con ella, ¿verdad? Es lo que dicen, al menos. Y, mira, Don, lo siento mucho por Sarah. Siempre la he apreciado.
Al parecer Randy esperaba una respuesta, como si por haber hecho aquel cumplido se la debiera. Pero Don permaneció callado. Cuando el silencio se volvió incómodo, Randy habló de nuevo.
—Bueno, el caso es que lo hizo por ti y…
—Y ¿crees que lo haría también por ti? Randy, sinceramente no sé cuánto cuesta todo el trabajo que me han hecho, pero…
—En Humanos mejores calculan que ocho mil millones. La mayoría de la gente de «Yo pretendo continuar» opina que probablemente diez mil.
— Pero —continuó Don firmemente—, yo no lo pedí, y no lo quería, y…
—Y eso es calderilla para tipos como Cody McGavin.
—No creo que sea calderilla para nadie —dijo Don—, pero eso no tiene nada que ver. Puede gastarse su dinero como se le antoje.
—Claro, pero ahora que se está permitiendo que aquellos que no son desorbitadamente ricos tengan una vuelta atrás, bueno, me ha parecido, ya sabes, que tal vez…
—No puedo hacer nada por ti. Lo siento, pero…
La voz se hizo más desesperada.
—Por favor, Don. Todavía tengo mucho que hacer. Si tuviera una vuelta atrás, podría…
—¿Qué? —preguntó Don, con brusquedad—. ¿Curar el cáncer? Ya se ha hecho. ¿Inventar una trampa para ratones mejor? Los genetistas perfeccionarían el ratón.
—No, cosas importantes. Yo… no sabes qué he hecho en los últimos veinte años, Don. He… he hecho cosas. Pero quiero conseguir mucho más. Sólo necesito más tiempo, eso es todo.
—Lo siento, Randy. De verdad, yo…
—Si por lo menos llamaras a McGavin, Don. Es todo lo que pido. Sólo haz una llamada telefónica.
Don pensó en gritarle que había tardado una eternidad en conseguir ponerse en contacto con McGavin la última vez, pero eso no era de la incumbencia de Randy.
—Lo siento, Randy —repitió.
—Maldita sea, ¿qué hiciste tú para merecer esto? No eres tan especial. No eres tan brillante, no tienes tanto talento. Sólo te ha tocado la puñetera lotería, eso es todo, y ahora ni siquiera quieres ayudarme a comprar un décimo.
—Por el amor de Dios, Randy…
—No es justo. Tú mismo lo has dicho. Ni siquiera te interesan el transhumanismo y la prolongación de la vida. Pero yo me he pasado casi toda la vida buscándola. «Vive suficiente para vivir para siempre»: eso es lo que dijo Kurzweil. Aguanta unas cuantas décadas más y todos tendremos a nuestro alcance técnicas rejuvenecedoras; todos tendremos prácticamente la inmortalidad. Bueno, yo he aguantado y están aquí, las técnicas están aquí. Pero no puedo costeármelas.
—Bajarán de precio…
—No me digas que bajarán de precio, joder. Sé que bajarán. Pero no a tiempo, maldición. ¡Tengo ochenta y nueve años! Si llamaras a McGavin y tiraras de un par de hilos… Es todo lo que te estoy pidiendo, por los viejos tiempos.
—Lo siento —dijo Don—. Lo siento de verdad.
—¡Maldito seas, Halifax! Tienes que hacerlo. Yo… voy a morirme. Voy a…
Don colgó de golpe y se quedó sentado en el sillón, temblando. Pensó en subir a ver a Sarah, pero ella no podría comprender por lo que estaba pasando más que el propio Randy Tenholm; así que deseó tener a alguien con quien charlar. Naturalmente, otra gente había vuelto atrás, pero estaba del todo fuera de su ámbito: el abismo financiero que los separaba era mucho más grande que la experiencia de rejuvenecimiento que compartían.
Al cabo de un rato, subió al piso de arriba, realizó el ritual de prepararse para irse a la cama y, por fin, se acostó junto a Sarah, que ya se había dormido. Se quedó mirando al techo… algo que hacía cada vez más en aquellos días.
Randy Trenholm tenía razón, en cierto modo. A algunas personas habría que conservarlas. El último de los doce hombres que habían caminado por la Luna había muerto en 2028. La máxima conquista de la raza humana había tenido lugar durante la vida de Don, pero nadie que hubiera pisado la superficie lunar seguía con vida. Todo lo que quedaban eran fotos y vídeos y piedras y unas cuantas descripciones poéticas, incluida la «magnífica desolación» de Alvin. La gente seguía diciendo que era inevitable que los humanos regresaran a la Luna algún día. Tal vez, pensó Don, viviera para verlo. Pero hasta que lo hicieran, el experimento de aquellos pequeños pasos y aquel salto de gigante había quedado atrás en la memoria viva.
Y, aún más trágico, el último superviviente de los campos de exterminio nazis, el último testigo de aquellas atrocidades, había muerto en 2037: lo peor que había hecho la humanidad había quedado también atrás en la memoria.
Tanto la llegada a la Luna como el Holocausto tenían sus detractores: gente que sostenía que aquella maravilla y aquel horror nunca podían haber sucedido, que los humanos eran incapaces de esos triunfos tecnológicos y de semejante mal sin conciencia. Y el último de aquellos que podía rebatirlos en cada caso por su experiencia personal había muerto.
Pero Don Halifax seguía vivo, sin nada especial que contar, sin ninguna experiencia personal de la que ser único testigo, sin nada que hubiera que compartir con las generaciones futuras. Era sólo un tipo corriente.
Читать дальше