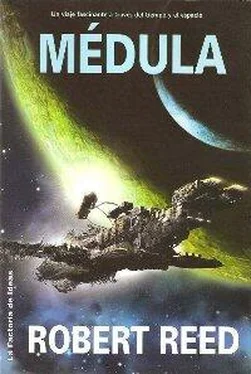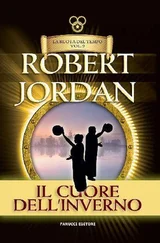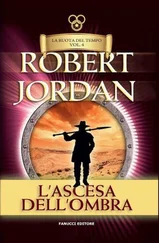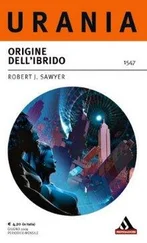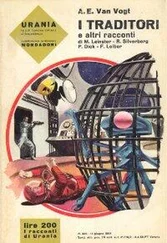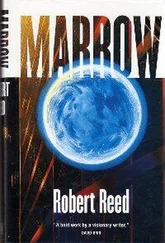—¿Entonces tú qué crees, Washen? —preguntó Pamir por pura frustración.
—Diu nos dijo… —La capitana cerró los ojos y recordó lo que parecían ser solo tres días antes para ella—. Cuando llegó por primera vez a Médula, solo, tuvo un sueño. Los constructores y los odiados inhóspitos salieron directamente de ese sueño…
—¿Y eso significa?
—Quizá nada —confesó ella. Luego sacudió la cabeza y se puso en pie—. Si hay alguna respuesta, se encuentra en algún lugar de Médula. Ahí está esperando. Y creo que te equivocas por completo con el calendario que nos has hecho aquí.
—¿Eso crees?
—Si esperamos, los rebeldes se harán más fuertes.
Pamir volvió a mirarse los pies y después clavó los ojos en su prisionero con una nueva intensidad, como si lo viera por primera vez.
—Si esperamos demasiado —le advirtió ella—, tendremos que hacer pedazos esta nave con una guerra total. Que es por lo que creo que tenemos que hacerlo todo ahora. En cuanto sea posible.
—Lo que tenemos que hacer —repitió él—. ¿Como qué?
Washen no pudo evitar reír. Su voz era apagada y triste.
—El maestro capitán eres tú —le respondió—. Mi única obligación es servir a la Gran Nave, y a ti.
—Hay un lugar —rememoró Miocene mientras invitaba a su hijo y a los otros rebeldes de alto rango a que la acompañaran en un pequeño viaje—. Es muy alto y bastante seguro, el lugar perfecto para contemplar la aceleración.
Sería un momento repleto de simbolismos, y, lo que era más importante, de pura reivindicación.
Pero Till lucía una expresión de duda. Miró más allá de Miocene.
—Señora —dijo mientras hacía la más pequeña de las reverencias—, ¿es este viaje absolutamente necesario? Es decir, si considerárnoslos riesgos. Y los escasos beneficios.
—Beneficios —se hizo eco ella—. ¿Has contado la tradición?
El joven sabía que no debía responder.
—No, no lo has hecho —dijo Miocene y se echó a reír con dulzura. Apenas se le notaba el desdén—. Es una tradición muy noble. La maestra capitana y sus leales empleados se colocan en la cubierta abierta y contemplan cómo gira su nave al viento.
—Noble —respondió él—, y antigua también.
—Lo hemos hecho a bordo de esta nave —le aseguró ella—. Muchas, muchas veces.
¿Qué podía decir a eso?
Antes de que se sugiriera alguna respuesta, la maestra capitana añadió:
—Comprendo lo que estás pensando. Que quizá estemos demasiado expuestos. Demasiado vulnerables. Que nos estemos arriesgando a sufrir algún desastre celestial…
—No en el hemisferio que dejamos atrás, señora. Eso ya lo sé.
—Entonces te preocupa un enemigo más cercano y emotivo. —Maestra o madre, su tarea consistía en dar confianza. Inspirar y, con suerte, instruir—. Nadie más sabe lo de esta empresa. No hay tiempo para preparar una emboscada. Y créeme —añadió mientras levantaba una mano hinchada en el aire, entre los dos—, soy lo bastante fuerte para defendernos de cualquier parte de la nave, y también de cualquier sitio de su enorme casco.
Unos días frenéticos habían provocado una transformación. La nueva maestra se sentaba en la cama de la vieja. No era tan inmensa como su predecesora, pero la tendencia era innegable. Unas redes entrelazadas de nexos yacían bajo su piel de un siglo de edad, se comunicaban entre sí en densos idiomas que viajaban a la velocidad de la luz y hablaban a los importantes sistemas de la nave en una maraña de frecuencias y jirones codificados de luz láser. Un instinto recién nacido le dijo a Miocene que se estaban alimentando y preparando las cámaras de reacción. Casi podía saborear el hidrógeno frío comprimido que se extraía de los profundos tanques. Aquella gigantesca aceleración, programada milenios atrás, se produciría sin retrasos ni momentos embarazosos. ¿Cómo podía dudar nadie de que la que estaba al cargo era ella? El simbolismo era flagrante. Los pasajeros nerviosos se consolarían con la aceleración. La tripulación descontenta tendría que admitir que esa vieja sabía lo que estaba haciendo. Y la Vía Láctea lo notaría, billones de pasajeros en potencia que tendrían incluso más razones para olvidar a la vieja maestra y su incompetencia.
Muy pronto, y de incontables maneras, Miocene mejoraría su nave. La eficacia daría un salto. Florecería la confianza. Y como resultado, el prestigio de la nave aumentaría aún más. Guiado por su mano, el conocimiento de un millón de especies se enviaría a casa con un haz para enriquecer a la humanidad junto con el legado personal de la maestra. Durante el último siglo, siempre que quería saborear un placer Miocene se imaginaba el día glorioso en el que la nave completaría su circuito por la galaxia y se acercaría a la Tierra después de una ausencia de medio millón de años. Para entonces, y gracias sobre todo a su trabajo, la humanidad dominaría su pequeña parte del universo. Y con su leal y cariñoso hijo a su lado, ella aceptaría todos los honores y las bendiciones radiantes de un pueblo que no tendría más remedio que verla como diosa y redentora.
—El universo… —susurró la maestra hablando para sí.
Till se inclinó un poco más hacia ella.
—¿Qué ha dicho, señora?
—Tienes que verlo por ti mismo —respondió ella—. Las estrellas. La Vía Láctea. Todo, y en toda su gloria.
Una expresión cambiante se convirtió en simple duda.
—Lo he visto —le recordó Till—. Por medio de luz holográfica y representado a la perfección.
—Nada que se represente es perfecto —contestó su madre. Luego, antes de que su hijo pudiera decir nada más, le recordó—: Uno de nosotros es la maestra. El otro es su primero en la presidencia.
—Lo sé, señora.
Pasó una mano amplia por la frente de su hijo, por la nariz esbelta. Luego, con un solo dedo, le acarició la atractiva y fuerte barbilla.
—Quizá el riesgo sea demasiado grande —admitió ella—. Sabes argumentar muy bien, sí. Así que solo estaremos tú y yo contemplando la aceleración. ¿Te parece un compromiso digno?
El joven no tenía alternativa.
—Sí, señora —admitió—. Sí, madre.
Pero, como siempre, Till pronunció las palabras con un entusiasmo convincente, envueltas en una sonrisa que no podría haber sido más brillante.
El casco de la nave era mucho más fino en la cara posterior, unas cuantas docenas de kilómetros de hiperfibra original, casi virginal, salpicada de túneles de acceso, cañerías cavernosas y bombas lo bastante gigantescas para mover océanos. Tanto la estética como la seguridad tenían allí su papel; Miocene y Till viajaron dentro de una de las principales cámaras de reacción. Allí no vivía nada, y casi nada acudía tampoco. Apoyados en las baterías de espejos perfectos no había lugar para ocultarse. Y dado que nadie salvo Miocene podía disparar esos motores, podían pasar sin que nadie los molestara; su rápido cochecito se elevaba por aquel buche similar a un cráter de la tobera de cohete, el cielo sobre ellos iluminado por mil millones de hogueras, cada una de las cuales empequeñecía la potencia de su magnífica máquina.
—Las estrellas —dijo Miocene, y no pudo evitar sonreír.
Till parecía muy joven allí de pie con las manos unidas a la espalda, esta arqueada y los pies ligeramente separados y enfundados en sus botas; su uniforme, su gorra y sus grandes ojos castaños reflejaban la luminosidad del universo.
Por un momento pareció sonreír.
Luego cerró los ojos, se volvió hacia ella y al abrirlos admitió: —Son preciosas. Por supuesto. Por supuesto.
La desilusión se apoderó de Miocene. ¿De verdad había creído que echarle un vistazo a la Vía Láctea con sus propios ojos provocaría una revelación? ¿Que Till levantaría los brazos y caería sobre sus débiles rodillas en un gesto de éxtasis maravillado?
Читать дальше