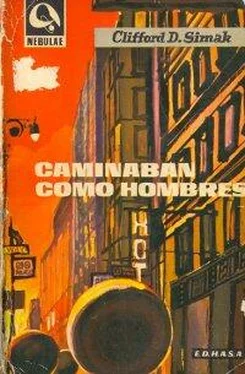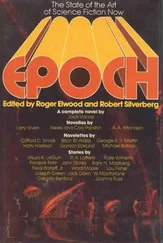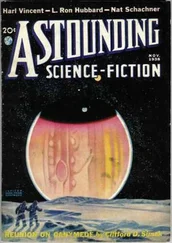Quizás, me dije, debíamos haber dicho a Liggett más de lo que habíamos declarado. O sea un poco más sinceros en nuestras respuestas. Porque si él deseaba hacernos caer, lo podría hacer con toda facilidad.
Pero, si así lo hubiéramos hecho, si le hubiéramos dicho la cuarta parte de la verdad, con toda seguridad que nos habrían tenido durante horas en el cuartel, mientras ellos se aseguraban de nuestras declaraciones y trataban de racionalizarlas en buenas, sólidas y modernas explicaciones. Aun podría suceder, me dije (todo podía suceder), pero, mientras pudiéramos ocultarlo, aún teníamos una oportunidad de que algo pudiera surgir y acaparar la atención. Cuando yo había abierto la caja de cartuchos para el rifle, algunos de ellos se habían caído al suelo. Stirling los había recogido. Pero ¿me los había entregado o los había guardado en el bolsillo o los había dejado sobre el taburete? Traté de acordarme, pero, por mi vida, no lo logré. Si la policía había encontrado esos cartuchos, entonces podría relacionar el rifle que estaba en el coche con este laboratorio y eso sería algo más que contribuiría a aumentar su lista de sospechas.
Si sólo dispusiera de tiempo, pensé, podría explicar todo. Pero no había tiempo y la explicación, en sí misma, haría surgir una cantidad de investigaciones y de preguntas y de escepticismos, que lo arruinaría todo. Cuando llegara la hora de explicarlo todo, tendría que ser ante otro auditorio que no fuera una habitación llena de policías.
No habla esperanzas, lo sabía, que yo solo pudiera aclarar todo este asunto. Pero sí tenía que encontrar a alguien que lo pudiera hacer. Y la policia, evidentemente, no era la más indicada.
Allí estuve, mirando en el laboratorio, tratando de ubicar la bolsa. Pero había algo más, sólo durante unos instantes, hubo algo más. Por el rabillo del ojo pude captar la imagen y el movimiento; la noción de movimiento furtivo, deslizante, en el vaciadero, la clara impresión por un segundo, que una forma oscura y agusanada había asomado su curiosa cabeza por el borde del vaciadero y que después se había ocultado.
—Bien, ¿nos vamos? — dijo Liggett.
—De acuerdo — respondí.
Cogí a Joy por el brazo y sentí que estaba temblando; no era que se notara evidentemente, pero, al cogerle el brazo, pude percibir el estremecimiento.
—Calma, nena — dije —. El teniente solamente desea una declaración.
—De ambos — expresó.
— ¿Y del perro? — pregunté.
Se enfadó. Pude ver que se había enfadado. Debía haber mantenido cerrada esta boca.
Nos dirigimos a la puerta. Cuando llegamos a ella, Joe dijo:
—¿Estás seguro, Parker, que no tienes ningún recado para el patrón?
Giré para enfrentarme a él y al teniente. Les sonreí a ambos.
—Estoy seguro. Nada — respondí.
Después, salimos por la puerta, con Joe tras de nosotros y el teniente siguiéndole. El detective cerró la puerta y escuché cómo le echaban llave.
—Pueden conducir hasta el centro de la ciudad — dijo Liggett —. Al cuartel general. Yo les seguiré en mi coche.
—Gracias — dije.
Bajamos la escalera y salimos por la puerta principal, bajando los escalones y hacia la acera.
—El Perro — me susurró Joy.
—Lo encerraré — le dije.
Tenía que hacerlo. Durante un tiempo no podría ser más que un perro alegre y travieso. Las cosas estaban muy mal para que se agregara él, hablando, además.
Pero no tuvimos por qué preocuparnos.
El asiento trasero estaba desocupado. No había rastros del Perro.
El teniente nos escoltó hasta una habitación no mayor que una madriguera y nos dejó allí.
—Volveré pronto — dijo.
La habitación tenía una pequeña mesa y unas pocas e incómodas sillas. Era descolorida y fría y olía a oscuridad y humedad.
Joy me miró y pude darme cuenta que estaba asustada, pero que estaba haciendo un buen trabajo en no demostrarlo.
— ¿Y ahora qué? — preguntó.
—No lo sé — respondí. Después dije —: Siento haberte metido en esto.
—Pero si no hemos hecho nada malo — dijo ella.
Y eso era lo peor de todo. No habíamos hecho nada malo y aquí estábamos, metidos en el asunto hasta el cuello, y con claras explicaciones para todo lo que ocurría, pero explicaciones que nadie creería.
—Me vendría bien un trago — dijo Joy.
A mí también, pero no lo dije.
Estuvimos allí sentados, y los segundos pasaron lentamente y nada podíamos hacer, y eso era miserable.
Yo estaba sentado sobre una silla, la espalda arqueada, pensando en Carleton Stirling y en lo buena persona que había sido y en cómo echaría de menos el poder llegar hasta su laboratorio y observarle y escuchar lo que decía.
Joy debe haber estado pensando en lo mismo, porque me preguntó:
—¿Crees que alguien lo asesinó?
—Alguien no — respondí —. Algo.
Porque estaba seguro que había sido la cosa o cosas que yo le había llevado envueltas en el plástico las que lo habían hecho. Había llegado hasta su laboratorio, llevando la muerte a uno de mis mejores amigos.
—Te estás culpando a ti mismo — dijo Joy —. No lo hagas. No podías saberlo, de ninguna manera.
Y, por supuesto, no lo sabía. Pero eso no me ayudaba mucho.
La puerta se abrió y entró el patrón. Nadie le acompañaba.
—Vamos — dijo —. Está todo arreglado. Nadie desea verles.
Nos pusimos de pie y caminos hacia la puerta. Le miré, un poco confundido. Lanzó una carcajada, corta, ahogada. —No he empleado de trucos — dijo —. Nada de influencias. No ha intervenido nadie de peso. —¿Y entonces?
—El examen del médico — dijo —. El diagnóstico es ataque al corazón.
—Stirling no sufría del corazón — dije.
—Bueno no había nada más. Y tenían que declarar algo.
—Vamos a otro lugar — dijo Joy —. Esta habitación me deprime.
—Vamos a la oficina — me dijo el patrón — y beberemos un trago. Tengo una o dos cosas que conversar contigo. ¿Quieres venir, Joy, o deseas ir a casa?
Joy se estremeció.
—Iré con vosotros.
Yo sabía lo que le sucedía. No quería volver a esa casa y escuchar a esas cosas en el jardín; escucharlas moverse aunque no hubiera nada.
—Lleva a Joy — le dije al patrón —. Yo iré en su coche.
Salimos, sin hablar mucho. Yo esperaba que el patrón me preguntaría por mi coche y la explosión y, quizás, muchas otras cosas, pero escasamente dijo un par de palabras.
Tampoco conversó mucho en el ascensor que nos llevaba a la oficina. Al llegar a su despacho, se dirigió a su licorera y preparó unos tragos.
—Deseas whisky, Parker, ¿no es verdad? — recordó —. ¿Y tú, Joy?
—Lo mismo.
Sirvió las bebidas y nos las alcanzó. Pero no se fue a su escritorio y se sentó tras él. En cambio, se sentó en una silla, junto a nosotros. Probablemente, estaba tratando de hacernos comprender que él, ahora, no era el jefe, sino otro miembro del personal. Había oportunidades en que llegaba a extremos ridículos para hacer notar su humildad, y otras veces, por supuesto, en que la humildad se ausentaba por completo.
Deseaba hablar algo conmigo, pero tenía dificultades en llegar a ello. No le ayudé. Estuve bebiendo mi whisky, dejando que lo hiciera en la mejor forma que podía. Traté de imaginar lo que él podría saber o si tenía la menor noticia de lo que estaba sucediendo.
Y, de pronto, supe que el diagnóstico no había tenido que ser necesariamente ataque al corazón, y que el patrón había lanzado fuertes influencias para librarme, y la razón por la cual nos había ayudado, era que sabía, o que pensaba, que yo tenía algo y que quizás era lo suficientemente gordo como para que él me salvara el cuello.
Читать дальше