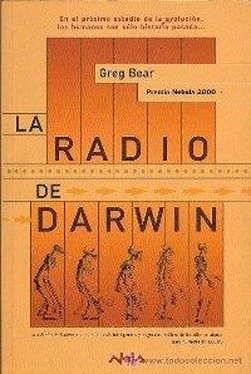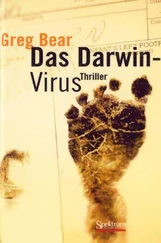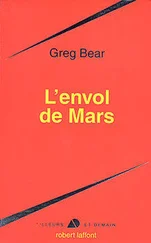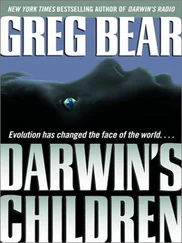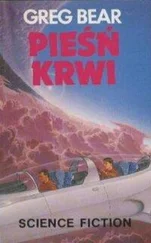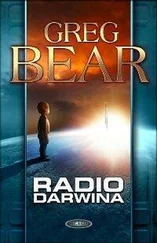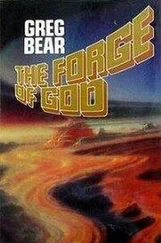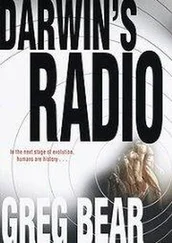Mientras se dirigían al oeste saliendo de Gordi, algunos habitantes se reunieron para verles marchar. Una niña pequeña junto a una pared blanca les saludó con la mano: pelo castaño, morena, ojos grises, fuerte y bonita. Una niña perfectamente normal y encantadora.
No hablaron mucho mientras Hunter les conducía hacia el sur por la autopista, dirigiendo la pequeña caravana. Beck miraba hacia delante, pensativo. La rígida amortiguación del Jeep rebotaba en las irregularidades del terreno y se hundía en los baches mientras giraba intentando esquivarlos.
Sentada en el asiento posterior derecho, Kaye pensó que acabaría mareándose.
En la radio sonaban melodías populares de Alania y un blues bastante bueno de Azerbaiyán y después un incomprensible programa hablado que Beck encontraba divertido a ratos. Se volvió para mirar a Kaye y ella intentó sonreír animosa.
Al cabo de unas cuantas horas se adormiló y soñó con colonias de bacterias creciendo en el interior de los cuerpos de las zanjas. Biofilms. Lo que la mayoría de la gente consideraba cieno. Pequeñas y laboriosas colonias bacterianas descomponiendo los cadáveres, que un día fueron descendientes evolutivos enormes y vivos, de vuelta a sus materiales de origen.
Hermosas construcciones de polisacáridos siendo derruidas desde el interior, intestinos y pulmones, corazón y arterias, ojos y cerebro. Las bacterias renunciando a su vida salvaje y urbanizándose, reciclándolo todo. Grandes ciudades basureros formadas por bacterias, alegremente ignorantes de la filosofía, la historia y el carácter de las masas muertas que reclamaban.
«Las bacterias nos hicieron. A ellas retornamos al final. Bienvenidos a casa.»
Despertó sudando. El aire se volvía cálido a medida que descendían por un valle largo y profundo. Qué agradable sería no saber nada del funcionamiento interno. Inocencia animal; la vida no analizada es la más dulce. Pero las cosas salieron mal, y surgieron la introspección y el análisis. La raíz de toda conciencia.
—¿Soñaba? —preguntó Beck, mientras paraban junto a una pequeña gasolinera y garaje, unidos por láminas de metal acanalado.
—Pesadillas —dijo Kaye—. Me implico demasiado en el trabajo, supongo.
Mitch vio el sol azul danzar en torno a él y oscurecerse, y supuso que era de noche, pero el aire era ligeramente verdoso y en absoluto frío. Sintió un pinchazo de dolor en la parte superior del muslo y una sensación de malestar general en el estómago.
No estaba en la montaña. Parpadeó para aclarar la vista e intentó incorporarse para frotarse la cara. Una mano le detuvo y una suave voz femenina le dijo en alemán que fuese un buen chico. Mientras le ponía un paño frío y húmedo sobre la frente, la mujer le dijo, en inglés, que estaba algo magullado, sus dedos y su nariz se habían congelado y tenía una pierna rota. Unos minutos después volvía a dormir.
Inmediatamente después, despertó y consiguió incorporarse hasta quedar sentado sobre una crujiente y dura cama de hospital. Se encontraba en una habitación con otros cuatro pacientes, dos junto a él y otros dos enfrente, todos hombres, todos de menos de cuarenta años. Dos tenían piernas rotas sobre cabestrillos como los de las películas cómicas. Los otros dos tenían brazos rotos. Su propia pierna estaba escayolada, pero no en cabestrillo.
Todos los hombres tenían los ojos azules, eran fuertes y enjutos, atractivos, con rasgos aquilinos, cuellos delgados y mandíbulas alargadas. Lo observaban con atención.
Por fin veía la habitación con claridad: paredes de cemento pintadas, camas con cabezales lacados en blanco, una lámpara portátil sobre un soporte cromado que había confundido con un sol azul, suelo de baldosas jaspeadas de marrón, el aire cargado de vapor y antiséptico, un olor general a alcanfor.
A la derecha de Mitch, un hombre joven muy tostado por el sol, con las rosadas mejillas pelándosele, se inclinó hacia él y le habló.
—Eres el americano con suerte, ¿verdad? —La polea y las pesas que mantenían su pierna elevada chirriaron.
—Soy americano —dijo Mitch con voz ronca—, y debo de tener suerte, porque no estoy muerto.
Los hombres intercambiaron miradas solemnes. Mitch comprendió que su experiencia debía haber sido tema de conversación durante un tiempo.
—Todos estamos de acuerdo en que es mejor que sean otros alpinistas los que te informen.
Antes de que Mitch pudiese objetar que él no era realmente un alpinista, el joven tostado le dijo que sus compañeros habían muerto.
—El italiano con el que te encontraron, en el serac, se rompió el cuello. Y a la mujer la encontraron mucho más abajo, enterrada en el hielo.
Y luego, con ojos inquisitivos, ojos del mismo color que el cielo que Mitch había visto sobre la cresta de la montaña, el joven preguntó:
—Los periódicos y la televisión lo han dicho. ¿De dónde sacó el cadáver del bebé?
Mitch tosió. Vio una jarra de agua en una bandeja junto a su cama y bebió un vaso. Los alpinistas le observaban como duendes atléticos arropados en sus camas.
Mitch les devolvió la mirada. Trató de ocultar su consternación. No le serviría de nada el juzgar a Tilde ahora; de nada en absoluto.
El inspector de Innsbruck llegó al mediodía y se sentó junto a su cama, acompañado por un agente de la policía local, para interrogarle. El agente hablaba mejor inglés e hizo de traductor. Las preguntas eran rutinarias, dijo el inspector, formaban parte de la investigación del accidente. Mitch les dijo que no sabía quién era la mujer, y el inspector respondió, después de una pausa formal, que les habían visto juntos en Salzburgo.
—Usted, Franco Maricelli y Mathilda Berger.
—Ésa era la novia de Franco —dijo, sintiéndose enfermo y tratando de ocultarlo.
El inspector suspiró y frunció los labios con desaprobación, como si todo eso fuese trivial y sólo ligeramente irritante.
—Llevaba la momia de un niño pequeño. Es posible que sea una momia muy antigua. ¿Tiene alguna idea de dónde pudo conseguirla?
Deseó que la policía no hubiese examinado sus ropas, encontrado los viales y reconocido su contenido. Tal vez había perdido el paquete en el glaciar.
—Es demasiado increíble para explicarlo —dijo.
El inspector se encogió de hombros.
—No soy un experto en cuerpos enterrados en el hielo. Mitchell, le daré un consejo paternal. ¿Soy lo bastante viejo?
Mitch admitió que el inspector podría ser lo bastante viejo. Los alpinistas ni siquiera intentaban ocultar su interés por lo que sucedía.
—Hemos hablado con sus antiguos jefes, el Museo Hayer, en Seattle.
Mitch cerró los ojos por un momento, despacio.
—Nos han dicho que estuvo usted implicado en el robo de antigüedades del gobierno federal. El esqueleto de un hombre indio, el hombre de Pasco, muy antiguo. De hace diez mil años, hallado en los márgenes del río Columbia. Se negó a entregar estos restos al Cuervo de Ingenieros del Ejército.
—Cuerpo —le corrigió Mitch en voz baja.
—Así que le arrestaron y el museo le despidió porque hubo mucha publicidad.
—Los indios alegaban que los huesos pertenecían a un antepasado suyo —dijo Mitch, ruborizándose de ira ante el recuerdo—. Querían enterrarlos de nuevo.
El inspector leyó sus notas.
—Le fue denegado el acceso a sus colecciones en el museo y confiscaron los huesos de su domicilio. Con muchas fotos y más publicidad.
—¡Fue una estupidez legal! El Cuerpo de Ingenieros del Ejército no tenía derechos sobre esos huesos. Su valor era incalculable científicamente…
—¿Tal vez como el del este bebé momificado sacado del hielo? —preguntó el inspector.
Читать дальше