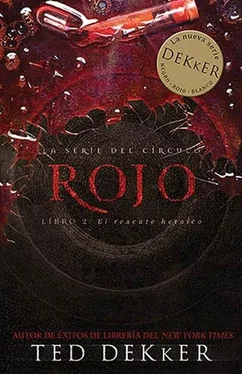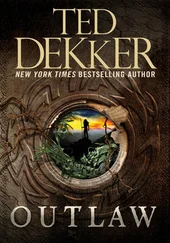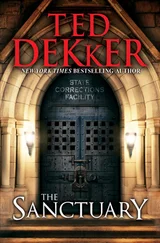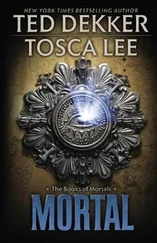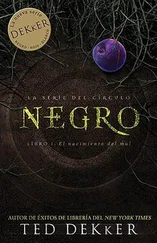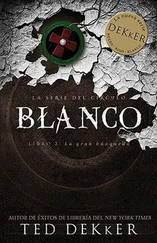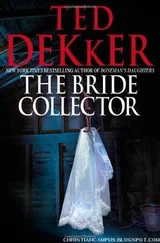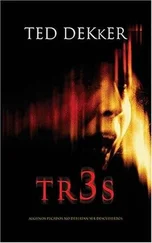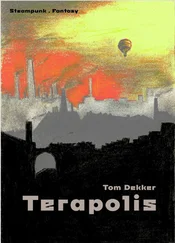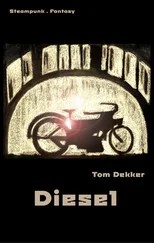– ¿Qué significa que no me puedes decir? ¿Está bien tu trabajo?
– Por el momento -contestó y tomó otro trago.
El vio que a ella le temblaba la mano. Se le acercó. Le quitó la copa.
– Cuéntame.
– No puedo decir…
– Por amor de Dios, Theresa, ¡cuéntame!
Ella se alejó del mesón y se pasó las manos por el cabello, lanzando un profundo suspiro. Él no recordaba haberla visto en esa condición. Alguien había muerto, o estaba moribundo, o algo terrible le había ocurrido a su madre o al hermano que vivían en San Diego.
– Si tratas de asustarme, ya lo lograste. Así que, si no te importa, dejemos el juego. Simplemente cuéntame.
– Me matarán si te lo digo. A ti más que a nadie.
– ¿Significa «a ti» que estoy en la noticia?
Ella ya había hablado demasiado, su rápida mirada lateral lo confirmaba. Había pasado algo que haría que ella sudara balas y que pondría en órbita a un periodista como él. Y ella había prometido no decir nada.
– No te engañes -manifestó Mike, agarrando una copa del estante-. Me pediste que viniera para decirme algo y te puedo garantizar que no me iré hasta que lo hagas. Ahora podemos sentarnos y emborracharnos antes de que me cuentes, o puedes decírmelo sinceramente mientras aún estamos sobrios. Tú decides.
– ¿Qué clase de garantía tengo de que no vayas al público con esto?
– Depende.
– Entonces olvídalo -declaró ella, los ojos le centellearon-. Esta no es la clase de asunto que «dependa» de algo que creas o no.
La mujer no tenía control total de sí misma. Cualquier cosa que hubiera sucedido era más grande que una muerte o un accidente.
– Esto tiene algo que ver con los CDC, ¿correcto? ¿Qué, el virus del Nilo Occidental está en la Casa Blanca?
– Lo juro, con solo que digas…
– Está bien -expresó Mike levantando ambas manos, con la copa en la derecha-. Ni una palabra acerca de nada.
– Eso no es…
– ¡Lo juro, Theresa! Tienes la total seguridad de que no diré una palabra a nadie fuera de esta casa. ¡Solo dime!
Se trata de un virus -confesó ella respirando hondo.
– Un virus. ¿Tenía razón yo?
– Este virus hace que el del Nilo Occidental parezca un caso de hipo.
– ¿Qué entonces? ¿Ébola?
Él estaba medio bromeando, pero ella lo miró y por un momento horrible Mike pensó que él podría tenerlo.
– Estás bromeando, ¿verdad?
Por supuesto que ella no estaba bromeando. Si lo estuviera, su labio superior no estaría empañado de sudor.
– ¿El ébola?
– Peor.
Mike sintió que la sangre se le drenaba del rostro.
– ¿Dónde?
– En todas partes. Lo estamos llamando Variedad Raison -explicó Theresa, el temblor se le había extendido de las manos a la voz-. Fue liberado hoy por terroristas en veinticuatro ciudades. Para el final de la semana toda persona en Estados Unidos estará infectada y no existe tratamiento. A menos que encontremos una vacuna o algo, nos enfrentamos a muchísimo dolor. Atlanta fue una de las ciudades.
Él no lograba clasificar todo eso dentro de los compartimientos que usaba para entender a este mundo. ¿Qué clase de virus era peor que el ébola?
– ¿Terroristas?
– Están exigiendo nuestras armas nucleares -contestó ella asintiendo con la cabeza-. Las armas nucleares del mundo. Él la miró un largo instante.
– ¿Quién está infectado? Quiero decir, cuando hablas de Atlanta no necesariamente te estás refiriendo…
– No estás escuchando, Mike. No hay manera de detener esta cosa. Que sepamos, todos en CNN ya están infectados.
¿Estaba él infectado?
– Esto es… ¿cómo puede ser eso? -preguntó Mike, parpadeando-. No siento que tenga nada.
– Eso se debe a que el virus tiene un período latente de tres semanas. Confía en mí, si no solucionamos esto, sentirás algo en un par de semanas.
– ¿Y no crees que la gente merece saberlo?
– ¿Para qué? ¿Para que entren en pánico y corran a los montes? Lo juro, Mike, aun si te haces el chistoso con alguien en la estación, ¡te mato personalmente! ¿Me oyes? -exclamó enojada.
Mike puso los lentes sobre el mesón y luego se inclinó en el gabinete en busca de equilibrio.
– Está bien, está bien, tranquilízate.
Pero algo no estaba bien con lo que ella le había dicho. No sabría decir concretamente qué, pero algo no parecía razonable.
– Tiene que haber una equivocación. Esta… esta clase de cosas sencillamente no suceden. ¿Nadie sabe acerca de esto?
– El presidente, su gabinete, unos cuantos miembros del Congreso. La mitad de los gobiernos del mundo. Y no hay equivocación. Yo misma revisé algunas de las pruebas. He estudiado el modelo en las últimas doce horas. Así es, Mike. Esto es lo que todos esperábamos que nunca sucediera.
Theresa se dejó caer en un sillón, reposó la cabeza, cerró los ojos y tragó saliva.
Mike se sentó a horcajadas en una silla de la mesa y durante un buen rato ninguno de los dos habló. El aire acondicionado se encendió y una ráfaga de aire frío le recorrió el cabello desde un conducto del techo. La refrigeradora zumbaba detrás de él. Theresa había abierto los ojos y miraba al cielo raso, perdida.
– Empieza desde el principio -pidió él-. Dímelo todo.
***
HABÍA UN problema con el electroencefalograma (EEG).
Bancroft sabía que esto no era verdad. Sabía que algo extraño estaba sucediendo en esa mente que dormía en su silla, pero el científico dentro de él exigía que eliminara toda alternativa posible.
Desconectó el EEG, volvió a enchufar los doce electrodos y lo encendió de nuevo. Patrones de ondas coherentes con actividad conceptual cerebral atravesaban la pantalla. Lo mismo. Él lo sabía. Lo mismo que en la otra unidad. No había ondas perceptivas.
Revisó los otros monitores. Color facial, movimiento ocular, temperatura de piel. Nada. Ni una sola condenada cosa. Thomas Hunter llevaba dos horas dormido. La respiración era profunda y su cuerpo estaba combado en la silla No había duda al respecto, este hombre estaba perdido del mundo. Profundamente dormido.
Pero allí es donde terminaban las indicaciones típicas. La temperatura de la piel no había cambiado. Los ojos no habían entrado en el rápido movimiento ocular característico del sueño. Los patrones en el EEG no mostraban ni una señal de característica perceptiva.
Bancroft dio dos vueltas alrededor del paciente, repasando una lista mental de explicaciones alternativas.
Nada.
Entró a su oficina y llamó a la línea directa que Phil Grant le había dado.
– Grant.
– Hola, señor Grant. Myles Bancroft con su muchacho aquí.
– Creo que tenemos un problema.
– ¿Qué problema?
– Que su muchacho no está soñando.
– ¿Cómo es posible eso? ¿Puede ocurrir algo así?
– No muy a menudo. No por tanto tiempo. Está durmiendo, de eso no hay duda. Mucha actividad cerebral. Pero cualquier cosa que esté pasando en esa cabeza no está caracterizada por algo que yo haya visto. A juzgar por los monitores, yo diría que está despierto.
– Creí haberle oído decir que se hallaba durmiendo.
– Lo está. Por tanto, ese es el problema.
– Iré en seguida. Manténgalo soñando.
El hombre colgó antes de que Bancroft pudiera corregirle.
Thomas Hunter no estaba soñando.
RACHELLE OYÓ los profundos lamentos al borde de su conciencia, más vigila de los sonidos del canto de Samuel y de los desesperados esfuerzos de Marie por corregirle los sonidos discordantes. Pero Rachelle había entrenado su subconsciente para oír este lamento lejano, de día o de noche.
Читать дальше