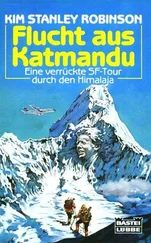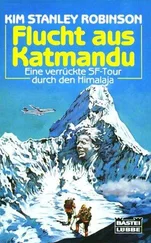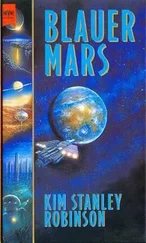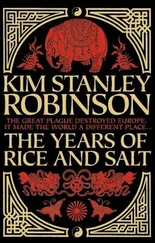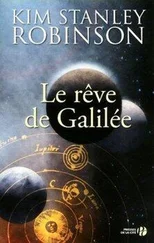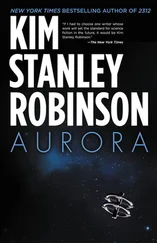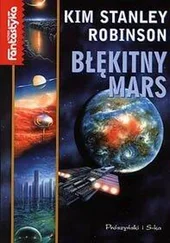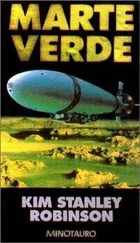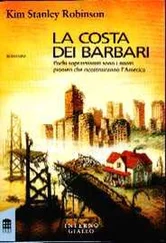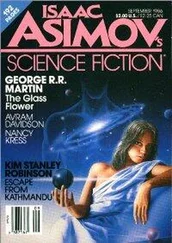Una fila de celebrantes enmascarados serpenteaba bulevar abajo, borrachos, excitados, casi descontrolados. En un cruce el bulevar se abría a una plaza pequeña, donde una fuente proyectaba al aire un agua del color del sol. Alrededor de la fuente una banda de percusión aporreaba un calipso. La gente se agrupó, bailando o saltando al ritmo del grave bong del bombo. Cien metros por encima de ellos un respiradero en la estructura de la tienda derramaba aire en la plaza, un aire gélido en el que flotaban pequeños copos de nieve, centelleando a la luz como diminutas lascas de mica. Entonces unos fuegos artificiales estallaron justo debajo del entoldado y las chispas de colores cayeron mezclándose con los copos de nieve.
El ocaso, más que cualquier otro momento del día, les recordaba que se encontraban en un planeta alienígena; algo en la inclinación y el color rojizo de la luz era fundamentalmente erróneo, y trastornaba las nociones adquiridas por el cerebro de la sabana a lo largo de millones de años. Esa noche era un ejemplo particularmente llamativo e inquietante. Frank deambuló bajo la luz, de regreso hacia el muro de la ciudad. La planicie del sur estaba cubierta de rocas, todas acompañadas por una sombra larga y negra. Se detuvo bajo el arco de hormigón de la puerta sur. No había nadie. Las puertas se cerraban durante las fiestas para evitar que los borrachos salieran y se hicieran daño. Pero la red informática del departamento de bomberos le había proporcionado esa mañana el código de emergencia, y cuando estuvo seguro de que nadie miraba introdujo el código y entró deprisa en la antecámara. Se puso un traje, botas y casco, y atravesó las puertas intermedia y exterior.
Fuera hacía un frío intenso, como siempre, y el revestimiento térmico, distribuido siguiendo la estructura del diamante, lo calentó a través de la ropa. El hormigón crujió bajo sus pies, y luego la costradura. Una pequeña nube de arena suelta voló hacia el este, empujada por el viento.
Miró con aire sombrío a su alrededor. Rocas por todas partes. Un planeta machacado billones de veces. Y los meteoritos todavía caían. Algún día una de las ciudades recibiría un impacto. Se volvió y miró hacia atrás. Parecía un acuario brillando en el crepúsculo. No habría aviso previo: de pronto todo volaría por doquier: muros, vehículos, árboles, cuerpos. Los aztecas creían que el mundo terminaría de cuatro maneras: terremoto, fuego, diluvio o jaguares cayendo desde lo alto. Aquí no habría fuego. Y, ahora que lo pensaba, ni terremoto ni diluvio. Sólo quedaban los jaguares.
El cielo crepuscular era de un rosa oscuro sobre el Monte Pavonis. Al este se extendía la granja de Kicosia, un invernadero largo y bajo que descendía en pendiente desde la ciudad; más allá se alcanzaba a ver la granja toda verde y más grande que la ciudad propiamente dicha. Frank caminó con torpeza hacia una de sus antecámaras exteriores y entró.
Dentro de la granja hacía calor, quince grados más que afuera y cuatro más que en la ciudad. No se quitó el casco, ya que el aire de la granja estaba preparado para las plantas, cargado de CO 2, y pobre en oxígeno. Se detuvo y hurgó en los cajones de herramientas pequeñas y parches de pesticida, guantes y bolsas. Eligió tres parches diminutos y los metió en una bolsa de plástico; luego se los guardó con cuidado en el bolsillo del traje. Los parches eran pesticidas inteligentes, biosaboteadores diseñados para proporcionar a las plantas defensas sistémicas; había estado informándose y conocía una combinación que sería mortífera para un organismo animal…
Guardó unas cizallas en el otro bolsillo del traje. Unos estrechos senderos de grava lo llevaron por entre largos bancales de cebada y trigo de regreso a la ciudad. Entró en la antecámara, se soltó el casco, se quitó a tirones el traje y las botas y pasó el contenido de los bolsillos del traje a la chaqueta. Luego volvió a la parte baja de la ciudad.
Allí los árabes habían construido una medina, diciendo que un barrio así era crucial para la salud de los ciudadanos; los bulevares se estrechaban y entre ellos se extendía un laberinto de tortuosas callejuelas copiadas directamente de los mapas de Túnez o Argel, o generadas al azar. No era posible allí ver un bulevar desde otro, y arriba el cielo sólo asomaba en franjas moradas entre los edificios inclinados.
La mayoría de los callejones estaban ahora vacíos, ya que la fiesta se celebraba en la parte alta de la ciudad. Una pareja de gatos avanzaba furtivamente entre los edificios, explorando. Frank se sacó las cizallas del bolsillo y arañó en algunas ventanas de plástico, en árabe, Judío, Judío, Judío. Siguió caminando, silbando entre dientes. Los cafés de las esquinas eran pequeñas cuevas de luz. Las botellas tintineaban como los martillos de los prospectores de minas. Un árabe estaba sentado sobre un altavoz bajo y negro tocando una guitarra eléctrica.
Llegó al bulevar central y subió. Sentados en las ramas de los tilos y los sicómoros, los niños se gritaban unos a otros canciones en inglés o en schwyzerdüütsch. Una de ellas decía:
John Boone
fue a la luna,
como no había
coches rápidos
se marchó a Marte.
Pequeñas y desorganizadas bandas de música se movían entre la creciente multitud. Algunos hombres con bigote, vestidos como animadoras norteamericanas, se contoneaban con habilidad en un complicado número de cancán. Los niños aporreaban pequeños tambores de plástico. Había mucho ruido; aunque las paredes de la tienda absorbían el sonido y no se oía ningún eco, como bajo la bóveda de un cráter.
Allí arriba, donde el bulevar se abría al parque de sicómoros, estaba John en persona, rodeado por una pequeña multitud. Vio acercarse a Chalmers y lo saludó con la mano, identificándolo a pesar de la máscara. Hasta ese extremo habían llegado a conocerse los primeros cien…
—Eh, Frank —dijo—. Parece que te diviertes.
—Así es —repuso Frank a través de la máscara—. Me encantan las ciudades como ésta, ¿a ti no? Un rebaño de especies mezcladas. Marte es una colección de culturas. —La sonrisa de John fue relajada. Miró a lo largo del bulevar. Bruscamente, Frank dijo:— Un lugar así es un estorbo para tus planes, ¿no?
La mirada de Boone volvió a posarse en él. La multitud se apartó, advirtiendo la naturaleza antagónica del intercambio.
—No tengo ningún plan —respondió Boone.
—¡Oh, vamos! ¿Qué me dices de tu discurso? John se encogió de hombros.
—Lo escribió Maya.
Una mentira doble: que lo escribiera Maya, que John no creyera en él. Aun después de tanto tiempo era casi como hablar con un extraño.
Con un político en campaña.
—Vamos, John —dijo Frank—. Crees en todo eso y lo sabes bien. Pero ¿qué vas a hacer con las diferentes nacionalidades? ¿Con todos los odios étnicos, los fanatismos religiosos? Es imposible que tu coalición lo controle todo. Marte ya no es una estación científica, y no van a conseguir un tratado que cambie eso de la noche a la mañana.
—No lo pretendemos.
—¿Entonces por qué me mantienes fuera de las discusiones?
—¡No es verdad! —John pareció ofendido—. Tranquilízate, Frank. Seguiremos trabajando juntos, como siempre. Tranquilízate.
Desconcertado, Frank miró a su viejo amigo. ¿Qué creer? Nunca había sabido qué pensar de John… Se mostraba tan cordial y sin embargo un día lo había utilizado como trampolín… Pero ¿no habían comenzado como aliados, como amigos?
Se le ocurrió que John estaba buscando a Maya.
—¿Dónde está Maya?
—Por ahí —dijo Boone con brusquedad.
Hacía años que eran incapaces de hablar de Maya. Boone le echó una mirada penetrante, como si le dijera que no era asunto suyo. Como si todo lo que tuviera importancia para Boone se hubiera convertido a lo largo de los años en algo que no era asunto de Frank.
Читать дальше