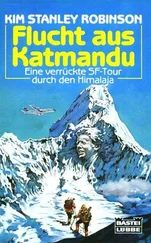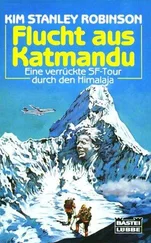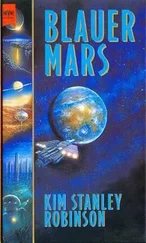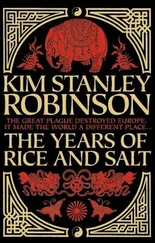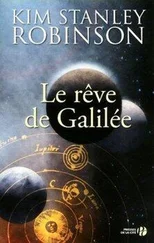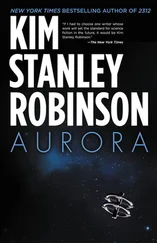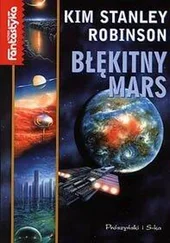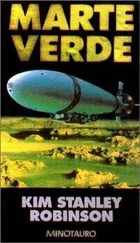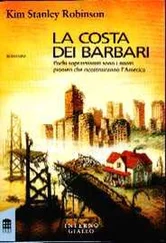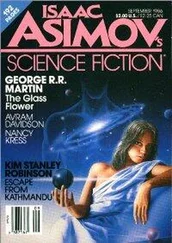De vez en cuando encendía el televisor y veía el canal árabe de noticias. A veces, en el silencio de las mañanas, discutía con el televisor. Había una parte de él que se sentía ultrajada por la estupidez de los medios y por los acontecimientos que difundían. La estupidez de la especie humana como espectáculo. Excepto que la vasta mayoría de la humanidad jamás aparecía en vídeo, ni una vez en la vida, ni siquiera en las escenas de masas, cuando una cámara barría la multitud. Pero allá en la Tierra, el pasado terrano persistía aún en enormes regiones donde la vida pueblerina continuaba siendo difícil. Quizá eso era sabiduría, mantenida fielmente por viejas esposas y chamanes. Quizá. Pero costaba creerlo, pues lo estropeaban todo cuando se agrupaban en ciudades. «Se puede decir que la prolongación de la vida humana ha de ser, por naturaleza, una gran bendición.» Esas cosas lo hacían reír, «¿Es que nunca has oído hablar de los efectos secundarios, imbécil?»
Una noche vio un programa sobre la fertilización del Océano Antártico con polvo de hierro. El polvo actuaría como suplemento dietético para el fitoplancton, que disminuía de una manera alarmante y sin ninguna razón. Unos aviones esparcían el hierro y parecía que estaban combatiendo un incendio submarino. El proyecto costaba diez mil millones de dólares al año y no se interrumpiría nunca, aunque calculó que un siglo de fertilización reduciría la concentración global de dióxido de carbono entre un diez y un quince por ciento. Dado el recalentamiento planetario y la consiguiente amenaza para las ciudades costeras, por no mencionar la muerte de casi todos los arrecifes de coral, se había considerado que el proyecto era aceptable.
—A Ann le va a encantar —musitó—. Ahora están terraformando la Tierra.
Sabía bien que nadie lo observaba, nadie lo escuchaba, el público diminuto que imaginaba dentro de su cabeza no era real; nadie, amigo o enemigo, mira las películas de nuestras vidas. Podía hacer lo que quisiera… y al cuerno con la normalidad. Al parecer, era lo que siempre había deseado, lo que había buscado instintivamente. Podía salir y patear piedras en la ladera de un karst toda una tarde; o llorar; o escribir aforismos en la arena; o a las lunas, que declinaban en el cielo austral. Podía hablar consigo mismo en las comidas, podía hablar con el televisor, podía hablar con sus padres o sus amigos perdidos, con el presidente, o con John, o Maya. Podía dictar largas e incoherentes entradas a su ordenador: fragmentos de historia sociobiológica, una novela pornográfica —podía darse—, una historia de la cultura árabe. Hizo todo eso y regresó a las caravanas, se sentía mejor: más hueco, más verdaderamente vacío. «Vive —decían los japoneses— como si estuvieras muerto.»
Pero los japoneses eran extranjeros. Y viviendo con los árabes comprendió hasta qué punto también ellos eran extranjeros. Oh, eran parte de la humanidad del siglo XXI, por supuesto; eran científicos y técnicos sofisticados, encerrados como todos en un capullo tecnológico, ocupados en hacer y ver las películas de sus propias vidas. Y, sin embargo, rezaban todos los días entre tres y seis veces, inclinados hacia la Tierra cuando subía o bajaba en el cielo como lucero del alba o de la tarde. Y se sentían realmente contentos viviendo en las tecnocaravanas porque para ellos eran un símbolo claro del acercamiento del mundo moderno a sus propias viejas creencias. «El trabajo del hombre es actualizar la voluntad de Dios en la historia», decía Zeyk. «Podemos cambiar el mundo para ayudar a actualizar el modelo divino. Ése es nuestro sendero: el islam dice que el desierto no será siempre desierto, que la montaña no será siempre montaña. Hay que transformar el mundo a imagen y semejanza del modelo divino, y eso es lo que constituye la historia en el islam. Al-Qahira es para nosotros un desafío, como el viejo mundo, pero de una forma más pura.»
Le explicaba esas cosas a Frank sentados en el diminuto vestíbulo del rover. Esos rovers familiares se habían convertido en reservas privadas, en espacios a los que Frank rara vez era invitado, y entonces sólo por Zeyk. Cada vez que lo visitaba, volvía a sorprenderse: desde el exterior el rover parecía anodino, grande, las ventanas oscurecidas, estacionado junto a unos tubos peatonales. Pero cuando uno cruzaba agachado una puerta, entraba en un espacio lleno de luz de sol, que se derramaba a través de claraboyas, iluminaba sillones y elaboradas alfombras, cuencos de frutas, una ventana del paisaje marciano enmarcado como una foto, canapés bajos, tazas de plata, consolas de ordenador empotradas en madera de teca y caoba, agua que corría en estanques y fuentes. Un mundo fresco y húmedo, verde y blanco, íntimo y pequeño. Al mirar alrededor, Frank tenía la poderosa impresión de que esas habitaciones habían existido durante siglos, de que serían reconocidas al instante como lo que eran por la gente que había vivido en el Distrito Vacío en el siglo X o en Asia en el XII.
A menudo las invitaciones de Zeyk llegaban por la tarde cuando un grupo de hombres se reunía en el rover a tomar café y a charlar. Frank se acuclillaba cerca de Zeyk y sorbía el café negro y escuchaba a los que hablaban en árabe. Era un idioma hermoso, musical y profundamente metafórico, de manera que toda la terminología técnica moderna resonaba con imágenes del desierto; las raíces de las palabras nuevas, aun los términos abstractos, tenían orígenes físicos concretos. El árabe, como el griego, había sido una lengua científica desde la antigüedad, y esto se transparentaba en las muchas e inesperadas afinidades con el inglés y la naturaleza orgánica y compacta del propio vocabulario.
Las conversaciones se atropellaban aquí y allá, pero eran guiadas por Zeyk y los otros mayores, a quienes los jóvenes trataban con una deferencia que asombraba a Frank. Muchas veces la charla se convertía en una conferencia sobre las costumbres beduinas, lo que permitía a Frank asentir y preguntar y comentar o criticar.
—Cuando en la sociedad hay una fuerte veta conservadora —decía Zeyk—, que se opone a la progresista, aumenta el riesgo de una guerra civil. Como en el conflicto en Colombia que llamaron La Violencia, por ejemplo. Una guerra civil que significó el completo colapso del Estado, un caos que nadie pudo entender y mucho menos controlar.
—O como en Beirut —dijo Frank con un tono inocente.
—No, no. —Zeyk sonrió.— Lo de Beirut fue mucho más complejo. No fue sólo una guerra civil: hubo también conflictos exteriores que lo complicaron todo. No se trató de un grupo de conservadores sociales o religiosos que se oponían a la cultura mayoritaria, como en Colombia o en la guerra civil española.
—Has hablado como un verdadero progresista.
—Todos los Qahiran Mahjaris somos progresistas por definición, o no estaríamos aquí. El islam ha evitado las guerras civiles manteniéndose como un todo unido. Tenemos una cultura coherente, de modo que los árabes de aquí son aún gente piadosa. Eso lo entienden hasta los elementos más conservadores allá en la Tierra. Jamás tendremos una guerra civil, porque nos une la fe. —John no dijo nada, pero era obvio que pensaba en la herejía de las «guerras civiles» islámicas. Zeyk miro su expresión, pero la ignoro y continuo:— Todos avanzamos juntos por la historia, en una caravana abierta. Podrías decir que estamos en Al— Qahira en un rover de exploración. Y tú ya sabes lo agradable que puede ser.
—¿Pero… —Frank titubeó; su desconocimiento del árabe sólo le permitía un pequeño margen antes de que los otros se ofendieran.— …hay de verdad una idea de progreso social en el islam?
—¡Oh por supuesto! —respondieron varios, asintiendo.
Читать дальше