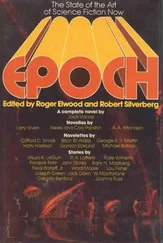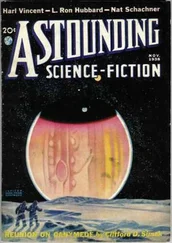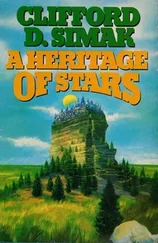—¡Dispara! —volvió a aullar Ulises.
Enoch apretó el gatillo y sonó un estampido, y arriba sobre las rocas, la extraña criatura quedóse durante un segundo con sólo media cabeza y con jirones de carne semejantes a oscuros insectos retorciéndose contra el crepúsculo del firmamento de poniente.
Enoch soltó el arma y se tendió sobre el suelo, clavando sus dedos en la musgosa y blanda tierra, mareado por el pensamiento de lo que podía haber ocurrido, desmadejado de agradecimiento por lo que no ocurrió, porque los años de aquel fantástico campo de tiro en que se había ejercitado en su pasatiempo hubieran por fin dado un eficaz resultado.
¡Cuán singular es —pensó— cómo tantas cosas sin sentido forman nuestro destino! Pues el campo de tiro había sido una cosa sin sentido, tanto como una mesa de billar o un juego de naipes… destinado tan sólo a entretener al guardián de la estación. Y, sin embargo, las horas que allí había pasado habían determinado esta hora y final, este simple instante en este confinado declive.
Su mareo se diluyó en el suelo bajo él y le sucedió una paz… la paz del terreno de árboles y bosques, y de la primera calma y quietud de la caída de la noche. Como si el firmamento y las estrellas y el mismo espacio se hubiesen inclinado junto a él y le estuvieran cuchicheando su esencial y única singularidad. Y por un instante le pareció que había asido el borde de alguna gran verdad, y que con esta verdad había llegado a un consuelo y a una grandeza que jamás antes conociera.
—Enoch —murmuró Ulises—. Enoch, hermano mío.
Había algo como un sollozo oculto en la voz del alienígena, y nunca, hasta este momento, había llamado hermano al terrestre.
Enoch se puso de rodillas y arriba sobre la pila de volcados cantos rodados apareció una maravillosa luz, una suave y dulce luminosidad, como si un gigantesco gusano de luz hubiese encendido su lámpara.
El fulgor se estaba moviendo hacia ellos bajando a través de las rocas y pudo ver a Lucy moviéndose con él, como si llevara una linterna en la mano.
La mano de Ulises se tendió en la oscuridad y asió con fuerza el brazo de Enoch.
—¿Ves? —dijo.
—Sí, lo veo. ¿Qué es…?
—Es el Talismán —respondió Ulises, anonadado, ahogándosele la respiración en la garganta—. Y ella es nuestro nuevo custodio. El único que hemos buscado a través de los años.
No lograba uno acostumbrarse a ello, se dijo Enoch mientras caminaban a través del bosque. No transcurría ni un instante sin dejar de percibirlo. Era algo que uno desearía mantener estrechamente apretado contra sí mismo y conservarlo allí para siempre, e incluso aun cuando se alejara de uno, probablemente no lo olvidaría jamás.
Era algo que se hallaba más allá de cualquier descripción —el amor de una madre, el orgullo de un padre, la adoración de una amada, la intimidad de un camarada, era todas esas cosas y muchas más. Convertía la distancia más lejana en algo cercano, temores y penas, aun habiendo en ello una cierta sensación de profunda aflicción, como si uno supiera que nunca, en todo lo que le quedara de vida, viviría un instante como éste, y que al momento siguiente lo perdería y ya jamás sería capaz de recuperarlo. Y, sin embargo, no era así como transcurría todo, porque este instante dominante seguía y seguía existiendo.
Lucy caminaba entre ellos llevando la bolsa que contenía el Talismán fuertemente apretada contra su pecho, con sus dos brazos cerrándose sobre ella. Al mirarla al suave resplandor de su luz, Enoch no pudo evitar el pensar en una niña que llevara a su más querido gato de peluche.
—Hace un siglo, quizá muchos siglos, e incluso puede que nunca haya brillado tan bien como ahora —dijo Ulises—. Ni siquiera yo puedo recordar algo semejante. Es maravilloso, ¿no te parece?
—Sí —admitió Enoch—. Es maravilloso.
—Ahora volveremos a ser uno —añadió Ulises—. Ahora volveremos a sentir. Ahora seremos nuevamente un pueblo, en lugar de muchos pueblos.
—Pero la criatura que lo tenía…
—Era un ser muy astuto —dijo Ulises—. Pretendía obtener un rescate.
—Eso quiere decir que lo habían robado, ¿no?
—No conocemos todas las circunstancias —informó Ulises—. Pero desde luego ya las descubriremos.
Continuaron caminando por el bosque en silencio y a lo lejos, hacia el este, a través de las copas de los árboles, pudieron ver el primer resplandor que anunciaba la salida de la luna llena.
—Hay algo que quisiera saber —dijo Enoch.
—Pregúntame lo que quieras —dijo Ulises.
—¿Cómo es que esa criatura podía llevarlo consigo y no sentir… no sentirse parte de ello? Porque, en caso contrario, no habría podido robarlo.
—Sólo hay uno entre muchos miles de millones que puede… ¿cómo decís vosotros?, sintonizar, quizás. Para ti y para mí no significaría nada. No nos respondería. Lo podríamos tener eternamente en nuestras manos y no sucedería nada. Pero si alguien determinado entre muchos miles de millones pone un dedo sobre él, cobra vida. Existe una cierta relación, una sensibilidad…, no sé cómo decirlo, que establece un puente entre esta máquina extraña y la fuerza cósmica espiritual. Como comprenderás, no se trata de que la máquina, por sí sola, experimente una expansión y establezca contacto con la fuerza espiritual. Es más bien la mente de la criatura viva, ayudada por el mecanismo, la que trae la fuerza hasta nosotros.
Una máquina, un mecanismo, una simple herramienta —hermana tecnológicamente de la azada, la llave inglesa, el martillo— y, sin embargo, tan abismalmente alejada de aquéllas como el cerebro humano pueda estarlo de aquel primer aminoácido que se trasformó en ser sobre este planeta, cuando la Tierra era muy joven. Uno sentíase tentado de decir, pensó Enoch, que esto era lo más lejos que podía llegar una herramienta, que era el último eslabón en la cadena de ingeniosidad poseída por cualquier cerebro. Pero esa sería una forma peligrosa de pensar porque quizá no hubiera límite alguno, quizá no existiera ese último eslabón; puede que no llegara nunca el momento en que cualquier criatura o grupo de criaturas pudiera detenerse en un punto dado y afirmar: sólo podemos llegar hasta aquí, no vale la pena intentar ir más lejos. Porque cada nuevo desarrollo produce, como efectos colaterales, tantas otras posibilidades, abre tantos otros nuevos caminos que recorrer que con cada nuevo paso dado en una dirección determinada se abren más caminos a seguir. Nunca habrá un final, pensó… nunca habrá un final para nada.
Llegaron al lindero del bosque y cruzaron el campo, en dirección a la estación. Desde su borde superior les llegó el sonido de unos pasos precipitados.
—¡Enoch! —gritó una voz desde la oscuridad—. ¿Enoch, eres tú?
Enoch reconoció la voz.
—Sí, Winslowe. ¿Qué ocurre?
El cartero surgió de la oscuridad y se detuvo ante el borde de la luz, jadeante por la carrera.
—¡Enoch, vienen hacia aquí! Un par de coches cargados. Pero les he preparado una pequeña trampa. Allí donde el camino se bifurca para entrar en tus terrenos… en ese lugar tan estrecho, ya sabes. He esparcido dos cajas de clavos por el suelo. Eso los detendrá durante un rato.
—¿Clavos? —preguntó Ulises.
—Es una turba —le dijo Enoch—. Vienen a por mí. Los clavos…
—¡Ah, ya entiendo! —exclamó Ulises—. Para pinchar las ruedas.
Winslowe avanzó un paso, con lentitud, y su mirada se posó sobre el brillo del protegido Talismán.
—Ésta es Lucy Fisher, ¿verdad?
—Pues claro —contestó Enoch.
—Su padre apareció hace un rato por el pueblo, rugiendo, diciéndole a todo el mundo que ella se había vuelto a escapar. La gente ya se había tranquilizado y todo estaba en orden. Pero el viejo Hank volvió a soliviantarlos. Así es que acudí a toda prisa a la ferretería, cogí dos cajas de clavos y me adelanté.
Читать дальше