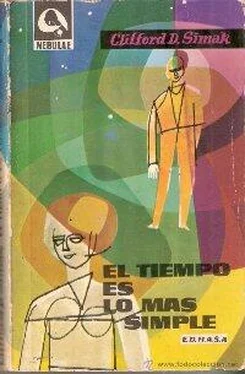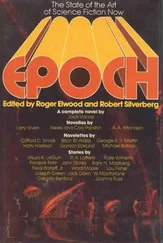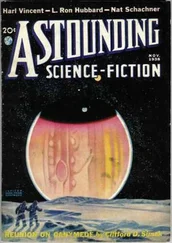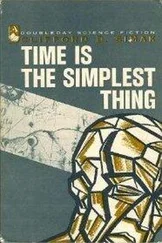Comenzó a moverse, siguiendo la ribera, y repentinamente comprobó la imposibilidad de poder encender ninguna hoguera. No tenía cerillas, ni creía tenerlas, y aun en tal caso no le habrían servido de nada, pues estarían mojadas e inútiles, si bien quizá podría secarlas, y se detuvo a mirar. Se rebuscó frenéticamente en los bolsillos, sin resultado. Tenía sin otro remedio que hallar un refugio, donde podría soportar la tormenta sin el fuego de una hoguera. Un buen agujero abierto en las raíces de cualquier árbol, quizás, o un hoyo protegido contra la furia del viento y la nieve, cualquier pequeño espacio cerrado, en fin, donde resguardarse de aquellos elementos desatados de la naturaleza. Pero no veía árboles grandes, sino los frágiles sauces, zarandeados como dementes, por el viento furioso.
Y continuó su penosa marcha, tropezando, cayendo y levantándose nuevamente, impulsado por una energía sobrehumana. Se hallaba ya recubierto del fango de sus caídas, con las ropas heladas y aterido. Tenía al menos que seguir moviéndose, continuar buscando un lugar en donde refugiarse de algún modo, de permanecer quieto y si fracasaba en su marcha, podía considerarse muerto más tarde por congelación. Volvió a caer en la misma orilla y al levantarse sobre sus rodillas, en el mismo filo del agua, envuelta entre los sauces flotaba una canoa abandonada, dando vueltas como una peonza por la fuerza de la corriente.
¡Una canoa!
Se limpió la cara con una mano enlodada, para aclarar su visión.
Era la misma canoa que le había llevado por el río, no podía ser otra.
Era la misma que había abandonado en la orilla, en la que había naufragado.
¡Y allí estaba, de vuelta otra vez!
Luchó contra su entumecido cerebro para hallar la respuesta al fenómeno, y la respuesta se le presentó fácil como única posible. ¡Había sido atrapado por una diminuta isla de sauces en pleno río!
Allí no había otra cosa que los sauces. No podía encontrar otro árbol más grande, ni agujero alguno. No disponía de cerillas, y aunque las hubiera tenido, no disponía de combustible de quemar, excepto algún ramaje esparcido, y poco, además. Los pantalones le chorreaban agua y tenía las piernas ateridas. A cada minuto que pasaba, pudo comprobar que la temperatura descendía más y más, aunque no tuviera otra forma de comprobarlo que el mismo frío que sentía. Volvió lentamente sobre sus pasos, y permaneció de pie, de cara al viento cortante, con el terrible silbido de la nieve a través de los sauces y el rugir de la tormenta sobre el río, y la oscuridad que caía por momentos. Había una trágica respuesta a una pregunta todavía no propuesta formalmente. Y era que no podría sobrevivir a aquella noche en la pequeña isla, y no había forma de salir de ella. Tendría que haber, como mucho, según calculó Blaine, un centenar de pies hasta la orilla; pero aun así, ¿qué diferencia significaba aquello?
«Tendría que haber una evasión posible», insistió para sí mismo. No podía dejarse morir en aquel horrible lugar. No es que su vida tuviera un gran valor, ni quizá para sí mismo. Pero era el único hombre que podría conseguir de Pierre alguna ayuda tan necesaria para sus hermanos, los paranormal-kinéticos. Y por una extraña reacción, se puso a reír con fuertes carcajadas, ya que nunca conseguiría llegar hasta Pierre. No saldría de aquel islote. Al fin, permaneciendo allí donde estaba, era más que verosímil que nadie pudiera encontrarle. Y cuando llegara la crecida de la primavera, su cuerpo sería arrastrado con los restos vegetales que la corriente arrastraría río adelante. Se volvió nuevamente hacia el filo del agua. Encontró un sitio en que refugiarse parcialmente del viento, por la espesura de los sauces, y deliberadamente se sentó con las piernas entendidas ante él. Se levantó el cuello de la chaqueta y se apretó los brazos contra el pecho, mirando fijamente delante de él en aquel crepúsculo fantasmal. Pero aquello era un error fatal, consideró Blaine. Cuando un hombre permanece en una postura fija como aquella, está perdido. Tenía que mantener la circulación de su sangre, desentumecerse los músculos, evitar la congelación. Tenía que luchar ferozmente para conservarse vivo. «Pero era inútil», pensó casi derrotado. Un hombre podría continuar viviendo un poco más a través de semejante miseria para morir al fin. Tendría que haber otro camino, mejor que aquél. Un hombre realmente inteligente, tendría que hallar otra solución mejor que aquélla. El problema, tratando de divorciarse él mismo de la situación, en pro de la objetividad, era sacar su propio cuerpo fuera del islote, y no solamente eso, sino encontrar un lugar seguro.
Pero no había ningún lugar que le ofreciera seguridad.
Pero, repentinamente, la halló.
Sí, existía un maravilloso lugar donde Blaine podría ir. Podría volver a aquel bello lugar azul brillante donde habitaba el Color de Rosa.
Pero… ¡cuidado! Aquello no sería mejor que permanecer donde estaba, ya que iría allá con la mente solo, pero tenía que dejase su cuerpo en el islote. Y cuando volviera, lo más seguro sería que su cuerpo fuese algo completamente inútil. Si pudiese trasladar también su cuerpo con la mente, sería maravilloso.
Pero no creía poder hacerlo. Y en el caso de realizarlo, más que cierto, sería fatal para su organismo. Trató de recordar los datos precisos del distante planeta; pero se le escapaban de la mente. Pero le asaltó la espontánea idea, en la que no había pensado antes. Su cuerpo no podría vivir ni un minuto seguramente en aquel lejano mundo del Color de Rosa. Era simple y puramente un veneno para su especie de vida.
Pero debían existir otros lugares, otros sitios a donde poder dirigirse. Se concentró para luchar contra el viento y el frío y pareció entonces dejar de sentir el sufrimiento de los elementos desencadenados. Sintió al Color de Rosa dentro de él y lo llamó insistentemente aunque sin recibir respuesta.
Volvió a llamarlo una y otra vez, con idéntico resultado negativo. Probó a buscarlo en el último rincón de su cerebro, llamándolo desesperadamente, cazándolo, siguiéndole el rastro oculto; pero no halló signo alguno de su contestación, casi como si una voz le dijera desde el exterior que resultaba inútil llamar o buscarlo, ya que no lo encontraría. Y no lo hallaría porque él formaba parte de la Cosa. Los dos corrían juntos, y no era cuestión de distinguir si era el Color de Rosa o un ser humano, sino una extraña aleación que resultaba de ambos. Ir a perseguirla, era como perseguirse a sí mismo. Cualquier cosa que pudiera hacer, se lo haría a sí mismo, por el resumen total de los poderes en que se había convertido. Existían datos, conocimientos, allí residía el porqué y el cómo y también existía una cierta suciedad, que era la mente intercambiada de Lambert Finn.
Blaine profundizó en su mente, en el fondo de todos los recovecos de su gran mente, entre los millones de resortes secretos escondidos en su cerebro, y encontró cosas que le espantaron, otras que le disgustaron y otras ideas fantásticas; pero nada concreto que le ayudase a salir de aquella terrible situación. Y durante todo el tiempo, como algo persistente y que no dejaba de removerse en todas direcciones, la mente de Lambert Finn, todavía inabsorbida del todo, quizá nunca terminada de absorber; pero siempre encerrada en algún lugar recóndito, negándose a marcharse. Trató de echarla a un lado y continuar su limpio sendero propio; pero la perturbación de las ideas y pensamientos sucios de la de Lambert Finn se mezclaban obstinadamente como una pesadilla horrible. Por centésima vez puso a un lado la sucia mente de Finn, y todo lo concerniente a lo repulsivo, despreciable y malo que había embargado la mente de aquel fanático, y acabó captando finalmente la visión espantosa del planeta que había sido el causante de la locura de Lambert, totalmente distinto de lo que había heredado del Color de Rosa.
Читать дальше