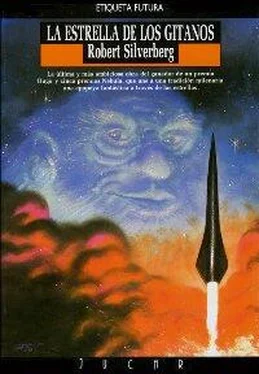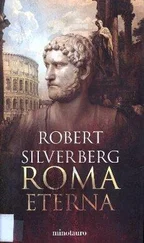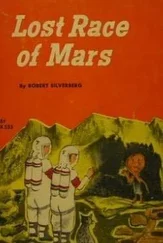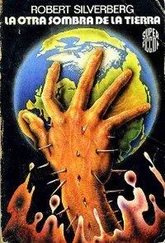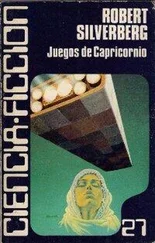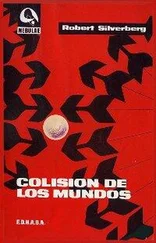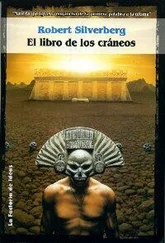—¿No lo sabes? —pregunté.
Una pausa, corta pero reveladora.
—Sea lo que sea lo que haya podido hacer —dijo al cabo de un momento —, fue tanto en bien de los roms como del Imperio. Yakoub. Nest —ce pas ? Es la verdad.
—Sea lo que sea lo que puedas haber hecho —le dije, manteniendo un férreo control sobre mi rabia, Dios sabe por qué —, fue probablemente en bien de Julien de Gramont, ¿no? Con algún leve pensamiento, quizás, hacia el daño incidental que podía causar, pero eso fue puramente secundario, sospecho. —Me sorprendí de mi propia habilidad en mantener contenida mi furia. Un truco que uno aprende a veces, con el tiempo. Y a veces olvida —. Simplemente dime esto: ¿en qué nómina te hallas en estos momentos? ¿En la de Periandros o en la de Sunteil?
Silencio. Consternación.
—¿En la de ambos? —sugerí —. Sí. Sí, eso es más propio de ti, ¿no? Y en estos momentos llamas en nombre de Periandros, o de lo que está pasando en estos momentos por Periandros. Dentro de una hora tal vez estés maquinando para Sunteil. Y…
—Por favor, mon am i. Te lo suplico, no sigas. De veras, no he hecho ningún daño a nadie. Siento un gran amor hacia ti, Yakoub. ¿Comprendes eso? Es la verdad. La vérité véritable, Yakoub. —Tendió las manos hacia mí —. Te llamo en nombre de Periandros, sí. Quiere hablar contigo. Eso es lo que me ha pedido que te diga.
—Entonces te agradeceré que le digas que no puedo ser molestado por dobles en unos momentos como éstos. Dile que puede ir donde le plazca y ventosearse en las manos por lo que a mí respecto. Dile… —Una mirada horrorizada apareció en el rostro de Julien —. No. No. De acuerdo, dile simplemente lo que acabo de decirte hace un momento. Que estoy demasiado ocupado para decidir nada en estos momentos. Gana un poco de, tiempo. Tienes la diplomacia suficiente para ello.
—¿Hasta…?
—Hasta nunca —dije —. Esta lucha es ahora un triángulo de dos lados, Julien, y ya no puede haber ninguna transacción entre Periandros y yo que signifique algo, piense él lo que piense. Los dobles desaparecen al poco tiempo. Quizás ellos no lo sepan, pero yo sí. No tengo tiempo para él. El pobre bastardo irreal. ¿De acuerdo? ¿Has entendido lo que te he dicho?
—Puede que esté muerto, Yakoub, pero sigue teniendo poder.
—Que lo conserve. Muy pronto no va a tener nada. Tengo que reservar mis energías para tratar con los emperadores que aún no están muertos. Estoy trabajando a largo plazo, Julien. Periandros ya se está descomponiendo. Lo sepa él o no.
—Pero mientras viva…
— No vive. Es un zombi. Es un mulo andante. Y te pido que me lo saques de encima. En bien del gran amor que afirmas que sientes por mí.
—Tu voz es tan dura, Yakoub. Parece haber mucha hostilidad en ella.
—Quizá tú sepas el motivo.
—D’accord —dijo hoscamente Julien —. Le diré a Periandros que necesitas más tiempo para tomar tu decisión.
—Algo así como ochenta millones de años —dije. Y corté el contacto.
Al momento siguiente Polarca entró a grandes zancadas en la habitación, con expresión alterada, agitando un fajo de informes.
—Están luchando en el distrito de Gunduloni —anunció —. Un puñado de leales a Periandros contra un destacamento de las milicias de Naria. Y tropas llevando las insignias de Sunteil se han apoderado de todo un bloque de calles justo al sur del distrito imperial, y están vendo de casa en casa, obligando a la gente a jurar lealtad a ellos. Y en el otro lado de la ciudad se libra una batalla. y nadie es capaz de decir quién está del lado de quién.
—¿Hay alguna otra cosa? —pregunté.
—Una más —dijo Polarca —. Naria te ha convocado al palacio. Desea parlamentar contigo inmediatamente.
Era inevitable, por supuesto: el tercer zapato tenía que caer. Periandros y Sunteil se habían dejado oír, y finalmente el último de los grandes lores estaba haciendo sus movimientos para obtener mi apoyo. O eso suponía. Se me requería —y el ayudante de Naria había sonado taxativamente urgente en ello, según Damiano, que había recibido la llamada— que me presentara inmediatamente, y que llevara conmigo no sólo a Polarca sino también a la phuri dai. Astuto Naria, intentando traerse a su lado también a Bibi Savina: quizá mi sitio en el trono de los rom se tambaleara un poco, pero todos los roms de todas partes reverenciaban a la phuri da¡, sin excepción.
Sostuvimos una conferencia acerca de si era prudente aceptar la invitación de Naria, y recibí una respuesta mezclada. Jacinto y Ammagante, cautelosos como siempre, se preguntaban si no sería alguna especie de trampa, un complot destinado a darle a Naria el control de todo el alto mando rom con un solo movimiento. Damiano y Thivt admitían que se trataba de una posibilidad, pero consideraban que era demasiado rebuscado. A Polarca, evidentemente deseoso de salir de aquel palacio donde llevábamos escondidos lo que empezaban a parecer semanas, no le importaba: estaba dispuesto a correr el riesgo, fuera cual fuese, antes que permanecer encerrado más tiempo en aquel agujero.
Miré a Bibi Savina.
—¿Qué dice la phuri dai, entonces?
Ella me miró a mí y a través de mí, hacia reinos muy, muy lejanos.
—¿Se niega el baro rom a acudir a la llamada del emperador? —preguntó.
—¿Pero es Naria el emperador? —se limitó a decir Jacinto.
—Tiene el palacio —indicó Bibi Savina —. Uno de los otros dos está muerto y el tercero se esconde. Si Naria no es el emperador, nadie lo es. Ve a él, Yakoub. Debes hacerlo. Y yo iré de buen grado contigo.
Asentí. La phuri da¡ y yo generalmente hemos visto siempre las cosas del mismo modo a lo largo de los años. Dije a Damiano:
—Dile que estaremos allí en una hora o menos.
—Ha prometido enviar un vehículo imperial a buscarte.
—No —dije —. Lo último que deseo es recorrer hoy la Capital en un vehículo que lleve las insignias imperiales. Tomaremos uno de nuestros propios vehículos. Tres vehículos, de hecho. Nadie va a intentar cortarle el paso al baro rom si ven toda una caravana de vehículos roms.
Palabras atrevidas. De hecho nos dispararon cinco veces durante el trayecto de treinta minutos hasta el palacio imperial. No alcanzaron a nadie: nuestros blindajes eran excelentes. De todos modos, no era buena señal. Toda aquella artillería parecía propia del siglo XX, y yo me sentía desplazado, mil años desplazado y unos cuantos más. No se me había ocurrido que una cosa tan insignificante como una lucha por la sucesión imperial pudiera arrojar tan pronto a los gaje de cabeza hacia atrás en el camino evolutivo. La guerra es un concepto obsoleto. Se lo había dicho a Julien de Gramont el otro día —por decirlo así—, en la tranquilidad de mi retiro en el helado Mulano. Y en el breve espacio de tiempo desde entonces me había visto en medio de una pequeña guerra en Galgala y ahora en lo que parecía ser una a mayor escala aquí en la Capital. Primero en la sede de nuestro gobierno y luego en la suya.
De todos modos, conseguimos llegar a nuestro destino en el mismo número de piezas que habíamos salido. Nunca supimos qué lado estaba disparando. Lo más probable era que las tres facciones se estuvieran turnando, y nadie tuviera la menor idea de a quién disparaba, no más de la que teníamos nosotros de quién nos disparaba. Una guerra anónima: auténtico siglo xx. Si tenía que haber una lucha, que me dieran los días medievales, en los que al menos conocías el nombre de tu enemigo.
La ciudad era un lío tremendo. Jamás hubiera creído que pudieran destrozarse tantas cosas en tan poco tiempo. Al menos media docena de las más altas torres habían sido reducidas a la mitad. Montones de escombres se apilaban hasta la altura de las casas en las amplias avenidas. Un manto de humo negro manchaba el cielo. Aquí y allá un brazo o una pierna se asomaba por entre las ruinas: muertos, auténticos muertos, irreparables e irreversibles. Vidas enteras cortadas por la mitad como habían sido cortadas aquellas torres, hombres y mujeres a quienes se les habían robado cien años o quizá más. ¿Y para qué? ¿Una mezquina disputa sobre si la corona gaje tenía que apoyarse sobre la cabeza de un hombre de Fénix o un hombre de Vietoris, o quizá la figura animada de un hombre muerto de Sidri Akrak?
Читать дальше