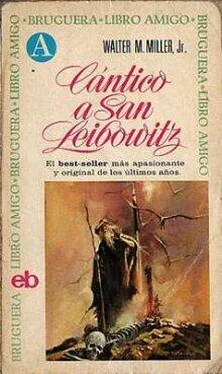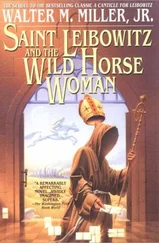— ¡El mal! ¡El mal! — gimió la anciana.
El cuero cabelludo del abad se erizó en un súbito estallido de alarma desquiciada.
— ¡Rápido! ¡Un acto de contrición! — exclamó —. Diez avemarías y diez padrenuestros de penitencia. Más tarde repetirá la confesión, pero ahora un acto de contrición.
La oyó murmurar al otro lado de la rejilla y rápidamente le dio la absolución: «Te absolvat Dorninus Jesus Christus; ego autem eius auctoritate te absolvo ab omni vinculo… Denique, si absolvi potes, ex peccatis tuis ego te absolvo in Nomine Patris…».
Antes de poder terminar, una luz brilló a través de la espesa cortina de la puerta del confesionario. Fue cada vez más potente, hasta que la cabina relumbró con la luminosidad del mediodía y la cortina empezó a humear.
— ¡Espere, que…! — susurró —. Espere a que se desvanezca.
— Espere, espere, espere a que se desvanezca — repitió una voz extraña y suave al otro lado de la rejilla. No era la voz de la señora Grales.
— ¿Señora Grales? ¿Señora Grales?
Ella le confesó en un susurro lento y adormilado.
— Nunca quise… nunca quise… nunca amar… Amor… — desapareció.
No era la misma voz que un poco antes le había contestado.
— ¡Ahora, rápido, corra!
Sin esperar a ver si lo seguía, salió de un salto del confesionario y corrió por el pasillo hacia el altar. La luminosidad se había atenuado, pero todavía quemaba la piel con el reflejo del mediodía. ¿Cuántos minutos quedaban? La iglesia estaba llena de humo.
Dio un salto hacia el altar, tropezó con el primer escalón, lo consideró como una genuflexión y siguió adelante. Con manos frenéticas quitó el copón lleno del Cuerpo de Cristo del sagrario, dobló de nuevo la rodilla ante la Presencia, levantó el Cuerpo de Dios y echó a correr.
El edificio se le derrumbó encima.
Cuando volvió en sí, no había nada sino polvo. Estaba atrapado en el suelo hasta la cintura. Su pecho estaba contra el polvo, trató de moverse con su brazo libre, pero el otro había quedado apresado bajo el peso que lo mantenía en tierra. Su mano libre se aferraba todavía al copón, pero al caer lo había volcado, la tapa se había soltado, desperdigándose algunas de las pequeñas hostias.
Supuso que la explosión lo había lanzado fuera de la iglesia, estaba tendido en la arena y vio los restos de un rosal atrapado bajo un alud de piedras. En una de sus ramas había quedado prendida una rosa, vio que era una de las salmón armenias con sus pétalos requemados.
Se produjo un fuerte rugido de motores en el cielo y unas luces azules parpadeaban continuamente a través del polvo. Al principio no sintió dolor. Trató de torcer el cuello para poder ver el montón de ruinas que tenía encima y todo empezó a dolerle. Sus ojos se nublaron y se quejó en voz alta. No volvería a mirar hacia atrás. Lo habían apresado cinco toneladas de roca, reteniendo lo que quedaba de él de cintura para abajo.
Empezó a recoger las pequeñas hostias, podía mover con facilidad su brazo libre, y con cuidado las fue levantando de la arena. El viento amenazaba con llevarse los pequeños copos de Cristo.
«De todas maneras, Señor, traté de hacerlo. ¿Alguien necesita los últimos sacramentos? ¿El viático? Si es así, tendrán que arrastrarse hasta mí. ¿No queda nadie?»
Por encima del terrible rugido, no le llegaba ninguna voz.
Un hilillo de sangre seguía penetrándole en los ojos. Se lo limpió con el antebrazo para evitar manchar las hostias con los dedos ensangrentados.
«La sangre equivocada, Señor, la mía, no la tuya Dealba me.»
Devolvió la mayor parte de las formas desperdigadas al copón, pero algunas fugitivas eludieron su alcance. Se estiró para recogerlas, pero se desmayó de nuevo.
— ¡Jesús, María y José! ¡Ayuda!
Débilmente le llegó una respuesta distante y apenas audible bajo el cielo aullante. Era la voz suave y extraña que había oído en el confesionario, y de nuevo repitió sus palabras.
— Jesús, María y José! ¡Ayuda!
— ¿Qué? — gritó.
Gritó varias veces, pero ya no obtuvo respuesta. El polvo había empezado a depositarse. Colocó de nuevo la tapa del copón para evitar que la arenisca se mezclase con las hostias. Se quedó un momento tendido con los ojos cerrados.
El problema de ser sacerdote es que eventualmente había que tomar el consejo que se daba a los demás. «La naturaleza no impone nada que no haya preparado a soportar Esto es lo que consigo por decir lo que dijeron los estoicos antes de decir lo que dijo Dios», pensó.
Tenía poco dolor, sólo sentía un escozor feroz procedente de su parte cautiva. Trató de rascarse, y sus dedos encontraron únicamente la piedra desnuda. Se aferró a ella un momento, se estremeció y apartó la mano. El ardor era enloquecedor. Los nervios destrozados se encendían en dementes peticiones de que se rascase. Se sintió muy indigno.
«Bien, doctor Cors, ¿cómo sabe que el escozor no es un mal más básico que el dolor?»
Rió ligeramente con la idea y la risa le provocó un súbito desvanecimiento. Se abrió paso a través de la oscuridad hacia la compañía de alguien que gritaba. Y de pronto se dio cuenta de que los gritos eran suyos. Zerchi tuvo miedo. El escozor se convirtió en agonía, pero los gritos habían sido de miedo a la oscuridad, no de dolor. Ahora sentía agonía hasta en el acto de respirar. La agonía persistió, pero podía soportarse. El terror se había alzado de la última prueba de líquida oscuridad y ésta parecía planear sobre él, desearlo, esperarlo hambrienta… un gran apetito negro con una predilección por las almas. Podía soportar el dolor, pero no la Terrible Oscuridad. O bien había algo en ella que no tenía que estar allí o había algo aquí que tenía que ser hecho. Una vez se rindiese a aquella oscuridad no habría nada que pudiese hacer o deshacer.
Avergonzado de su temor, trató de rezar, pero las oraciones parecían ser impracticables… como disculpas; pero no como peticiones… como si la oración ya hubiese sido dicha y el último cántico entonado. El miedo persistía. ¿Por qué? Trató de razonar con ello.
«Has visto morir a la gente, Jeth, has visto morir a mucha gente. Parece fácil. Se apagan como un cirio y entonces se produce un aham y Asti… la más negra Estigiax, el abismo entre el Señor y el hombre. Escucha, Jeth, tú crees que en el otro lado existe algo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiemblas tanto?»
Un verso de la Dies Irae le vino a la mente y se aferró a él.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus?
— ¿Qué debo decir, desdichado de mí? ¿A quién le pediré que me proteja, ya que hasta el hombre justo está escasamente protegido? Vix securus? ¿Por qué escasamente protegido? Él no condenaría al justo. Entonces, ¿por qué tiemblas de este modo?
»En realidad, doctor Cors, el mal al que incluso tú debiste referirte no es el sufrimiento sino el temor irrazonable al sufrimiento. Metus doloris. Tómalo todo junto a su equivalente positivo, el ansia por la seguridad mundana, por el Paraíso, y podrás tener tu raíz del mal, doctor Cors. Minimizar el sufrimiento y máxima seguridad eran los fines naturales y adecuados de la sociedad y el César. Pero entonces se convirtieron en las únicas finalidades y la única base para la ley… una perversión. Inevitablemente, entonces, al buscarlas sólo a ellas nos encontramos únicamente con sus opuestos: máximo sufrimiento y mínima seguridad.
»El problema con el mundo soy yo. Pruébalo en ti mismo, mi querido Cors. Tú, yo, Adán, hombre, nosotros. No el «mal del mundo» a no ser el que es introducido en el mundo por el hombre — yo, tú, Adan, nosotros — con un poco de ayuda por parte del padre de las mentiras. Culpa a lo que sea, culpa hasta a Dios, pero no me culpes a mí. ¿Doctor Cors? El único mal que aún sobrevive en el mundo, doctor, es el hecho de que el mundo ya no es. ¿Qué dolor ha forjado?»
Читать дальше