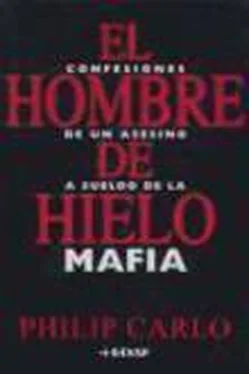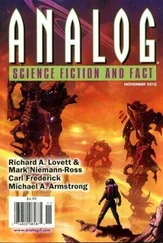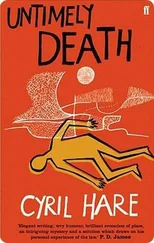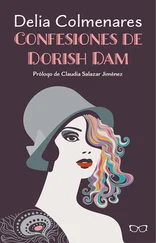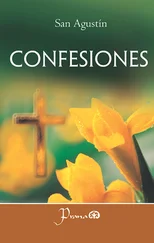– No tengo ni puta idea de qué ha pasado -repitió el granjero-. ¡Lo juro!
– Te hemos pagado bien para que guardases el camión aquí. Lo queremos. ¿Dónde está?
– No lo sé… lo juro por mi madre, no lo sé -dijo el granjero, en sus trece.
Richard soltó un largo suspiro.
– No me obligues a hacerte daño… te haría mucho daño -dijo-. ¿Dónde está nuestro camión?
– ¡En serio, tíos, no lo sé!
– Amigo… te doy una última oportunidad. ¿Dónde está nuestro camión?
– ¡Le digo que no lo sé!
Richard pidió a John y a Sean que ataran al tipo a un árbol cerca del granero. Aquel era un lugar muy apartado, no había otras casas en kilómetros a la redonda. Era uno de los motivos por el que lo habían elegido. El tipo flacucho estaba suplicándoles y diciendo que no sabía nada. Richard le dio unas cuantas bofetadas.
– ¡No sé nada, lo juro! -aulló el granjero, sangrando un poco por el labio.
A Richard se le ocurrió una idea diabólica. Volvió tranquilamente al coche. Tenía en el maletero dos bengalas rojas, de las que se utilizan en caso de emergencia en carretera. Tomó una y volvió junto al granjero.
– ¿Dónde está nuestro cargamento? -preguntó, enseñando al hombre la bengala.
– ¡No lo sé, amigo!
Al hombre delgado le temblaba el labio inferior ensangrentado.
Richard pidió a Sean y a John que quitaran al tipo los zapatos y los calcetines. Era un hermoso día de primavera. Los pájaros cantaban. El sol estaba despejado y alegre. Las mariposas revoloteaban por el aire. Richard encendió la bengala. Saltó de ella una lengua de fuego blanca. Richard la acercó al pie izquierdo del hombre, lo justo para levantar ampollas en la carne sin quemarla. Intentaba dar al tipo ocasión de hablar, de desembuchar.
– Por favor, le digo que no lo sé… ¡lo juro!
Al oír esto, Richard le apretó la bengala encendida al pie. El tipo chillaba, chillaba, pero seguía negando que supiera nada del camión. El aire se llenaba del olor a carne quemada. Richard sabía el intenso dolor que producía aquello y empezaba a pensar que quizá aquel tipo no supiera nada de verdad. Siguió adelante para asegurarse. Lo dejó cuando el pie izquierdo del hombre parecía un trozo de carne chamuscada. Los huesos de los dedos de los pies se veían claramente; casi toda la carne había desaparecido; aquello ya no parecía un pie.
– ¿Dónde está nuestro camión? -le preguntó Richard.
– ¡No lo sé! ¡Por mi madre! ¡Lo juro por mi madre! -gritaba el hombre con expresión de sinceridad atormentada.
– Si nos lo dices, te llevaremos a un hospital, podrán cuidarte el pie, y nosotros nos iremos a lo nuestro. Es imposible que alguien se haya llevado ese camión de esta granja sin que te enterases. Hace un ruido como un puto reactor al despegar.
– No he estado aquí día y noche; ¡le juro que no lo sé!
Richard sonrió con su sonrisa de lobo maligno, empezó a trabajar en el otro pie, lo quemó hasta dejarlo hecho un amasijo sanguinolento y chamuscado. Mientras tanto, el hombre no dejaba de chillar y de blasfemar.
La primera bengala se consumió. Richard, John y Sean se apartaron a deliberar.
– Creo que ya lo habría dicho si lo supiera -dijo Sean.
– Eso creo yo también -asintió John.
– Sí; yo también empiezo a creerlo -dijo Richard, mirando al hombre, que lloraba como un niño-. Puede que no lo sepa de verdad.
Pero algo, un sexto sentido, le dijo que el hombre sí lo sabía. Richard volvió al coche, recogió la segunda bengala y volvió junto al granjero, que estaba fuera de sí.
– ¿Por qué te estás provocando a ti mismo tantos sufrimientos? -le preguntó Richard-. Dínoslo. Te dejaríamos en el hospital, y todo habría terminado.
– Pero ¡si no lo sé! -insistió él con voz de súplica.
Richard encendió la segunda bengala.
– Vale, allá vamos, ahora ya no voy a jugar, joder. Se acabaron los jueguecitos. Nos vas a decir dónde coño está nuestro cargamento, o te quemo los huevos.
Acercó la llama blanca de la bengala a la ingle del hombre.
– ¡Jesús, María, madre de Dios, no lo sé! -aulló el granjero, con los ojos casi saliéndose de las órbitas como en los dibujos animados.
Entonces Richard le acercó tranquilamente la llama a la ingle. La llama intensa quemó rápidamente el tejido, y Richard aplicó el calor ardiente a los testículos del hombre, que habían quedado al descubierto. Este chillaba y aullaba, suplicaba, prometía, juraba que no sabía nada. Cuando los huevos del hombre estuvieron quemados hasta quedar convertidos en una bola de carne encogida, Richard apartó la bengala. El tipo ya estaba tan fuera de sí que apenas era capaz de hablar.
Richard, que era un psicópata sádico con todas las de la ley, no sentía la menor compasión por aquel hombre. John y Sean estaban algo consternados. Era difícil no estarlo. El hombre era un espectáculo lastimoso.
– ¿Dónde está nuestro cargamento, amigo? -le preguntó Richard-. Esto no es más que el principio.
– No… no… no lo sé -consiguió exclamar el otro.
– Vale; despídete de tu polla -dijo Richard-. Te voy a quemar la puta picha -añadió, acercándole la bengala.
– ¡No! ¡Se lo diré! ¡Se lo diré!
– ¿Dónde está? -le preguntó Richard, ya francamente harto.
– En una granja, carretera abajo. Lo tiene mi amigo Sammy.
– Con que lo tiene Sammy -dijo Richard-. Jodido imbécil. ¿Por qué no nos lo dijiste de entrada, y te habrías evitado todo esto?
– Porque creí… creí que podría engañaros -dijo el granjero, jadeante, como si acabara de echar una carrera.
– ¿Y qué te parece? ¿Nos has engañado? -preguntó Richard.
– No.
– Te podrías haber ahorrado todo este sufrimiento.
– No quería hacerlo. Mi chica necesitaba un aborto. Necesitaba dinero desesperadamente.
– Creíste que el dinero valía más que tus huevos. Amigo, ya no tienes huevos.
– ¡Ya lo sé! -aulló él.
– Imbécil -dijo Richard-. ¡Puto imbécil!
Richard envió a John y a Sean a la otra granja, mientras él se quedaba con Huevos Quemados.
Cuando John y Sean se detuvieron ante la granja, Sammy salió de la casa.
– ¿Tienes nuestro camión? -dijo Sean.
– ¿Qué camión? -respondió él.
– Ya estamos otra vez -dijo John.
– John Atkins dice que tienes nuestro camión.
– ¿John ha dicho eso? No tengo ningún camión -dijo Sammy. Era un tipo bajo y grueso, con cabeza grande y redonda. Llevaba restos de comida en la barba. Las moscas le rondaban alrededor de la enorme cabeza. Su foto podría haber servido para ilustrar un artículo sobre la «basura blanca» en un diccionario [4]. Sean llamó a Richard y le contó lo que había dicho Sammy.
– Hacedle algo de daño -le propuso Richard. Sacaron las pistolas y empezaron inmediatamente a pegar con ellas a Sammy. Este se rindió al momento, dijo que el camión estaba al fondo, tras unos árboles, los condujo hasta allí. Por fin habían encontrado su camión.
En la granja de Huevos Quemados Richard decidió que los dos tipos debían morir. Pensó que el tipo al que había estropeado los pies y los huevos querría vengarse tarde o temprano, y sin pensárselo un momento los mató a los dos de sendos tiros en la cabeza, y los tres asaltantes se volvieron a Nueva Jersey, donde vendieron la carga al precio convenido.
Pero parecía que a Richard Kuklinski el dinero le quemaba las manos. Se llevó a la familia de vacaciones a Florida y perdió mucho dinero jugando al póquer y al bacará. Pero con algo de dinero del golpe y algo más que les dio la madre de Barbara y la nana Carmella, Richard y Barbara consiguieron comprarse una casa nueva, un adosado en el oeste de Nueva York. Richard había querido siempre tener casa propia, ser el rey de su propio castillo. Lo había conseguido por fin, y gobernaría su castillo con mano de hierro.
Читать дальше