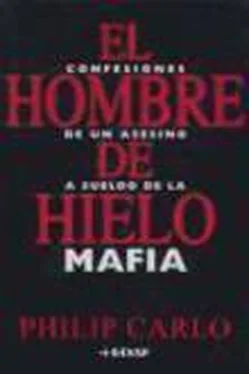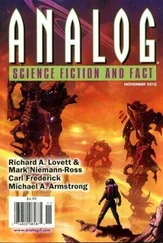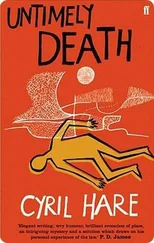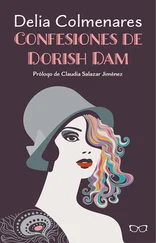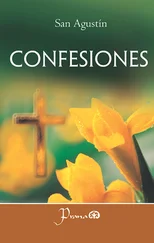Merrick Kuklinski nació en marzo de 1964. Era una niña sana, al parecer. Barbara estaba entusiasmada. Había perdido tres hijos, y ¿quién sabía lo que podía pasar con los estallidos irracionales de Richard? A diferencia de los hijos que había tenido con Linda, Richard veía en aquella niña una bendición valiosa, y estuvo muy cariñoso con Barbara. No podría haber estado más atento en todos los sentidos. ¿Quería algo de beber, de comer? ¿Qué quería que le trajese? Barbara empezaba a pensar que, de hecho, se había casado con dos hombres claramente distintos, el Richard bueno y el Richard malo. Cuando era el Richard bueno -explicaba ella-, era el colmo de la amabilidad, de la generosidad y de la consideración. Cuando era el Richard malo, era el canalla más malo del mundo.
Cuando llegó el momento de volver a casa con Merrick, Richard llevó con orgullo en brazos a su niña, con el máximo cuidado y una gran sonrisa en su cara de pómulos marcados. Había querido tener una niña, y ya la tenía. Creía, cosa rara, que un hijo varón se habría disputado con el tiempo el afecto de Barbara, y por eso solo quería niñas. En aquella época no solía ver casi nunca a los dos niños que había tenido con Linda. Era como si el padre de estos hubiera sido otro hombre, y no Richard. No se sentía ligado con aquellos niños como con Merrick.
Cuando llegaron a casa con Merrick, toda la familia de Barbara fue a verlo. Todos estaban emocionados por Barbara, sabiendo que había perdido tres niños seguidos. La Nana Carmella de Barbara fue a la iglesia a poner velas para dar gracias a Dios, pues estaba seguro de que había intervenido para enviar a su hija la bendición de una niña hermosa y sana. Se sirvieron bebidas. Se hicieron brindis efusivos. Richard repartió puros, orgulloso, en el papel de padre sonriente. Qué bella era la vida.
Pero pronto descubrieron que Merrick no estaba tan sana como parecía. Tenía una obstrucción urinaria que le producía problemas renales, fiebre alta, convulsiones. Sufría constantemente, y tenía que ir con frecuencia al médico para someterse a muchas intervenciones y operaciones.
Mientras tanto, Barbara se había quedado embarazada otra vez. Su quinto embarazo fue relativamente sencillo, aunque sus últimos meses tuvo que pasarlos otra vez en la cama. Fue una época difícil para ella. No era persona de trato fácil; a veces era exigente y cortante. Tenía que hacer visitas frecuentes al médico. Las facturas se acumulaban. Richard tenía la sensación de que iba nadando contracorriente y no avanzaba por mucho que lo intentara. Se buscaba la vida, corría riesgos, pero le seguía costando trabajo salir adelante. Se sentía atrapado. Barbara tuvo una segunda hija a la que llamaron Christine.
Merrick se convirtió en una niña atractiva de grandes ojazos redondos que tenía que estar ingresada en el hospital con frecuencia. Richard le dedicaba toda su atención. Se quedaba junto a su hija mayor, le acariciaba el pelo, corría a llevarle cualquier cosa que le hiciera falta. Hasta dormía con ella, como hacía Barbara, en su habitación del hospital, en el suelo, sin más que una almohada y una manta delgada. Fue una agradable sorpresa para Barbara ver que Richard era un padre bueno y cariñoso. Se dio cuenta por primera vez de que Richard podía ser un hombre verdaderamente bueno, y se alegró de tenerlo a su lado en aquella situación difícil.
Las facturas de los médicos y del hospital se acumulaban. La pareja no tardó en estar hundida en las deudas. Aunque la madre y la abuela de Barbara hacían lo que podían, Richard tenía que pasarse cada vez más horas trabajando en el laboratorio. A veces hacía su turno de trabajo y se quedaba después toda la noche sacando copias piratas de películas y dibujos animados populares. Pero por mucho que trabajaba, por muchas horas extra que hiciera, por muchas películas pirateadas que copiase y vendiese, nunca había dinero suficiente. Barbara se quedó embarazada otra vez. La familia se trasladó a un piso mayor en Cliffside Park. Las deudas se acumulaban. Así lo recuerda Richard: Me parecía que me estaba hundiendo en un hoyo, y que cuanto más trabajaba, cuanto más me esforzaba, me hundía más y más. ¡Esa vida honrada no me daba resultado!
Richard llamó a John Hamil, de Jersey City.
– ¿Tenéis algo bueno? -le preguntó.
– La verdad es que sí, Rich.
El botín de aquel trabajo era un camión de relojes de pulsera Casio, que eran populares y fáciles de convertir en dinero. Había un tipo de Teaneck que estaba dispuesto a comprar todo el cargamento. Richard, John y Sean fueron a verlo. Tenía un almacén muy cerca de la Ruta 4. Era un tipo grande y corpulento que hablaba por un lado de la boca, como si tuviera la mandíbula paralizada. Confirmó que se llevaría todo el cargamento; se acordó un precio.
– Todo el mundo quiere esos putos relojes. Me llevaría cinco camiones si pudierais ponerles las manos encima -les aseguró.
Una vez acordado aquello, Richard y sus socios se dispusieron a robar el cargamento de relojes Casio. Les habían dado el soplo de dónde y cuándo estaría el cargamento. Siguieron al camión e hicieron detenerse al conductor enseñándole placas de Policía falsas. Richard se subió a la cabina y se pusieron en camino, dejando al conductor atado al borde de al carretera. Richard llevaba guantes, como siempre. Siempre que hacía algo ilegal, fuera lo que fuera, llevaba guantes. Consiguieron llegar al almacén de Teaneck. El hombre que había accedido a comprarles la carga se deshacía en sonrisas. Pero se empeñó en que su equipo de tres hombres descargara el camión para asegurarse de que estaba toda la carga… cien mil relojes de pulsera.
– Escucha, amigo, están todos -le dijo Richard-. Ni siquiera hemos abierto el tráiler.
– Tengo que comprobar -respondió él.
– De acuerdo. Sin problema, amigo -dijo Richard, deseando acabar con aquello, recibir el dinero y volverse a su casa con su familia. Naturalmente, iba armado. Llevaba dos pistolas bajo la chaqueta, metidas en los pantalones.
Los otros tres tipos descargaron los palés del tráiler con carretillas elevadoras. Richard, Sean y John, impacientes, los veían trabajar.
Cuando la carga estuvo en el suelo del almacén, abrieron las cajas y contaron los estuches de relojes. Eran exactamente cien mil. Toda aquella operación había durado dos horas.
Richard se estaba impacientando.
– Ya lo ves, amigo: te lo dije -espetó, sabiendo que el riesgo que corría se acumulaba cuanto más tiempo pasara allí. Richard se estaba poniendo tenso, y cuando Richard se ponía tenso, era frecuente que muriera gente de manera repentina.
– Pasad a la oficina -dijo el comprador. Richard tenía una mala impresión, de que se avecinaba algo desagradable.
– ¿Queréis una copa? -le ofreció el comprador, hablando por un lado de la boca.
– No, gracias; solo el dinero -dijo Richard.
– ¿Sabes? De eso quería hablarte -insinuó el comprador, que tenía más cara de comadreja a cada momento que pasaba.
– ¿De qué? -preguntó Richard, sabiendo de antemano la respuesta.
– Del dinero.
– ¿Qué hay que decir de eso, amigo? Hemos acordado un precio. Ya tienes los relojes. Ya es hora de que nos des el dinero. Así de sencillo.
– No es tan sencillo. He pensado que me gustaría… renegociar.
– ¿Cómo dices? -soltó Richard, frunciendo el ancho ceño, con ojos que se volvían fríos, helados, distantes.
– Cincuenta de los grandes en vez de setenta y cinco. Eso me vendría mejor -dijo la comadreja.
– Y una leche -contestó Richard. Acordamos setenta y cinco. ¿Y ahora que has hecho que los tuyos descarguen los relojes, quieres renegociar? Qué gracia. Eres muy gracioso, amigo, ¿lo sabías?
Richard echó una mirada a Sean y a John, diciéndoles con los ojos que estuvieran listos porque ahí iba a haber problemas. Tiros.
Читать дальше