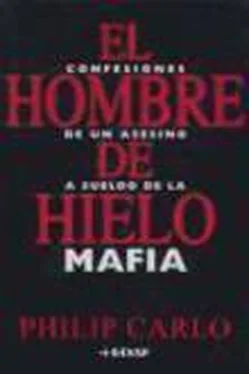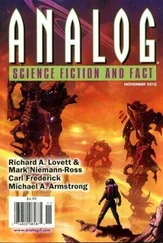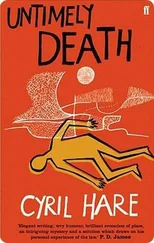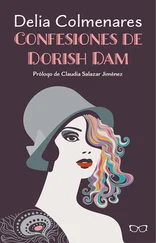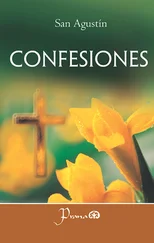– Vale -dijo Cara de Rata; tomó la maleta negra de manos de Cara de Comadreja y se la entregó a Richard, y los dos se marcharon enseguida. Richard se alegró de perderlos de vista, y ni siquiera intentó ver lo que había en la maleta. No era asunto suyo. Su trabajo consistía en llevárselo a O'Brian, en Hoboken, sin problemas. Comió bien en el restaurante del hotel, le pareció ver a John Wayne acompañado de unas mujeres hermosas que llevaban vestidos muy cortos, y no tardó en volverse al aeropuerto de Los Angeles.
En aquellos tiempos no se controlaba el acceso de drogas ni de armas a los aviones, y Richard pudo embarcar sin que nadie le dijera nada ni le hiciera ninguna pregunta. Llegó a Hoboken sin ningún incidente, entregó la maleta, le pagaron y, por lo que a Richard respectaba, el trato quedó cerrado.
Pero algunas semanas más tarde se enteró de que en aquella maleta había un kilo de heroína. Se puso furioso. Si lo hubieran detenido con la maleta, habría ido a parar a la cárcel, por mucho tiempo, sin duda. Se guardó su ira, pero cuando llegó el momento adecuado se desquitó de O'Brian: lo mató de un tiro en la cabeza y se libró del cadáver en South Jersey, no lejos del lugar donde había enterrado el del vendedor de coches cuya cabeza había llevado a Genovese; y nadie tuvo la menor idea de que O'Brian había acabado mal por haber manipulado a Richard Kuklinski, por haber puesto a este en peligro sin haber tenido la cortesía de decírselo siquiera. Naturalmente, Richard no dijo una palabra de lo que había hecho… ni siquiera a su protector y tutor, Carmine Genovese. Según lo veía Richard, un poli corrupto se había llevado su merecido, y él se alegraba de haberse encargado de ello.
A Richard le encargaron por entonces un trabajo poco corriente. Un jefe mafioso llamado Arthur De Gillio tenía que desaparecer. Estaba robando a su jefe, al jefe de la familia, y se emitió una condena de muerte. Carmine eligió a Richard para que hiciera el trabajo, lo hizo venir a su casa, lo invitó a sentarse con solemnidad y le dijo:
– Este va a ser el encargo más importante que te he dado en mi vida. Este tipo es un jefe. Tiene que morir. Te vas a encargar tú del trabajo. Este trabajo tiene un requisito especial. Debes quitarle las tapetas de crédito, me entiendes, y cuando lo hayas matado, le metes las tarjetas de crédito por el culo.
– Estás de broma -dijo Richard.
– No. Tiene que hacerse así. Así lo quiere el patrón. Y antes de matarlo, haz que sufra y que se entere de por qué muere y de lo que vas a hacerle -dijo Carmine, con la cara de albóndiga muy seria.
– Estás de broma -repitió Richard.
– ¿Tengo cara de estar de broma?
– No.
– ¿Y bien?
– Vale, sin problemas -dijo Richard, pensando que esos italianos estaban todos locos, llenos de reglas y reglamentos extraños; pero no era tarea suya poner en tela de juicio las costumbres de la Mafia; su tarea era llevar a cabo las órdenes, y se acabó.
– Será complicado… y peligroso. Siempre está rodeado de guardaespaldas -dijo Genovese, y dio a Richard la dirección de la casa de la víctima y de su oficina-. Si lo haces bien, ganarás muchos puntos, ¿entendido?
– Entendido.
– No te precipites. Hazlo bien. Tómate el tiempo necesario. Asegúrate de que no te reconoce nadie. Si te reconocieran, lo relacionarían conmigo, ¿entiendes?
– Entiendo.
– Cárgate a cualquiera que se te ponga por delante… sea quien sea.
– Vale -dijo Richard; y se marchó poco después.
Sabía que aquel era un encargo muy importante, y se sentía muy honrado por haberlo recibido: iba subiendo en la vida. Aquello lo llevaría hasta la primera fila. Era como un actor al que hubieran ofrecido el papel de su vida, un papel que lo convertiría sin duda en estrella, en luminaria dentro de la galaxia del crimen organizado.
Richard pasó diez días planificando meticulosamente este asesinato. Tal como había dicho Carmine, De Gillio siempre estaba rodeado de guardaespaldas, pero tenía una novia en un barrio residencial de Nutley y, cuando iba allí, cada pocos días, solo lo acompañaba un chófer-ordenanza, un chico delgaducho que era sobrino suyo. La novia vivía en un edificio amarillo de dos pisos, tranquilo y apartado, con un aparcamiento a la izquierda. El sobrino esperaba fuera, en un rincón discreto del aparcamiento, cerca de una valla de madera, mientras De Gillio, un hombre corpulento de grueso vientre y piernas cortas y arqueadas, entraba, hacía con su novia lo que tenía que hacer y volvía a salir. No tardaba más de una hora en salir: un polvete rápido a la hora de la siesta. El día que Richard pensaba actuar siguió a De Gillio hasta el apartamento de Nutley. De Gillio se bajó del coche y subió al apartamento con su andar contoneante. Richard esperó un cuarto de hora, se acercó al sobrino y, sin mediar palabra, le pegó un tiro en la sien con una pistola del 22 que llevaba acoplado un silenciador. La bala de pequeño calibre hizo papilla al instante el cerebro del chófer, que murió sin haberse enterado siquiera de que le habían pegado un tiro.
Despacio, tranquilamente, Richard se volvió a su coche, se subió, lo dejó cerca del de De Gillio, abrió el maletero y se puso a cambiar una rueda, con movimientos lentos, sin prisas, sin llamar la atención. Era un tipo cualquiera con un pinchazo, en un aparcamiento casi vacío. De Gillio salió de la casa casi con la puntualidad de un reloj suizo, contoneándose como un simio, sin prestar atención especial al tipo del pinchazo. Pero cuando llegó a su coche hizo una mueca de ira, creyendo que su sobrino se había quedado dormido. Richard empezó a andar entonces hacia De Gillio, sacando a la vez la pistola del 22 con el silenciador, un arma de ejecutor que hizo que De Gillio se detuviera al momento.
– ¡¿Es que me estás tomando el pelo, joder?! -exclamó De Gillio-. ¿Es que no sabes quién coño soy yo?
– Sí, sé quién eres. Eres un tipo que se va a venir conmigo -dijo Richard, mientras presionaba discretamente, aunque con firmeza, con la pistola del 22 en el vientre de De Gillio, lo asía del brazo y lo conducía hacia su coche-. Una persona quiere hablar contigo -le dijo.
– ¿Ah, sí? ¿Quién?
– Un amigo.
– Un amigo… ¡estáis muertos, joder! ¡Tu amigo y tú estáis muertos!
La respuesta de Richard fue apretar con fuerza el 22 contra el pecho de De Gillio. Levantó el percutor. De Gillio palideció. Richard lo llevo hasta detrás de su coche. El maletero ya estaba abierto. Antes de que De Gillio quisiera darse cuenta, Richard lo metió en el maletero de un empujón. Allí, De Gillio intentó resistirse. Richard le dio un golpe en la cabeza con su rompecabezas y lo dejó sin sentido. Le esposó las manos a la espalda, lo amordazó con cinta adhesiva, cerró el maletero y se dirigió a una zona desierta de Jersey City, junto a la orilla.
Una vez allí, Richard se bajó tranquilamente del coche, sacó a De Gillio del maletero y lo tendió en el suelo. Extrajo del maletero un bate de béisbol y, sin más preámbulo, empezó a golpear a De Gil Lio en las piernas, rompiéndole huesos a cada golpe, diciéndole:
– Esto te pasa por haber robado a tu jefe. Esto te pasa por ser un puto cerdo avaricioso -y seguía golpeando a De Gillio con fuerza terrible, en los brazos, en los codos, en los hombros, en las clavículas. Después, Richard se puso a trabajarle el pecho y le rompió todas las costillas.
Acto seguido, Richard se puso un par de guantes de goma azules, quitó a De Gillio su cartera, se guardó el dinero que llevaba, sacó las taijetas de crédito, le dijo:
– Me han encargado que te meta estas por el culo. ¿Te lo crees? Yo mismo no me lo creo todavía. Los jodidos italianos estáis locos.
A De Gillio se le salían los ojos de las órbitas de miedo y de dolor; intentó suplicar a Richard, ofrecerle dinero, todo el dinero que tenía; pero la cinta adhesiva aguantaba. Richard hizo oídos sordos a sus súplicas ahogadas.
Читать дальше