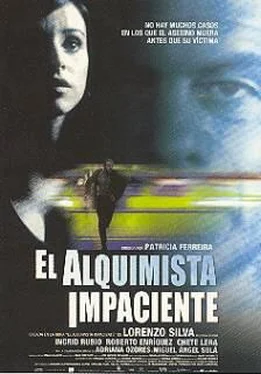No cabía duda de que era un hombre escrupuloso. Pensé que debía haber previsto algo así. Ahora tenía que encontrar el modo de soslayarlo.
– Le voy a ser muy sincero, señor Dávila -dije-. No me interesa lo más mínimo hablar con Sobredo o con el abogado. Me interesa hablar con usted, y tenerlos a ellos como testigos sólo va a servir para estorbarme y para hacerme perder el tiempo. Ya me gustaría poder permitírmelo, pero le aseguro que en este momento no me sobra ni un minuto. Comprendo que debe obediencia a su empresa y todas esas cosas. Por eso le ruego que considere que ésta es una circunstancia excepcional. Se trata de la muerte de un hombre. Estoy seguro de que tiene el criterio suficiente como para saber que hay ocasiones en las que uno puede saltarse los procedimientos.
– No puedo hacerlo -dijo Dávila, cada vez más envarado.
– Se lo pido como un favor personal -insistí-. Y si tiene miedo de perjudicar a su empresa, le doy mi palabra de honor de que me abstendré de utilizar nada de lo que me diga en contra de ella. Aunque sospechase algo que tuviera el deber de denunciar. También yo me saltaré mis normas.
Le prometí aquello casi sin darme cuenta de lo que decía. Quizá por eso Dávila, al cabo de unos segundos de silencio, quiso cerciorarse:
– ¿De verdad me da su palabra?
– De verdad -me ratifiqué.
– Está bien. Vengan, entonces.
– Otra cosa, señor Dávila.
– Dígame.
– ¿Sigue en pie la oferta de visitar la central?
– Se la hizo el responsable de relaciones públicas -recordó, meticuloso-. No soy quién para oponerme a su decisión.
– Pues querríamos visitarla, si no le importa. Nos gustaría ver por dónde se movía Trinidad, y hablar con la gente que trabajaba con él.
– Me lo está poniendo muy cuesta arriba, sargento.
– Mantengo mis condiciones. No utilizaré nada en su contra.
– Como quiera -concedió Dávila-. Espero que no me despidan por esto.
– Reconoceré haberle coaccionado, en caso de necesidad.
– No lo olvidaré -advirtió, con un ruidoso suspiro.
Salimos en seguida hacia la Alcarria y conduje casi como el primer día, cuando nos habían llamado para avisarnos del hallazgo del cadáver. Al cabo de poco más de una hora estábamos ante la barrera de la central nuclear. Tras superar todos los controles, que esta vez estaban convenientemente avisados, llegamos hasta el despacho del jefe de operación. El habitáculo de Dávila era modesto y su mobiliario anticuado, como el que había estado de moda diez o doce años atrás. Tras él tenía una inmensa imagen aérea de la central y sobre la mesa las fotografías de tres niños.
– Ustedes me dirán -nos invitó. Parecía más tranquilo que durante nuestra conversación telefónica, pero algo en sus ojos indicaba que no lo estaba del todo, como si no pudiera dejar de sentir el peligro. No en vano, pensé, era un hombre habituado a vivir administrando un riesgo colosal.
– Ante todo -dije, tratando de inspirarle confianza-, quiero que conozca la razón por la que le he pedido esta entrevista. Hace varios meses estuvimos por aquí, preguntándole por Trinidad Soler. Desde entonces han pasado muchas cosas. Hemos cerrado el caso y lo hemos reabierto, hemos seguido una multitud de pistas y hemos localizado a algunos sospechosos. Como resultado de todo eso, un asunto aparentemente simple se ha convertido en uno de los más endiablados que nos hemos echado nunca a la cara. Y después de mucho analizarlo, mi compañera y yo hemos llegado a la conclusión de que hay algo que no hemos investigado lo suficiente: al propio Trinidad.
– ¿Y en qué puedo ayudarles yo? -preguntó Dávila, con precaución.
– Voy a contarle algo que creo que no sabe, a juzgar por lo que nos dijo hace unos meses. Su subordinado tenía una actividad paralela desenfrenada, con la que ganó cantidades ingentes de dinero.
– ¿Trinidad? No puede ser.
– Es, señor Dávila. No olvide con quién habla. Hemos investigado sus declaraciones de la renta, su patrimonio. Estaba forrado.
– Me deja de piedra.
– ¿Nunca sospechó nada?
Dávila se quedó meneando la cabeza.
– Ni remotamente -dijo, despacio.
– Ahora creemos que Trinidad pudo ser asesinado -continué-, por algo que quizá tuvo que ver con esa otra actividad. Hay algunos indicios que sugieren que estaba asustado. Sabemos que tomaba medicamentos contra la angustia, y que compró dos perrazos para proteger su casa. Y nos resulta muy extraño que eso no se reflejase en absoluto en su trabajo aquí.
– Ya le dije, creo -recordó Dávila, cuidadoso-, que en los meses anteriores a su muerte parecía un poco menos centrado. Nada que pudiera considerarse alarmante, tampoco. Yo lo achaqué a su mudanza, y a la obra, y a todo lo que eso traía consigo. Quizá porque era lo que él mencionaba siempre.
– ¿De cuántos meses me está hablando?
– No lo sé exactamente. Con la obra de la casa llevaba cerca de un año. Antes de eso, yo no noté nada.
– ¿Cree usted que Trinidad era una persona asustadiza?
Dávila no contestó en seguida. Estaba a punto de juzgar la pasta de la que estaba hecho un hombre, y no era de esa clase de alegres bocazas que abordan una materia semejante como quien pela un plátano.
– Lo que yo puedo decirle -habló al fin-, es que no era ningún bravucón. Más bien tendía a rehuir los conflictos. Y si en alguna ocasión chocaba con alguien, la verdad es que no reaccionaba con demasiada frialdad.
– ¿Lo consideraba ambicioso?
– Esa es una pregunta más difícil -apreció-. No era como otros, a quienes se les ve perseguir el ascenso en cada informe que preparan. No parecía obsesionarle subir en la empresa, pero ahora que lo dice, hace dos años se tomó muy mal que se ascendiera a un compañero suyo y no a él.
– Tengo una tercera pregunta -dije-. Quizá la más comprometida.
– ¿Más aún? -bromeó Dávila, entrecerrando los ojos.
– ¿Cómo de honrado era Trinidad, para usted?
Dávila captó al vuelo que la interrogación tenía doble fondo. O quizá estaba tratando de adivinar cuál era mi concepto de la honradez. El caso es que tardó en responder todo lo que no había tardado hasta entonces.
– Para mí -dijo, sin apresurarse-, Trinidad era lo bastante honrado como para encomendarle responsabilidades que tenían que ver con la salud de mi gente, y como para esperar que nunca se saltaría una norma, por lo que estaba en juego. No crea que a veces uno no se pregunta si conoce lo bastante bien a las personas que desempeñan funciones tan delicadas. Al menos, en los seis años en que le tuve a mis órdenes, no fui capaz de sorprenderle en ninguna falta de diligencia. Yo diría que Trinidad tenía un sentido del deber, y que lo cumplía a rajatabla. Pero puedo equivocarme. Nadie baja nunca hasta el sótano de ninguna conciencia, aparte de la suya.
– ¿Y pudo el dinero inclinarle a aflojar en su honradez? -inquirí.
– El dinero -repitió Dávila, encogiéndose de hombros-. Yo tengo mala experiencia con eso. Hace tres años tuve que proponer que se despidiera a alguien a quien le habría confiado todo. Alguien a quien consideraba mi amigo, más que mi subordinado. Aceptó un talón de dos millones de un proveedor, para recomendarle. Dos millones, y todo por la borda. Cuando le pedí que me lo explicara, me dijo algo pueril: que creía que no se descubriría nunca, y que el proveedor era realmente el mejor. Si hay dinero por medio, sargento, yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie.
Dávila pronunció aquellas palabras con una gallarda desolación.
Después, el jefe de operación nos condujo por una serie de pasillos y a través de un número interminable de barreras ante las que tuvimos que irnos identificando. Sumadas a las precauciones de la entrada, donde había detectores de metales y de explosivos, convertían a la central en el lugar más controlado en el que yo había entrado jamás. Al fin llegamos a un departamento señalado con el rótulo de Protección Radiológica. Allí Dávila nos presentó a un par de personas. A una de ellas, un tal Manuel Pita, la calificó como el más estrecho colaborador de Trinidad. Era un hombre de unos treinta años y aspecto atlético, amplia sonrisa y cabello pulcramente peinado a raya. El jefe de operación reveló nuestra condición de guardias civiles y la razón por la que estábamos allí, rogando máxima discreción. Le dije a Dávila que quería hablar con Pita. Se apartó prudentemente:
Читать дальше