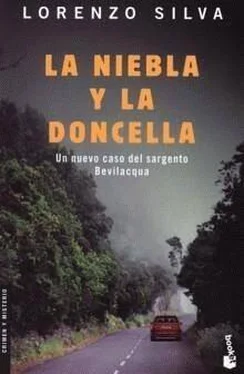Lorenzo Silva - La niebla y la doncella
Здесь есть возможность читать онлайн «Lorenzo Silva - La niebla y la doncella» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La niebla y la doncella
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La niebla y la doncella: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La niebla y la doncella»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La niebla y la doncella — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La niebla y la doncella», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Bueno, es normal -opinó Pereira-. Con confianza o sin ella, a la gente suelen degollarla desde detrás. Es lo más cómodo.
– Desde luego. Pero es más fácil llegarle por detrás a quien está tranquilo y desprevenido. Ya sé que no es concluyente, pero podemos manejarnos con eso. De todos modos, creo que tenemos alguna razón para ser optimistas.
– ¿Ah, sí?
– En el coche encontraron muestras de cabello de cinco personas. Cuatro de ellas, identificadas: Gómez Padilla, su mujer y sus dos hijos. Y la quinta, sin identificar. Cuando la investigación les llevó por otro camino, no le dieron más vueltas al dato. Pero ahí está. No es del todo improbable que tengamos un cabello del asesino. O lo que es lo mismo, su ADN.
– Bueno, no te entusiasmes. A lo mejor es un pelo de un familiar, o de un compañero del concejal. Cualquiera que haya montado en el coche.
– Lo veremos, mi comandante.
– Muy bien, pero ya sabes que eso lleva tiempo. Por lo pronto, aprovecha las dos semanas para sacar todo lo que puedas sobre el terreno. Ah, por cierto, me veo en el desagradable deber de decirte que lo primero que debes hacer es ir a ver al subdelegado del gobierno. Quiere estar al tanto.
– No me diga.
– Lo siento, Vila. Ha insistido. Dale un poco de coba, tampoco te cuesta.
– Ya sabe que prefiero evitar las relaciones protocolarias.
– Pues ésta no puedes evitarla. Que haya suerte. Y me vas contando.
A veces, uno tiene ganas de viajar. Por la razón que sea, está harto del lugar donde vive, y le entra el barrunto de que le hará bien cambiar de aires. Otras veces, la perspectiva de viajar se antoja inoportuna y desalentadora. En definitiva, uno se va a otra parte y el mundo sigue siendo el mismo, porque es el mismo el que lo mira, y lejos de casa ni siquiera se tiene el consuelo de las pequeñas cosas familiares que le ayudan a uno a construir la ficción de que sabe dónde está y por qué. Aquella tarde de febrero, quizá porque era gris y fría y porque debía pedirle un favor a mi ex mujer, mi estado de ánimo era más bien el segundo. Pensaba en hacer la maleta y en lo que iba a meter en ella como en una penitencia insoportable.
– De siete a nueve -concedió mi ex mujer, con su severidad habitual-. Ni un minuto más, que luego se le trastoca todo el horario y lo padezco yo.
Era justo. En realidad, ella estaba hecha de mejor pasta de lo que yo solía reconocerle. La culpa de todo, si es que en estos asuntos hay culpas, que seguramente sí, la había tenido yo. Y ahora no podía esperar que ella se mostrara dulce y generosa conmigo. Había perdido ese derecho.
Aproveché aquellas dos estrechas horas con mi hijo como pude, es decir, con más pena que gloria. A sus nueve años, tenía el don de desconcertarme casi siempre, porque en los seis o siete días que pasaban entre cada uno de nuestros encuentros cambiaba de forma a veces difícil de asimilar. Se dejó interrogar sobre el colegio y demás cuestiones cotidianas con la habitual displicencia, y aceptó el plan, un rato de scalextric, con su no menos invariable desgana. Luego no lo pasó mal, porque hicimos un circuito grande y le dejé ganar y echarme a la cuneta en las curvas. Pero a pesar de todo, en toda la tarde no logré que se me disipara la sensación de fracaso.
Antes de restituirlo al cobijo de su madre, quise mitigar el mal:
– Con este viaje nos han hecho una faena. Pero ya nos desquitaremos.
– ¿Cómo? -preguntó, sin dejar de mirar al frente.
– No sé, piensa en lo que más te apetezca.
– Me apetece que me lleves a disparar.
Debía habérmelo temido. Tenía esa fijación.
– Eres demasiado pequeño para sujetar la pistola. Y ya te he dicho que no puedo gastar la munición como me parezca. No es mía.
– Entonces me apetece dejar de ser demasiado pequeño y tener dinero para comprarme mi propia pistola y mis propias balas.
– Ya. Pero para eso vas a tener que esperar un poco. Piensa en otra cosa.
– Bueno, ya lo pensaré. Adiós.
Aquella noche, como muchas noches, tardé en dormirme. Empecé acordándome de cuando vivíamos los tres juntos, de aquella época lejana en que Andrés se conformaba con pistolas de agua y su madre acariciaba al decirlo mi nombre de pila. Luego me puse a pensar en La Gomera, donde nunca había estado. Pasó fugazmente por mi mente la imagen de Chamorro, que a esas horas dormiría a pierna suelta en su cama, o quizá, preferí no completar la suposición. Me dormí dándole vueltas a los detalles de la muerte de Iván López von Amsberg y, como el triste vampiro que era, soñé con un cuchillo que resbalaba sobre una garganta y con la sangre que acudía, puntual y alborotada, a derramarse sobre el pecho de un muchacho desprevenido.
Capítulo 3 SI LA HISTORIA LA ESCRIBIERAN LOS GUSANOS
Según me ha mostrado mi propia experiencia, y algunas ajenas que he tenido ocasión de conocer con cierta profundidad gracias a mi trabajo, la vida tiene una deplorable facilidad para convertirse en algo feo e insatisfactorio. Lo peor del asunto es que, cuando le da por ahí, uno no sabe hasta dónde puede llegar, porque otra de las cosas que tiene, la vida, es que no reconoce los límites que uno quisiera imponerle para conjurar la angustia y el terror. A partir de esta constatación, varía mucho la actitud que toma cada cual. Hay quien se pega un tiro y hay quien prefiere pegárselo a otro, lo que no tiene un efecto tan definitivo sobre el problema, pero permite ganar algún tiempo. Hay gente que se sume en la tristeza, y gente que busca consuelo en alegrías artificiales, entre el surtido de ellas que nuestro moderno sistema de distribución y suministro de mercancías expende a quien pueda pagarlas. Hay quien decide enfrentar la existencia con una visión pesimista, pero también quien de forma inopinada se convierte al más férreo optimismo.
De joven, y cuando digo joven quiero decir antes de empezar a levantar cadáveres con cierta frecuencia, yo era un pesimista obstinado y fastidioso. No descarto que fuera eso lo que me condujera, precisamente, a la psicología. Para un pesimista, el estudio de los desarreglos de la mente humana puede llegar a ser una gozosa fuente de confirmaciones de su convicción. La cosa empezó a cambiar cuando me puse a convivir de forma efectiva con el desastre, y terminó de invertirse cuando la muerte se convirtió en mi compañía y mi ocupación cotidiana. Desde entonces, soy un optimista contumaz. Ver truncarse las vidas, con todo lo que cada vida llega a contener, y verlas truncarse por motivos absurdos o irrisorios, y de formas a menudo atroces y desdichadas, despierta en uno una inevitable desconfianza hacia los semejantes, pero también una necesidad incontrolable de proteger y alimentar a cada segundo la ilusión de vivir. Aunque sea estúpida, y frágil, y aunque los días y las noches te ofrezcan tantas razones para perderla.
Por todo esto, y por lo mal que había dormido, aquella mañana, mientras esperaba a Chamorro en la cafetería del aeropuerto, me empeñaba en acopiar todo lo que podía hacerme disfrutar del instante. Me había sentado bajo un rayo de sol, que me daba en la cara e infundía a mi mejilla una agradable calidez. Veía, a través de la cristalera del fondo, el cielo azul de Madrid, completamente limpio después de una noche desapacible y ventosa. Paladeaba sin prisa el café que acababan de servirme, un café de verdad, denso, recio y cremoso. Sentía los miembros relajados, y mientras aguardaba, sin prisa porque había llegado con mucha antelación, tuve una súbita intuición de lo que de divino tiene habitar el pellejo de un hombre. Es una morada precaria, angosta, a veces grotesca. Y sin embargo, dentro de ella puede experimentarse momentáneamente la paz y la plenitud.
Me hallaba sumido en aquel modesto éxtasis místico, quizá el único asequible a un pecador dubitativo y desorientado como yo, cuando divisé la figura de Chamorro en lontananza. Venía con su paso firme y regular, con su mochila multiusos colgada de un hombro y las gafas de sol en la mano. Vestía unos vaqueros descoloridos, zapatos de poco tacón y un jersey holgado sobre el que llevaba un anorak con muchos bolsillos. Era, en suma, la indumentaria de una experimentada investigadora criminal, atenta a la comodidad y a las necesidades prácticas. Recordé la primera vez que había quedado con ella en el aeropuerto para un viaje de trabajo. Habían pasado sólo tres años y medio, y sin embargo, me parecía estar ante otra persona. Sus titubeos, su bisoñez y, en suma, su ingenuidad de entonces, habían quedado del todo atrás. Y no supe por qué, al acordarme de aquella otra chica, más joven, vestida de forma inadecuada y llena de una zozobra que con cierta maldad me había complacido en alimentar, me asaltó una especie de melancolía. Digo que no supe por qué, pero desde luego que lo supe. Lo que no quise fue reconocer las razones de aquella sensación de nostalgia.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La niebla y la doncella»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La niebla y la doncella» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La niebla y la doncella» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.