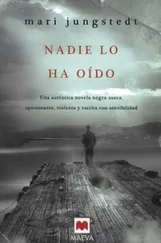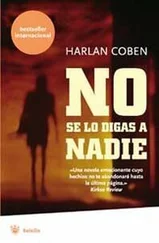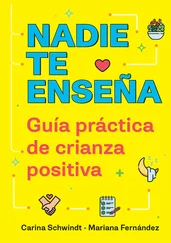– Qué le vamos a hacer -dijo el padre Vázquez levantándose de su sillón y estrechando la mano de su interlocutor-. Muchas gracias por su colaboración de todos modos.
– No hay por qué darlas -contestó jovial el director- y ya sabe, si tiene algún dinerillo ahorrado, no dude en llamarnos. Sabremos sacarle chispas.
Cuando el padre Vázquez estaba cruzando la puerta de la sucursal una llamada del director le hizo volver a su despacho.
– Se me olvidaba una cosa -le dijo-. No soy capaz de describirla, pero quizá haya un modo de obtener lo que usted desea. Como medida de seguridad, una cámara que hay en el interior de la sucursal graba a todas las personas que entran. Es posible que la mujer que a usted le interesa haya sido filmada por la cámara, en ese caso podría proporcionarle una foto de la misma. No sé para cuándo podrá estar hecho, pero si le interesa se lo comunicaría en cuanto estuviera listo.
– Se lo agradecería enormemente -contestó el padre Vázquez, vislumbrando por fin una pequeña esperanza.
El desenmascaramiento del traidor aumentó el prestigio que teníamos en el colegio. Desde aquel momento, Garrido fue el líder indiscutible entre los alumnos y yo, como lugarteniente suyo, participaba del respeto que se le tenía y compartía su gloria. Entre los sacerdotes y profesores más que respeto había cierto temor por aquellos dos estudiantes que habían causado la desgracia del padre Arizmendi. No se nos miraba con mucha simpatía, excepto por parte de dos de los curas que habían sido capellanes en el Ejército Nacional, pero se nos dejaba en paz y se nos toleraban cosas que a cualquier otro alumno le hubieran supuesto un fuerte castigo e incluso la expulsión, pero todo empezó a cambiar con la llegada de Fernandito.
En primer lugar estaba el nombre, Fernandito, ni siquiera Fernando. Cuando todos teníamos a orgullo que, a imitación de Garrido, tan sólo usábamos el apellido, a Fernando Alonso esas cosas no le interesaban e insistía en que le llamáramos Fernandito, así, en diminutivo. Cuando alguno de nosotros se rió por tal hecho no se enfadó y ni siquiera se inmutó, se limitó a sonreír y a comentar que éramos unos pardillos.
– No tenéis personalidad, pensáis que al usar el apellido sois ya mayores cuando lo que os ocurre es todo lo contrario, os identificáis totalmente con vuestros padres, sois la sombra de ellos, siempre cobijados bajo sus pantalones. Seguro que cuando os acostáis y rezáis vuestras oraciones empezáis a gritar «papaíto, papaíto, ven» -añadió atiplando la voz en lo que era un evidente gesto burlesco-. Yo, en cambio, al preferir que me llamen Fernandito en lugar de Alonso, consigo que no me confundan con mi padre, que tiene el mismo apellido pero se llama Aurelio. Soy yo mismo, alguien con personalidad propia, no como vosotros, que parecéis un grupo de borregos incapaces de actuar por vosotros mismos.
Estas palabras y otras de similar jaez nos dejaban atónitos. Ni siquiera nos rebelábamos contra ellas ni tomábamos represalias contra lo que evidentemente era un menosprecio hacia nuestras personas, tal era la influencia que ejercía sobre nosotros. Aunque no éramos conscientes de ello nos enfrentábamos, por primera vez en nuestras vidas, con la disidencia, con lo más parecido que podía haber en aquel lugar a un espíritu crítico, y eso nos desconcertaba por completo. Era capaz de darle la vuelta a las cosas y demostrarnos que lo que para nosotros había sido un logro, el pensar que ya éramos mayores porque usábamos el apellido en vez del diminutivo del nombre, no era sino una muestra de que todavía éramos unos niños que seguían colgados de los pantalones paternos. Y como en este caso, anecdótico pero significativo, en muchos más. Fernandito actuaba por su cuenta, no tenía ningún miedo a que el grupo le marginara, sino que más bien al contrario, llevaba a la práctica sus ideas sin importarle las opiniones de los demás. Y esa actitud, curiosamente, hizo que cada vez se congregara más gente en torno suyo, debilitando el liderazgo que hasta ese momento había ostentado Garrido sin oposición alguna.
Pronto se formaron dos bloques, el que encabezaba Fernandito y aquél que todavía manejaba mi amigo, pero que cada vez era menos numeroso. Poco a poco la gente fue olvidándose del padre Arizmendi y los estudiantes, volubles como veletas, empezaron a girar en torno a la novedad, Fernandito. La gran diferencia entre los dos, sin embargo, estribaba en que a Fernandito no le interesaba para nada nuclear en torno suyo al alumnado, no tenía ninguna vocación de jefe, o quizá secretamente despreciaba a sus compañeros y pensaba que no merecía la pena intimar con ellos por eso, poco a poco, las aguas volvieron a su cauce y nuestros compañeros, apartándose de la novedad, acudieron de nuevo al redil que pastoreábamos Garrido y yo aunque las cosas nunca volvieron a ser como antes, ahora sabíamos que nada dura eternamente y que en cualquier momento otro alumno podía intentar su-plantarnos. Para evitarlo, y desaparecidos en teoría los resquemores del principio, intentamos congraciarnos con Fernandito e integrarle en lo que cabía, ya que seguía siendo un solitario, en nuestro grupo.
Al principio no nos hizo mucho caso pero al poco tiempo empezó a relacionarse más con nosotros dos. Posiblemente su opinión sobre nosotros era mejor que la que tenía acerca de los demás. Al fin y al cabo Garrido y yo no éramos unos borregos, como había calificado a nuestros compañeros, sino que estábamos por encima de ellos, éramos quienes les mangoneábamos, y eso hizo que tuviera por nosotros un cierto respeto, no exento de ironía y condescendencia. Muy pronto nos consideró dignos de ser receptores de sus confidencias. Era hijo de un diplomático y por eso, desde muy pequeño, había vivido en distintos países y hablaba varios idiomas. Había estado en Francia, en Alemania, en Cuba y en Paraguay, y más de una vez nos contaba hermosas historias sobre esos lugares. Una de ellas, que repetía muy a menudo, versaba sobre un enfrentamiento que tuvieron en Paraguay contra un grupo de indios armados hasta los dientes, que querían asesinarles para robarles el chocolate. «Allí gusta mucho el chocolate», nos decía, y a mí, que también me gustaba mucho pero tenía pocas oportunidades de comerlo, se me ponían los ojos como platos.
– En Paraguay no hay indios -replicó una vez, despectivo, Garrido.
– Mira que eres ignorante -contestó Fernandito, desdeñoso-. Claro que hay indios, o qué piensas tú, ¿que indios sólo hay en las películas del Oeste?, pues te equivocas del todo. América está llena de indios y se supone que yo de esto sé más que tú, porque he estado allí y tú no. Los indios del Paraguay, además, son los más feroces. Hablan un idioma muy extraño, que sólo entienden ellos, y que no tiene palabras sino silbidos y ruidos guturales. Son muy morenos, con el pelo verde y algunos llegan a medir tres metros y a pesar doscientos kilos. Cada uno necesita una vaca entera para alimentarse diariamente, pero lo que más les gusta es el chocolate y cuando no tienen, matan a la gente para robárselo.
– Eso es mentira, no hay nadie así -decía indignado Garrido al oír esas historias y otras parecidas.
– Bueno, pues será mentira -contestaba siempre flemático Fernandito, como buen hijo de diplomático que era-, no vamos a enfadarnos por eso, pero te recuerdo que yo he estado en Paraguay (o en Tanganica, Inglaterra o Austria, depende de qué estuviera hablando) y tú no.
De su estancia en diversos países extranjeros Fernandito no sólo había traído un bagaje idiomático importante y su capacidad fabulatoria, sino algo más. Era el único con el desparpajo y el descaro suficientes para hablar de chicas en aquel ambiente tan cerrado y asfixiante, en el que se llevaba a rajatabla aquello de no tener pensamientos impuros.
Читать дальше