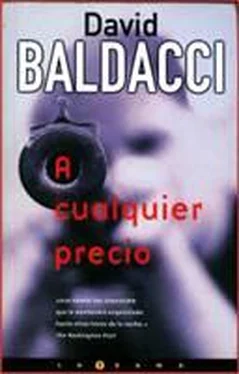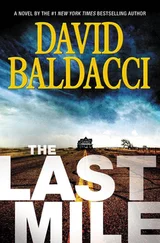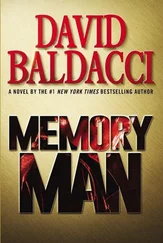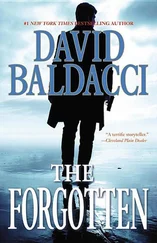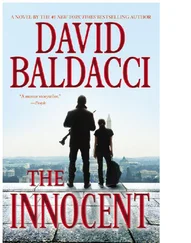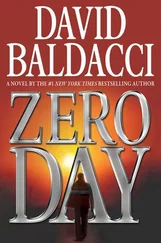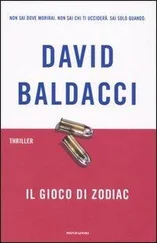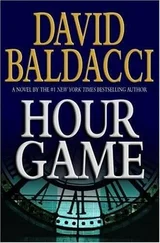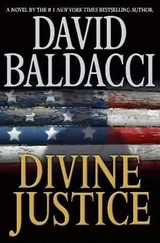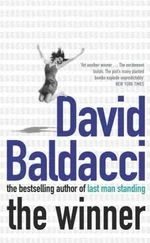David Baldacci - A Cualquier Precio
Здесь есть возможность читать онлайн «David Baldacci - A Cualquier Precio» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:A Cualquier Precio
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
A Cualquier Precio: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «A Cualquier Precio»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
A Cualquier Precio — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «A Cualquier Precio», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Al final Faith se separó de él, con los ojos entrecerrados, mientras empezaba de nuevo a mover las extremidades sensualmente al son de una melodía silenciosa.
Lee extendió los brazos para tomarla por la espalda.
– No me apetece bailar más, Faith. -El significado de sus palabras era claro como el agua.
Ella también hizo ademán de abrazarlo y entonces, con la rapidez de un rayo, le dio un fuerte empujón en el pecho, y Lee cayó hacia atrás sobre la arena. Faith se volvió y echó a correr, prorrumpiendo en carcajadas al tiempo que él la miraba atónito. Sonrió, se incorporó y corrió tras ella. La alcanzó en las escaleras que conducían a la casa de la playa. La agarró por el hombro y la guió el resto del camino mientras ella agitaba piernas y brazos fingiendo resistirse. Habían olvidado que la alarma de la casa estaba conectada y entraron por la puerta posterior. Faith tuvo que correr como una loca hasta la puerta delantera para desactivarla a tiempo.
– Cielos, nos hemos librado por los pelos. Sólo nos faltaría que viniera la policía a ver qué ocurre -dijo.
– No quiero que venga nadie.
Faith agarró con fuerza la mano de Lee y lo condujo al dormitorio de ella. Se sentaron sobre la cama durante unos minutos abrazándose, meciéndose suavemente y a oscuras, como adaptando los movimientos de la playa a un lugar más íntimo.
Al final, Faith se separó un poco de Lee y le llevó la mano al mentón.
– Hace bastante tiempo, Lee. De hecho, hace mucho tiempo.
Había cierto deje de vergüenza en su voz, y Faith se sintió un tanto incómoda por hacer tal confesión. No quería decepcionarlo.
Lee le acarició los dedos con dulzura sin despegar los ojos de ella, mientras el sonido de las olas les llegaba a través de la ventana abierta. Resultaba reconfortante, pensó Faith, el agua, el viento, las caricias; un momento que quizá no volvería a experimentar en mucho tiempo, si es que llegaba a repetirse.
– Nunca lo tendrás más fácil, Faith.
Ese comentario la sorprendió.
– ¿Por qué dices eso?
Tenia la impresión de que, incluso en la oscuridad, el brillo de sus ojos la rodeaba, la sostenía, la protegía. ¿Se consumaría por fin el idilio del instituto? De hecho, no estaba con un jovencito, sino con un hombre. Un hombre único, por derecho propio. Ella lo estudió. No, definitivamente no era un jovencito.
– Porque no creo que jamás hayas estado con un hombre que sienta lo que yo siento por ti.
– Eso es fácil de decir -murmuró ella, aunque de hecho sus palabras la habían conmovido profundamente.
– No para mí -declaró Lee.
Pronunció esas tres palabras con tal sinceridad, con una falta de hipocresía tan absoluta, tan distinta del mundo en el que Faith se había desenvuelto durante los últimos quince años, que ella no supo cómo reaccionar. Sin embargo, ya no era momento para el diálogo. Sin más preámbulos, empezó a desnudar a Lee y, a continuación, él hizo lo propio con ella. Le masajeó los hombros y el cuello mientras la desvestía. Los grandes dedos de Lee eran sorprendentemente suaves al tacto, muy diferentes de como los había imaginado.
Todos sus movimientos eran pausados, naturales, como si hubieran hecho todo aquello miles de veces en el transcurso de un matrimonio largo y feliz, buscando las partes correctas en las que detenerse para dar placer al otro.
Se deslizaron bajo las sábanas. Al cabo de diez minutos, Lee se dejó caer, respirando agitadamente. Faith estaba debajo de él, también jadeando. Le besó el rostro, el pecho, los brazos. Sus respectivos sudores se fundieron, entrelazaron las extremidades, se quedaron tumbados charlando y besándose despacio durante otras dos horas más, durmiéndose y despertándose de vez en cuando. Alrededor de las tres de la mañana, volvieron a hacer el amor. Acto seguido, ambos se sumieron en un sueño profundo, agotados.
36
Reynolds estaba sentada en su despacho cuando recibió una llamada. Se trataba de Joyce Bennett, la abogada que la representaba en el divorcio.
– Tenemos un problema, Brooke. El abogado de tu esposo acaba de llamar, despotricando contra tus bienes ocultos. Brooke no daba crédito a sus oídos.
– ¿Hablas en serio? Bueno, dile que me explique dónde están, no me vendría mal un poco de dinero extra.
– No es broma. Me ha enviado por fax unos extractos de cuenta que dice que acaba de descubrir. A nombre de los niños.
– Por el amor de Dios, Joyce, son las cuentas de los niños para la universidad. Steve sabe que existen, por eso no las incluí en mi lista de bienes. Además, sólo contienen unos pocos cientos de dólares.
– De hecho, según los extractos que tengo delante, el saldo es de cincuenta mil dólares cada una.
A Reynolds se le secó la boca.
– Eso es imposible. Debe de haber algún error.
– El otro asunto preocupante es que las cuentas están sujetas a la ley de Menores. Eso significa que son revocables a discreción del donante y administrador. Tú eres la administradora y supongo que también eres la donante del capital. En suma, es tu dinero. Tenías que habérmelo contado, Brooke.
– Joyce, no había nada que contar. No tengo la menor idea de dónde ha salido ese dinero. ¿Qué aparece en los extractos como origen de esos ingresos?
– Son varios giros telegráficos de cantidades parecidas. No se especifica de dónde proceden. El abogado de Steve amenaza con denunciarte por fraude. Brooke, también dice que ha llamado al FBI.
Reynolds apretó con fuerza el teléfono y se puso rígida.
– ¿Al FBI?
– ¿Estás segura de que no sabes de dónde salió ese dinero? ¿Y tus padres?
– No tienen tanto dinero -contestó Reynolds-. ¿Hay forma de averiguar de dónde procede?
– Es tu cuenta. Más vale que hagas algo. Mantenme informada.
Reynolds colgó el auricular con la mirada perdida, mientras las implicaciones de lo que acababan de contarle se le arremolinaban en la cabeza. Cuando sonó el teléfono al cabo de unos minutos, estuvo a punto de no contestar. Sabía quién llamaba.
Paul Fisher le habló con más frialdad que nunca. Debía ir al edificio Hoover de inmediato. Eso fue todo lo que le dijo. Mientras bajaba las escaleras en dirección al aparcamiento, las piernas amenazaron con no responderle varias veces. Su instinto le decía que acababan de convocarla a su propia ejecución profesional.
La sala de reuniones del edificio Hoover era pequeña y carecía de ventanas. Paul Fisher estaba allí, junto con el SEF, Fred Massey, que se hallaba sentado a la cabecera de la mesa, con un bolígrafo entre los dedos y la vista clavada en ella. Reconoció a los demás presentes: un abogado del FBI y un investigador jefe de la ORP.
– Tome asiento, agente Reynolds -indicó Massey con firmeza.
Reynolds se sentó. No era culpable de nada, así que ¿por qué se sentía como Charlie Manson con un cuchillo ensangrentado en el calcetín?
– Tenemos algunos temas que tratar con usted. -Massey señaló con la mirada al abogado del FBI-. Debo advertirle, sin embargo, que tiene derecho a contar con la presencia de un abogado, si así lo desea.
Intentó mostrarse sorprendida pero le costó, sobre todo por la llamada de Joyce Bennett que acababa de recibir. Sin duda, estaba convencida de que su reacción forzada no hacía más que aumentar su culpabilidad a los ojos de los demás. Le pareció curioso que Bennett la hubiese telefoneado justo antes. Aunque no creía demasiado en las conspiraciones, de repente empezó a contemplar esa posibilidad.
– ¿Y por qué iba a necesitar un abogado?
Massey miró a Fisher, quien se volvió hacia Reynolds. -Hemos recibido una llamada telefónica del abogado que representa a tu esposo en el divorcio.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «A Cualquier Precio»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «A Cualquier Precio» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «A Cualquier Precio» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.