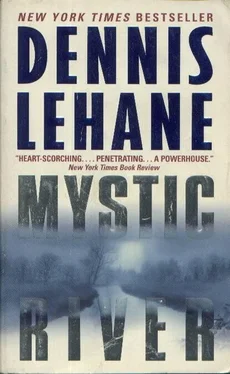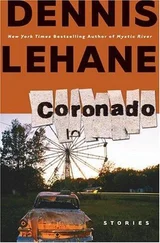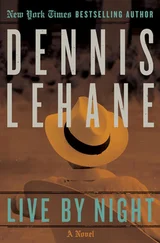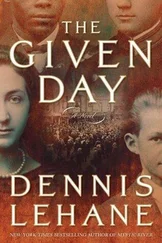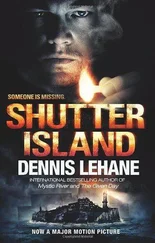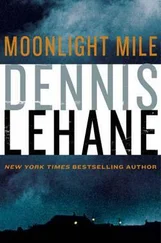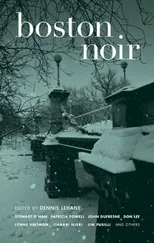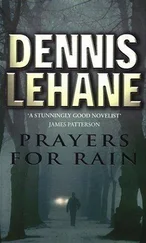El pájaro volvió a sobrevolar sus cabezas, un poco mas bajo, y esa vez el desagradable graznido encontró la base del cerebro de Sean y le mordió allí.
– Sin embargo, ¿es nuestro? -preguntó Sean.
Whitey asintió con la cabeza y añadió:
– A no ser que la víctima consiguiera salir del parque y haya palmado en medio de la calle.
Sean alzó los ojos. El pájaro tenía una gran cabeza y patas cortas escondidas bajo el pecho, blanco y con rayas grisáceas en el centro. Sean no reconoció la especie, aunque tampoco es que pasara mucho tiempo en medio de la naturaleza.
– ¿Qué es? -preguntó.
– Un martín pescador norteamericano -contestó Whitey.
– Y una mierda.
El sargento alzó una mano y exclamó:
– ¡Te lo juro por Dios, tío!
– Veías muchos documentales de animales de pequeño, ¿no?
EI pájaro dejó escapar otro graznido estridente y a Sean le entraron ganas de pegarle un tiro.
– ¿Quieres echar un vistazo al coche? -preguntó Whitey.
– Antes dijiste que «la» encontraríamos -comentó Sean mientras pasaban por debajo de la cinta policial amarilla y se dirigían al coche.
El equipo de Inspección encontró los papeles del coche en la guantera. La propietaria del coche es una tal Katherine Marcus.
– ¡Mierda! -exclamó Sean.
– ¿La conoces?
– Es posible que sea la hija de un tipo que conozco.
– ¿Algún amigo íntimo?
– No, solo lo conozco de verlo por el barrio. -Sean negó con la cabeza.
– ¿Estas seguro?
Whitey quería saber en aquel preciso momento si Sean deseaba que le asignaran el caso a otra persona.
– Si, respondió Sean-. Completamente seguro.
Llegaron hasta el coche y Whitey señaló la puerta abierta del conductor en el momento en que una experta del equipo retrocedía y se estiraba, arqueando la espalda y con las manos entrelazadas en dirección hacia el cielo.
– ¡No toquen nada, por favor! ¿Quién dirige la investigación?
– Supongo que yo -respondió Whitey-. El parque está bajo jurisdicción estatal.
– Pero el coche se encuentra en una propiedad municipal.
Whitey señaló los hierbajos y terció:
– Pero las salpicaduras de sangre están en una zona que pertenece al estado.
– No lo sé -dijo la experta con un suspiro.
– Hemos mandado a alguien para que lo averigüe -dijo Whitey. Hasta que no tengamos noticias, se trata de un caso estatal.
Sean observó los hierbajos que conducían al parque y supo que, de haber un cadáver, sería allí donde lo encontrarían.
– ¿Qué tenemos hasta ahora?
La experta bostezó y contestó:
– Cuando encontramos el coche, la puerta estaba entreabierta, las llaves puestas y los faros encendidos. El coche se quedó sin batería diez segundos después de que llegáramos al escenario del crimen.
Sean se percató de que había una mancha de sangre en el altavoz de la puerta del conductor. Algunas gotas, oscuras y secas, habían goteado sobre el mismo altavoz. Se agachó, se dio la vuelta y vio otra mancha negra en el volante. Había una tercera mancha, más larga y más ancha que las otras dos, pegada los bordes de un agujero de bala que atravesaba el respaldo de vinilo del asiento del conductor a la altura del hombro. Sean se volvió de nuevo y quedó encarado hacia los matojos que había a la izquierda del coche; estiró el cuello para examinar lo que había alrededor de la puerta del conductor y vio la abolladura reciente.
Levantó la vista hacia Whitey y éste asintió con la cabeza.
– Es probable que el autor del crimen estuviera fuera del coche. La chica de los Marcus, si en realidad era ella la que conducía, le dio un golpe con la puerta. El cabrón ése consiguió esquivar el golpe, le pegó, no sé, quizá en el hombro o en los bíceps. De todos modos, la chica intentó huir. -Señaló algunas hierbas aplastadas hacía poco por alguien que corría-. Pisaron las hierbas mientras se dirigían hacia el parque. No debía de estar herida de gravedad porque hemos encontrado muy pocos restos de sangre en los matojos.
– ¿Cuántas unidades hay en el parque? -preguntó Sean.
– De momento, dos.
La experta del equipo de Inspección soltó un bufido y preguntó:
– ¿Son un poco más listos que ésos dos?
Sean y Whitey siguieron su mirada y se dieron cuenta de que a Connolly se le acababa de caer el café sobre los matojos y estaba allí de pie, maldiciendo el vaso.
– Oiga -exclamó Whitey-, son nuevos. Les podría dar una oportunidad.
– No son los únicos novatos de los que me tengo que encargar.
Sean dejó pasar a la mujer y le preguntó:
– ¿Ha encontrado algo que pudiera identificarla aparte de los papeles del coche?
– Si. La cartera estaba bajo el asiento y el carné de conducir está a nombre de Katherine Marcus. Había una mochila detrás del asiento del pasajero. En este momento, Billy está examinando el contenido.
Sean miró por encima del capó para ver al tipo que ella acababa de señalar con la cabeza. Estaba de rodillas frente al coche, y con una mochila de color oscuro ante él.
– ¿Cuántos años tenía según la documentación?
– Diecinueve, sargento.
– Diecinueve -repitió Whitey a Sean-. ¿Y conoces al padre? ¡Joder le va a tocar sufrir mucho y es probable que el pobre desgraciado aun no tenga ni idea de lo que ha pasado!
Sean volvió la cabeza y observó cómo el pájaro solitario y estridente se dirigía de nuevo hacia el canal, chirriando, a medida que un intenso rayo de sol se abría camino entre las nubes. Sean sintió que aquel chirrido se adentraba por su canal auditivo y le llegaba hasta el mismísimo cerebro; durante un momento, se sumergió en el recuerdo de la extrema soledad que había observado en el rostro del Jimmy Marcus de once años el día en que estuvieron a punto de robar un coche. Sean era capaz de sentirlo de nuevo, de pie junto a los matorrales que conducían al Penitentiary Park, como si aquellos veinticinco años hubieran transcurrido con la misma rapidez que un anuncio televisivo; volvía a sentir la soledad exhausta, irritable e implorante que Jimmy Marcus había ido acumulando como la pulpa extraída de un árbol marchito. Para librarse de ese sentimiento pensó en Lauren, la Lauren de pelo largo y rojizo y con olor a mar que había marinado su sueño matinal. Pensó en aquella Lauren y deseó volver a adentrarse en el túnel del sueño, embriagarse con él y desaparecer.
Nadine Marcus, la hija más joven de Jimmy y Annabeth, recibió el Sagrado Sacramento de la Comunión por primera vez el domingo por la mañana en la parroquia de Santa Cecilia de los edificios de East Bucky. Llevaba las manos juntas desde las muñecas hasta la punta de los dedos; el velo y el vestido blanco le hacían parecer una novia pequeña o un ángel de nieve. Se dirigía en procesión hacia al altar con otros cuarenta niños, deslizándose, mientras que los demás avanzaban con pasos vacilantes.
Ésa era, como mínimo, la impresión que tenía Jimmy. Aunque él habría sido el primero en admitir que no era imparcial con sus hijos, también estaba casi seguro de que tenía razón. En los tiempos que corrían, la mayoría de los chiquillos hablaban o chillaban cuando les daba la gana, decían palabrotas delante de sus padres, pedían esto y lo de más allá, no mostraban el más mínimo respeto por los adultos, y tenían esos ojos algo febriles y vidriosos de los adictos que pasan demasiadas horas ante el televisor, ante la pantalla del ordenador, o ambas cosas. A Jimmy le recordaban las bolas plateadas de la máquina del millón, que van len tas unas veces, pero que otras no paran de dar golpes, haciendo sonar las campanillas y yendo de derecha a izquierda velozmente. Cada vez que pedían algo, se lo daban. Si no era así, lo pedían en voz alta. Si la respuesta seguía siendo un no vacilante, entonces gritaban. Y sus padres, que al fin y al cabo, según Jimmy, eran todos unos pusilánimes, acababan por ceder a sus deseos.
Читать дальше