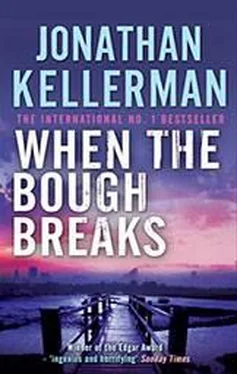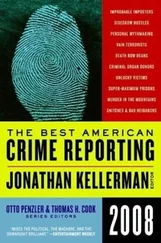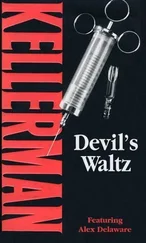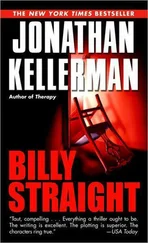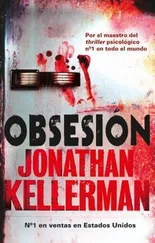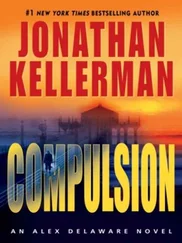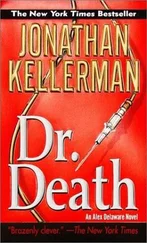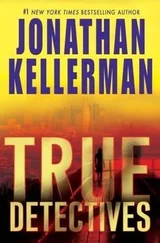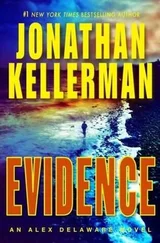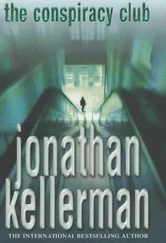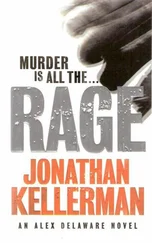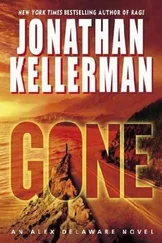– Vamos, vamos.
– Ese Ronnie Lee es un loco, eso es lo que es. ¡Mire esto! -se arrancó el pañuelo de la cabeza , la movió para apartarse el cabello y la bajó mostrando la coronilla. Lanzando un gemido separó los rizos en el centro de la misma-. ¡Miren esto!
Era fea. Una gruesa y desnuda cicatriz rojiza del tamaño de una gruesa lombriz. Una lombriz que hubiera horadado bajo la piel y se hubiese instalado allí. La epidermis alrededor estaba lívida y abotargada, mostrando los rastros de una mala cirugía, y estaba desprovista de cabello.
– ¡Ahora ya saben por qué siempre la llevo tapada! – gritó-. ¡Él me hizo esto! ¡Con una cadena! ¡Ronnie Lee Quinn! -escupió el nombre-. ¡Un bastardo loco y asesino! ¡Ése es el papi, papi, por el que está gritando ella! ¡Una basura!
– Vamos, vamos -dijo Towle. Se volvió hacia nosotros -. Caballeros, ¿tienen algo más de lo que hablar con la señora Quinn?
– No, doctor -dijo Milo y se giró para marcharse. Me tomó del brazo para llevarme fuera, pero yo sí tenía algo que decir.
– Dígaselo, doctor. Dígale que eso no son ataques, que son terrores nocturnos y que desaparecerían por sí solos si la mantienen tranquila. Dígale que no hay necesidad de más fenobarbitol, o Dilantina, o Tofranil.
Towle siguió dándole palmaditas en el hombro.
– Muchas gracias por su opinión profesional, doctor. Llevaré el caso del modo que crea más adecuado.
Seguía allí como si hubiera echado raíces.
– Vamos, Alex -Milo me sacó por la puerta.
El aparcamiento del complejo estaba repleto de Mercedes, Porsches, Alfa Romeos y Datsuns Z. El Fiat de Milo, aparcado frente a una toma de agua de los bomberos, parecía tan tristemente fuera de lugar en aquel sitio como un paralítico en una pista de carreras a pie. Nos sentamos dentro del mismo, muy hoscos.
– Vaya lío -dijo.
– El muy bastardo.
– Por un momento pensé que ibas a atizarle – dijo con una risita.
– Me tentó, el muy bastardo.
– Parecía que te estaba tomando el pelo. Pensé que entre vosotros os llevavais bien.
– Mientras estábamos en su terreno. En el campo intelectual éramos colegas, pero cuando las cosas se fueron al cuerno tuvo que buscar un chivo expiatorio. Es un egomaníaco. El Doctor es omnipotente. El Doctor lo puede arreglar todo. ¿No viste como ella lo adoraba, al Gran Padrecito Blanco? Probablemente le abriría las venas a la niña si él se lo ordenase.
– ¿Estás preocupado por la niña?
– ¡Ya lo creo que lo estoy! Sabes exactamente lo que va a hacer ahora, ¿no? Más droga y, en un par de días, esa niña va a ser una auténtica drogata, andará por las nubes.
Milo se mordisqueó el labio. Al cabo de un par de minutos dijo:
– Bueno, no hay ya nada que podamos hacer al respecto. Lamento haberte metido en esto.
– Olvídalo. La culpa no ha sido tuya.
– No, sí que ha sido culpa mía. He sido un vago, tratando de lograr solucionar el lío ese de lo de Handler con un milagrito. He estado evitando seguir la vieja rutina del desgastar la suela de los zapatos. Interrogar a los asociados de Handler, pedirle al ordenador la lista de los tipos malos con la navaja fácil e irlos tachando uno tras otro, después de comprobarlos. Rebuscar en los archivos de Handler. Todo el asunto estaba planteado mal desde el principio, basado en un gran interrogante, en una niña de siete años.
– Podría haber resultado ser una buena testigo.
– ¿Acaso son siempre fáciles las cosas? -puso en marcha el motor, tras tres intentos -. Lamento haberte echado a perder la noche.
– Tú no has sido. Ha sido él.
– Olvídalo, Alex. Los tontos del culo son como las malas hierbas: cuesta un horror deshacerse de ellos y, cuando lo logras, otro crece en el mismo lugar. Eso es lo que llevo haciendo desde hace ocho años: tirando líquido para matar las malas hierbas y viéndolas volver a crecer, más de prisa de lo que yo puedo eliminarlas.
Sonaba cansado y tenía aspecto de anciano. Salí del coche y me incliné hacia la ventanilla.
– Te veré mañana.
– ¿Cómo?
– Los archivos. Tenemos que repasar los archivos de Handler. Yo podré descubrir más rápido que tú cuáles son los peligrosos.
– Bromeas.
– Ni hablar. Llevo encima un Zeigarnik montruoso.
– ¿Un qué?
– Un Zeigarnik. Fue una psicóloga rusa que descubrió que los trabajos no acabados le dan tensión a la gente. Le dieron al fenómeno su nombre: el efecto Zeigarnik. Y, como la mayoría de los chicos con mucha suerte yo lo tengo muy grande.
Me miró como si estuviera diciendo tonterías.
– Aja. Correcto. ¿Y es lo bantante grande ese Zeigarnik como para que le dejes entrometerse en tu reposada vida?
– ¡Qué infiernos, la vida estaba volviéndose aburrida! – le di una palmada en la espalda.
– Como quieras -se alzó de hombros -. Saludos a Robin.
– Y tú saluda a tu doctor.
– Si sigue allí cuando regrese. Estas llamadas en mitad de la noche están poniendo a prueba nuestra relación – se rascó el rabillo del ojo y resopló.
– Estoy seguro de que lo soportará, Milo.
– ¿Oh, si? ¿Y por qué lo crees?
– Si estaba tan loco como para empezar fijándose en ti, seguro que lo está para aguantarte.
– Eres muy tranquilizador, amigo -puso el Fiat en primera y se marchó de prisa.
En el momento de su asesinato, Morton Handler había estado ejerciendo como psiquiatra desde hacía algo menos de quince años. Durante ese período había visitado o tratado a algo más de dos mil personas. Los historiales de esos pacientes estaban guardados en sobres marrones y metidos, ciento cincuenta por caja, en recipientes de cartón que estaban cerrados con cinta adhesiva y estampados con el sello del Departamento de Policía de Los Ángeles.
Milo llevó esas cajas a mi casa, ayudado por un pequeño detective, calvo y negro, llamado Delano Hardy. Resoplando y jadeando fueron metiendo las cajas en mi comedor. Pronto pareció que estuviera en pleno traslado, yéndome o llegando.
– No es tan malo como parece -me aseguró Milo-. No tendrá que mirarlos todos, ¿verdad, Del?
Hardy encendió un cigarrillo y asintió con la cabeza.
– Ya hemos realizado un repaso preliminar -me dijo -. Eliminamos a todos los que sabíamos que han fallecido. Imaginamos que era poco probable que resultasen sospechosos.
Los dos rieron. Un chiste de policías.
– Y el informe del forense -continuó-, dice que a Handler y a la chica los cortó alguien con mucho músculo. Al primer intento a él le hizo un corte en el cuello que llegó limpiamente hasta la espina dorsal.
– Lo que significa -le interrumpí -, que ha sido un hombre.
– Podría ser una dama infernalmente fuerte -se rió Hardy -, pero apostamos por un tío.
– Hay seiscientos pacientes del sexo masculino -añadió Milo-. Esas cuatro cajas de ahí.
– Además -dijo Hardy -, le hemos traído un regalito.
Me entregó un paquetito envuelto en papel de Navidades, verde y rojo, con un motivo de trompas y ramas de muérdago. Estaba atado con una cinta roja.
– No pude encontrar ningún otro papel -me explicó Hardy.
– Esperamos que te guste -añadió Milo. Empezaba a sentirme como si fuera la audiencia de una de esas comedias de chistes malos. En Milo se había producido una curiosa transformación: en presencia de otro detective se había distanciado de mí y había adoptado el comportamiento burlón, sabihondo y duro del policía veterano.
Desenvolví la caja y la abrí. Dentro, sobre un lecho de algodón, había una placa de identificación del Departamento de Policía de Los Ángeles, laminada en plástico. Llevaba una foto mía como la de mi carnet de conducir, con esa mirada extraña, como congelada, que parecen tener todas las fotos oficiales. Bajo la imagen estaba mi firma, también tomada del carnet, mi nombre impreso, mi grado académico y el título: «Consejero Especialista». La realidad imitaba a la ficción.
Читать дальше