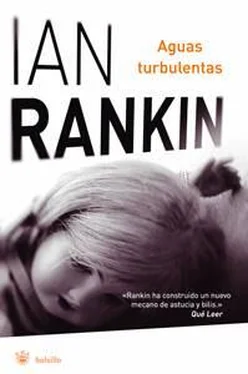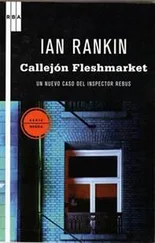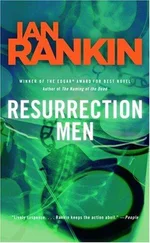– Inspector Rebus -dijo un agente uniformado delante de su mesa-, la jefa le está esperando, quiere hablar con usted.
En cuanto entró en el despacho, ella le dijo que cerrara la puerta. A falta de espacio, Gill lo compartía con otros dos agentes que hacían turnos, y olía a sudor.
– Habrá que empezar a utilizar los calabozos -dijo ella recogiendo los vasos de la mesa sin encontrar sitio para dejarlos-. Peor no podemos estar.
– No te preocupes -dijo Rebus-, yo no me quedo.
– No, por supuesto -replicó ella dejando los vasos en el suelo y derribando uno casi acto seguido, aunque se sentó sin preocuparse del líquido vertido. Rebus se quedó de pie forzosamente, pues no había más sillas en el cuarto-. ¿Qué tal te fue en Los Saltos?
– Llegué a una conclusión rápida.
– ¿A cuál? -Ella lo fulminó con la mirada.
– Que será una buena historia para los periódicos sensacionalistas.
Gill asintió con la cabeza.
– Anoche leí algo en el periódico.
– La mujer que encontró, o que dice que encontró la muñeca, ha hablado con los periodistas.
– ¿Que dice «que encontró»?
Rebus se encogió de hombros.
– ¿Sospechas de ella?
– Vete a saber… -respondió Rebus metiendo las manos en los bolsillos.
– Hay quien puede saber algo. Una amiga mía, Jean Burchill, dice que deberías hablar con ella.
– ¿Quién es?
– Es conservadora del Museo de Escocia.
– ¿Y sabe algo de esa muñeca?
– Tal vez. -Hizo una pausa-. Según Jean, no es ni mucho menos la primera que aparece.
* * *
Rebus reconoció ante su guía que nunca había estado en el museo.
– Conocía el antiguo porque llevaba a mi hija cuando era niña.
– Pero éste es considerablemente distinto, inspector -dijo Jean Burchill.
– ¿No tienen animales disecados ni postes de tótem?
– No, que yo sepa -replicó ella sonriendo. Cruzaron la sala de exposiciones de la planta baja a la izquierda del enorme vestíbulo enjalbegado y se detuvieron ante el ascensor; Jean Burchill se volvió hacia él mirándolo de arriba abajo-. Gill me ha hablado de usted -dijo.
Se abrió la puerta del ascensor y entró seguida de Rebus.
– Espero que bien -añadió él, tratando inútilmente de sonar intrascendente.
Burchill volvió a mirarlo y a sonreír. A pesar de su edad le recordaba una colegiala por su mezcla de timidez y conocimiento, de formalidad y curiosidad.
– Ésta es la cuarta planta -dijo ella cuando el ascensor abrió las puertas. Caminaron por un pasillo estrecho lleno de sombras e imágenes mortuorias-. La sección de creencias -añadió apenas en un susurro-. Brujería, profanadores de tumbas y entierros.
Vio un coche funerario Victoriano y junto a él un ataúd metálico, y no pudo contener la tentación de tocarlo.
– Es un féretro de seguridad -aclaró Jean Burchill, y al ver que Rebus se quedaba en blanco, añadió-: La familia del difunto encerraba el ataúd en uno como éste los primeros seis meses para disuadir a los resurreccionistas.
– ¿Quiere decir, a los profanadores de tumbas como Burke y Hare? -Era una historia que él conocía bien: robaban cadáveres para venderlos a la universidad.
Ella lo miró como una profesora a un alumno tozudo.
– Burke y Haré no desenterraban cadáveres. Eso es precisamente el quid de la historia. Asesinaban a gente y vendían los cadáveres a los anatomistas.
– Exacto -dijo Rebus.
Pasaron por delante de trajes de duelo y fotos de niños muertos y se detuvieron en la última vitrina.
– Aquí están: son los ataúdes de Arthur's Seat.
Rebus miró y vio que eran ocho pequeños ataúdes de unos doce o quince centímetros, bien tallados y con clavos en la tapa, y en su interior había unas muñequitas de madera, algunas de ellas con ropa. Rebus no apartaba la vista de una con vestido a cuadros verdes y blancos.
– Hincha del Hibs -dijo.
– Todas estaban vestidas, pero la tela se pudrió. En 1836 -explicó ella señalando una fotografía de la vitrina-, unos niños que jugaban en Arthur's Seat los encontraron en la entrada oculta de una cueva. Eran diecisiete, pero sólo quedan éstos.
– Se llevarían un susto -dijo Rebus mirando la fotografía, tratando de figurarse en qué parte de la montaña estaba tomada.
– El análisis del material sugiere que fueron hechos a principios de la década de 1830.
Rebus asintió con la cabeza. Los detalles figuraban en una serie de tarjetas pegadas a los objetos. Los periódicos de la época publicaron que las muñecas eran obra de brujas que hacían maleficios a individuos, pero otra teoría popular sostenía que las habían dejado allí marineros como amuletos de buena suerte antes de embarcarse.
– Marineros en Arthur's Seat -musitó Rebus-. Esa sí que es buena.
– Inspector, ¿se trata de una observación homófoba?
Rebus negó con la cabeza.
– Lo digo simplemente por lo lejos que está del mar.
Ella lo miró, pero el rostro de Rebus no dejaba traslucir nada.
Rebus miró otra vez los ataúdes. Él no era de los que apostaban, pero de haberlo sido se habría jugado algo a que aquellos ataúdes tenían alguna relación con el de Los Saltos. Quien había dejado el ataúd junto a la cascada conocía la colección del museo y había decidido hacer una copia con alguna intención. Miró las otras macabras vitrinas mortuorias de la sala.
– ¿Es usted quien ha organizado esto? -preguntó.
Ella asintió con la cabeza.
– Pues debe de ser un tema de conversación muy recurrido en las fiestas.
– Le sorprendería saber cuánto -replicó ella tranquila-. ¿No sentimos todos curiosidad por lo que nos asusta?
* * *
En el antiguo museo de la planta baja se sentaron en un banco tallado parecido al costillar de una ballena. Había un estanque con peces y los niños estiraban los brazos, temerosos de tocarlos, retirándolos entre risitas en el último momento con el puño cerrado. Otro ejemplo de esa mezcla de curiosidad y temor.
Al fondo del amplio vestíbulo habían instalado un enorme reloj con un complejo mecanismo formado por esqueletos y gárgolas. A Rebus le llamó la atención una estatua de mujer desnuda envuelta en alambre de espino, y pensó que seguramente habría otras escenas de tortura aunque desde donde estaban no se veían.
– Es nuestro reloj del milenio -explicó Jean Burchill mirando el suyo de pulsera-. Faltan diez minutos para que dé la hora.
– Es interesante -dijo Rebus-: un reloj cargado de sufrimiento…
– No todo el mundo se percata de ello tan rápido -replicó ella mirándolo.
Rebus se encogió de hombros.
– Arriba, he leído en la vitrina algo que relacionaba las muñecas con Burke y Hare -dijo.
Ella asintió con la cabeza.
– Se trataría de un entierro simbólico de las víctimas. Diecisiete cadáveres vendidos para disección constituía un horrendo crimen, tanto más cuanto se decía que los muertos a los que se practicaba la disección no resucitaban el día del Juicio Final.
– Porque se les saldrían los intestinos -dijo Rebus.
Burchill hizo caso omiso de la observación.
– A Burke y Hare los detuvieron y éste en el juicio testificó en contra de su compinche, por eso sólo ahorcaron a William Burke. ¿Sabe qué sucedió con su cadáver?
La respuesta era fácil.
– ¿Le hicieron la disección? -aventuró Rebus.
Ella asintió con la cabeza.
– Llevaron el cadáver al antiguo Colegio de Médicos, siguiendo la misma ruta que casi todas sus víctimas, y allí sirvió para una clase de anatomía. Los hechos se remontan a enero de 1839.
– Y los ataúdes datan de los primeros años de esa década -añadió Rebus pensativo. ¿No se había jactado alguien en cierta ocasión de poseer no sé qué objeto hecho con piel de Burke?-. ¿Qué fue después del cadáver? -preguntó.
Читать дальше