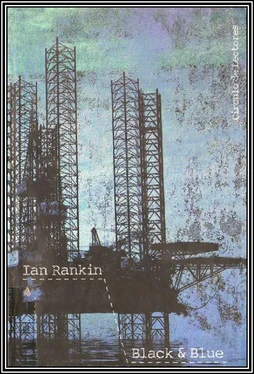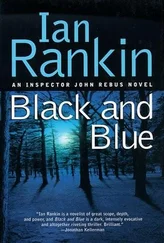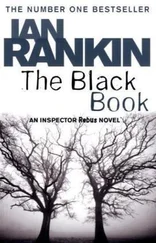– Tienes que decírselo.
– No lo creo.
Ella se volvió hacia él y le agarró por las solapas.
– Actúas como si fueses mi refugio nuclear.
La lluvia arreciaba y las gotas mojaban su melena.
– Bueno, digamos que soy antirradiactivo -respondió él, llevándola de la mano hacia el bar.
No tenían mucho apetito y tomaron una tapa. Rebus pidió un whisky y Gill un agua mineral Highland. Se sentaron frente a frente a la mesa de un compartimiento. El local estaba medio vacío y no había cerca nadie que pudiera oírles.
– ¿Quién más lo sabía? -dijo Rebus.
– Tú eres el único a quien se lo comenté.
– Bueno, de todos modos, pueden enterarse. Quizá fue Fergie quien perdió los nervios, o que confesó. O quizá sospechaban.
– Demasiados quizá.
– ¿Qué otras conjeturas hay? -preguntó Rebus-. ¿Y los otros confidentes que heredaste?
– ¿Por qué?
– Los soplones oyen cosas, y a lo mejor Fergie no era el único que estaba enterado de esa operación de narcos.
Gill negó con la cabeza.
– Se lo pregunté en su momento y él me aseguró que era el único que lo sabía. Tú das por supuesto que lo han matado, pero ten en cuenta que tenía antecedentes de crisis nerviosas y problemas mentales. Quizás el miedo pudo más que él.
– Mira, Gill, haznos un favor y cíñete a la investigación. Indaga con los vecinos. Si recibió alguna visita esa mañana y si era alguien conocido o un sospechoso. Trata de comprobar las llamadas telefónicas. Apostaría a que va a quedar como un accidente sin que nadie se lo tome muy en serio. Apriétales las clavijas; pídeselo como un favor si es preciso. ¿Solía dar un paseo por las mañanas?
Ella asintió con la cabeza.
– ¿Algo más?
– Sí…, ¿quién tiene las llaves de la casa?
Gill hizo las llamadas pertinentes y tomaron café hasta que llegó un agente con las llaves recién recogidas del depósito de cadáveres. Hasta ese momento ella le había estado preguntando sobre el caso Spaven, pero Rebus se limitaba a responder con evasivas. Hablaron también de Johnny Biblia, de Alian Mitchison… Sólo conversaron sobre trabajo, lejos de cualquier asunto personal. Pero hubo un momento en que se miraron a los ojos, sonriéndose uno a otro, conscientes de que los interrogantes estaban en el aire aunque los callaran.
– Bien -dijo Rebus-, ¿qué sabes?
– ¿De la información que me dio McLure? -Suspiró-. Con eso no vamos a ninguna parte. Era demasiado vaga… Sin nombres, ni detalles, ni fecha concreta… Nada.
– Bueno, a lo mejor… -dijo Rebus, agitando las llaves en la mano-. Depende de si quieres ir a fisgar o no.
Las aceras de Ratho eran estrechas y Rebus iba por la calzada al lado de Gill. Caminaban en silencio; no había necesidad de hablar. Era la segunda vez que se veían, y Rebus se sentía a gusto con ella pero manteniendo las distancias.
– Éste es su coche.
Gill dio una vuelta alrededor del Volvo mirando por los cristales. En el salpicadero parpadeaba una lucecita roja: la alarma automática.
– Tapizado de cuero. Parece recién comprado.
– El típico coche de Feardie Fergie: bonito y seguro.
– No sé qué decirte -replicó ella pensativa-, es la versión turbo.
Rebus no se había percatado. Pensó en su viejo Saab.
– Es extraño -Se dirigieron a la casa. Abrieron con un llavín y una Yale de seguridad. Rebus dio la luz del recibidor.
– ¿Sabes si alguien de los nuestros ha estado aquí antes? -inquirió.
– Somos los primeros, que yo sepa. ¿Por qué?
– Por hacer conjeturas. Supongamos que tuvo una visita y le metieron miedo, que le invitaron a dar un paseo…
– ¿Y?
– Pues que él aún tuvo la entereza de cerrar la puerta con las dos llaves. Luego no estaba tan asustado…
– O quien estuvo aquí la cerró de ese modo, suponiendo que era lo que McLure hacía normalmente.
Rebus asintió con la cabeza.
– Otra cosa: el sistema de alarma -agregó, señalando un cajetín en la pared con una lucecita verde encendida-. No está conectado. Si tenía prisa, pudo olvidársele. Pero si pensó que no iba a volver con vida, ni se preocuparía.
– Tampoco se habría preocupado de haber salido a dar un paseo.
Sí, Gill tenía razón.
– Conclusión: el que cerró la puerta con dos llaves se olvidó de la alarma o no reparó en ella. Es decir, cerrar con dos llaves y dejarse la alarma desconectada no cuadra. Y una persona como Fergie, que conduce un Volvo, debe de ser consecuente.
– Bueno, vamos a ver si hay algo que valga la pena.
Entraron en la sala de estar, atiborrada de muebles y cachivaches, algunos modernos y otros que parecían herencia de familia. Pero, pese al exceso de objetos, era una pieza limpia, sin polvo y con alfombras caras, no precisamente de ocasión.
– Suponiendo que alguien viniera a verle -dijo Gill-, quizá deberíamos buscar huellas.
– Por supuesto. Que mañana sea lo primero que hagan.
– Como usted diga, señor.
– Perdone usted, señora -replicó él, sonriendo.
Recorrieron atentos la estancia con las manos en los bolsillos, reprimiendo la poderosa tentación de tocar los objetos.
– No hay señales de forcejeo y no parece que hayan tocado nada.
– Estoy de acuerdo.
Después de la sala de estar había un corto pasillo que conducía a un dormitorio de invitados y a lo que probablemente había sido el salón de visitas y que Fergus McLure había transformado en despacho. Había papeles por todas partes y una mesa de comedor plegable con un ordenador nuevo.
– Me imagino que alguien tendrá que mirar eso -dijo Gill, con ganas de hacerlo ella.
– Detesto los ordenadores -comentó Rebus.
Vio un grueso taco de notas junto al teclado y sacó una mano del bolsillo para cogerlo por los bordes y mirarlo a la luz. El papel conservaba marcas de la última hoja anotada. Gill se acercó a verlo.
– ¡No me digas!
– Casi no se lee, y no creo que sirva de nada el truco de rayarlo con lápiz.
Se miraron el uno al otro pensando lo mismo.
– Howdenhall.
– ¿Miramos ahora la papelera? -dijo ella.
– Hazlo tú; yo voy arriba.
Rebus volvió al recibidor y vio otras puertas que fue abriendo: una cocina no muy grande, anticuada, fotos de familia en la pared; un aseo y un trastero. Subió a la otra planta por una escalera de mullida alfombra que silenciaba sus pasos. Era una casa tranquila, y le daba la impresión de que siempre había sido así pese a habitarla McLure. Otro dormitorio de invitados, un cuarto de baño amplio -sin modernizar, igual que la cocina- y el dormitorio principal. Miró en los lugares de rigor: bajo la cama, colchón y almohadillas; mesillas, cómoda y armario. Estaba todo rigurosamente ordenado: los jerséis perfectamente doblados y por colores, zapatillas y zapatos en hilera, los marrones a un lado, los negros, a otro. Había una pequeña librería con una colección anodina sobre alfombras y arte oriental y un volumen con fotografías de los viñedos de Francia.
Una vida sin complicaciones.
A no ser que los trapos sucios de Feardie Fergie estuvieran en otra parte.
– ¿Has visto algo? -preguntó Gill desde el pie de la escalera.
Rebus salió al descansillo.
– No, pero que alguien eche un vistazo al local de su negocio.
– Mañana a primera hora.
– ¿Y tú? -dijo Rebus, ya abajo.
– Nada. Lo que se encuentra en las papeleras. Nada que diga «Droga: el viernes a las dos y media en la subasta de alfombras».
– Lástima -comentó él con una sonrisa, mirando su reloj-. ¿Qué tal una copa?
Gill dijo que no con la cabeza, desperezándose.
– Me marcho a casa. Ha sido un día pesado.
Читать дальше