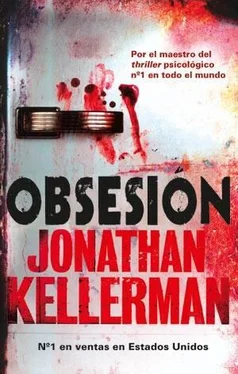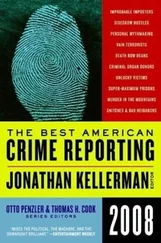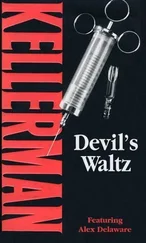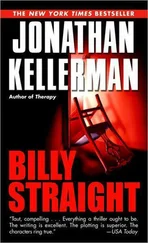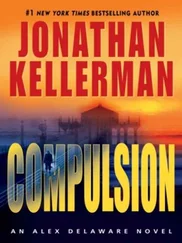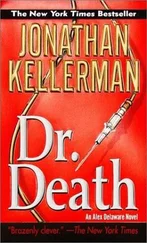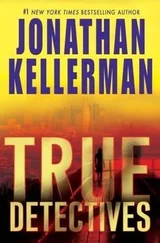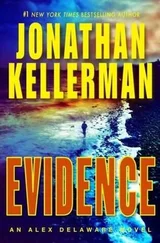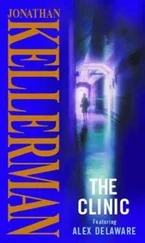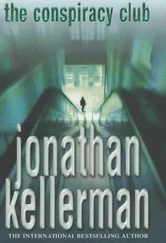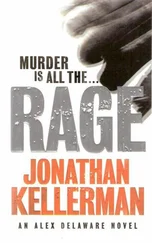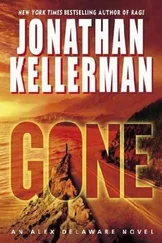Una puerta al final del pasillo se abrió y un hombre sacó la cabeza. Se rascó el codo de uno de los brazos. Unos sesenta años, pelo canoso y suelto como la pelusilla del diente de león, rodeado de una horrible luz. Esquelético, pero barrigón, vestía una chaqueta Dodger de satén azul y unos pantalones de pijama a rayas.
Se rascó de nuevo. Hizo un esfuerzo, movió la mandíbula y levantó la cabeza:
– ¿Sí?
– Ya me iba -contesté. Se quedó allí de pie, mirándome hasta que cumplí mi promesa.
***
Mi viaje hacia el sur de Highlands me llevó por unos tres kilómetros de laboratorios cinematográficos, servicios de grabación de cintas, almacenes de ropa y tiendas de atrezo. Toda esa gente a la que nunca le dan las gracias la noche de los Oscar.
Entre Merlose y Beverly, un par de edificios de apartamentos pertenecientes a antiguas viudas de la nobleza daban un toque de la elegancia de los años veinte. El resto, ni por asomo. Al girar por Beverly, llegué a la esquina sur del Wilshire Country Club y al Hancock Park.
***
La avenida Hudson es una de las calles principales del distrito. La segunda dirección de la lista de Tanya se correspondía con un edificio sólido de ladrillo de arquitectura Tudor, con el techo de pizarra a dos aguas, situado en la parte alta de un prado en pendiente levantado para plantar césped. Unas urnas de bronce de casi dos metros, que flanqueaban la puerta de entrada, albergaban unos limoneros salpicados con algunas frutas. Doble puerta de entrada bajo un arco de piedra caliza tallado con exuberancia. Una puerta negra de filigrana permitía ver un largo camino de adoquines. Un Mercedes blanco descapotable estaba aparcado tras un Bentley Flying Spur, diseño de los años cincuenta.
Aquí fue donde se acababan de mudar Patty y Tanya cuando vinieron a verme por primera vez. Alquilaban un apartamento en la casa. Los propietarios de la casa aparentemente no necesitaban ingresos extra. Patty se aseguró de que la mudanza no resultara estresante para Tanya. El contraste era obvio comparado al edificio triste de Cherokee y me hacía pensar que pasó algo, me preguntaba cuáles serían los detalles de esta transición.
Me senté allí y disfruté de la vista. No salió nadie de la mansión, ni de ninguna de las majestuosas viviendas vecinas. Salvo un par de ardillas bien lozanas en un sicómoro, ni un solo movimiento. En Los Ángeles el lujo se traduce en pretender que nadie más habita el planeta.
Llamé por teléfono a la oncóloga de Patty, Tziporah Ganz, y le dejé un mensaje en el contestador.
Una de las ardillas correteó hacia la parte izquierda del limonero, consiguió uno de los jugosos frutos y lo arrastró. Antes de que pudiera consumar el robo, uno de los laterales de la puerta doble se abrió y una criada bajita y morena, con un uniforme rosa, salió blandiendo una escoba. El animal le plantó cara, luego se lo pensó mejor. La criada se giró para volver a entrar en la mansión y me vio.
Se quedó mirándome fijamente.
Otra recepción hostil.
Me fui.
La tercera dirección no estaba muy lejos: la calle Cuarta, pasada La Jolla. Tanya volvió a mi oficina justo cuando acababan de dejar este lugar para mudarse a Culver City.
La casa resultó ser un dúplex de estilo renacimiento español en una agradable calle arbolada y con estructuras del mismo estilo. La única característica diferente del edificio en el que las Bigelow habían vivido era el pavimento de hormigón, en lugar de césped. El único vehículo a la vista era un Austin Mini rojo oscuro con matrículas personalizadas en las que se leía «plotgrl»: guionista.
Clase media y respetable mayoritariamente, pero un mundo totalmente diferente al de la avenida Hudson. Puede que Patty quisiera más espacio de lo que le ofrecía un apartamento alquilado en una mansión.
Mi última parada me condujo durante cuarenta minutos por un denso tráfico a un trecho mugriento del Bulevar Culver, justo al oeste de Sepúlveda y el paso a nivel 405.
En el solar había seis cuadrados idénticos con los marcos en gris y el techo de alquitrán que rodeaban las ruinas de una fuente de escayola. Dos niños de edad preescolar y tez morena jugaban en la suciedad, solos.
El clásico patio de búngalo en L. A. El clásico refugio de la población flotante, figuras del pasado, aquellos que casi llegaron a ser alguien.
Aquellos búngalos no eran mucho más grandes que una cabaña. La propiedad había sido descuidada hasta el punto de dejar que la pintura se pelara y el techo se ondulara, cubierto de piedras y combado. El tráfico rugía. El ruido de las ventanillas al tropezar con los ejes formaba una conga sincopada que marcaba el concierto de los motores.
Puede que cuando Patty viviera aquí fuera sensacional, pero esta parte de la ciudad nunca había estado muy de moda.
Ascendí por la escalera de la residencia y llegué a ella. Patty me había parecido una persona sólida y estable. Su casa modelo no se asemejaba en nada a esto.
Puede que necesitara apretarse el cinturón. Puede que ahorrara para la entrada de una casa propia. En dos años, lo consiguió y se hizo con un dúplex cerca de Beverlywood, con el salario de una enfermera.
Incluso así, tenía que tener mejores opciones que trasladar a Tanya a un vecindario tan rudimentario.
Entonces se me ocurrió otra posibilidad: aquella forma de ir de una a otra parte era lo que se solía ver en jugadores empedernidos y este tipo de gente cuyos hábitos llevan a su economía desde lo más alto hasta lo más bajo.
Patty había conseguido una propiedad en la parte oeste, un fondo de inversiones y dos pólizas de seguros de vida para Tanya con el salario de una enfermera.
Impresionante.
Realmente notable. Quizá fuera una jugadora espabilada del mercado de valores.
O hubiera adquirido alguna fuente de ingresos adicional.
Una enfermera de hospital con demasiado dinero conlleva un recelo obvio: ¿sustracción de medicamentos y reventa? Una camello furtiva no se corresponde con lo que sé de Patty, pero ¿acaso la conocía realmente?
Y sin embargo, si tenía una vida secreta de delincuente, ¿por qué sacarlo a la luz en una confesión en su lecho de muerte permitiendo que Tanya la descubriera?
Las personas con secretos separan en partes lo que quieren que otra gente sepa.
Hasta que algo hace añicos sus inhibiciones. ¿Sería la proclamación de Patty el producto agonizante de una mente confundida por la enfermedad? ¿Una puñalada alimentada por su estado de salud en el momento de su confesión y expiación?
Me senté en el coche y lo descarté. Imposible, demasiado feo. Simplemente, no me cuadraba.
Suena como si estuvieras un poco involucrado en el asunto.
– ¿Y qué? -dije en voz alta.
Apareció un tipo musculoso con un gorro de esquí echado hacia delante; escondía sus cejas, llevaba suelto un pit bull blanco con la nariz rosada. El perro paró, dio una vuelta, presionó el hocico contra la ventanilla del asiento de copiloto de mi coche, creando un pequeño capullo de rosa. No sonrió. Un gruñido grave repiqueteó en el cristal.
El tipo del sombrero también me miraba.
Mi día de las bienvenidas acogedoras. Me alejé despacio, lo bastante para que el perro no perdiera el equilibrio.
Nadie me lo agradeció.
El encuentro con el pit bull me hizo apreciar a Blanche. En cuanto llegué a casa, la saqué al jardín a dar un paseo, asegurándome de que la curiosidad no la lanzase al estanque de peces.
Un mensaje en el contestador: la oncóloga, Tziporah Ganz.
La volví a llamar, le conté que era el terapeuta de Tanya Bigelow y que tenía algunas preguntas para hacerle sobre el estado mental de Patty durante sus últimos días.
Читать дальше