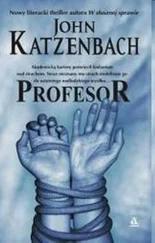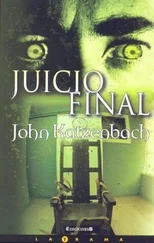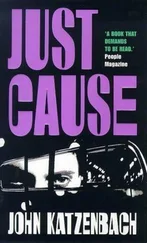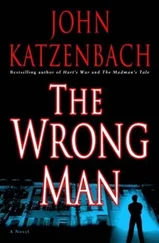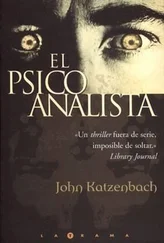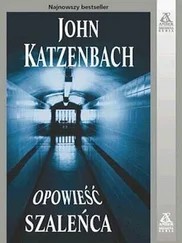– ¿Cuánto tiempo llevo dormido? -preguntó Tommy.
– Casi dieciséis horas, ha sido una noche larga.
Tommy trató de estirarse pero se interrumpió a medio camino.
– ¡Auu! Abuelo, me duele.
– Lo sé, Tommy, pero pronto pasará, créeme. Te pegaron un poco, a mí también. -Se pasó los dedos por la maltratada frente.- Pero nada grave; estarás un poco magullado, pero dime si algo te duele mucho.
Tommy se frotó los brazos y las piernas, después se levantó despacio y las movió, como un animal desperezándose tras una larga siesta. Miró a su alrededor.
– Estoy bien. -Calló un momento.- Ya estamos aquí otra vez.
– Eso es -contestó el abuelo sintiéndose cada vez más animado-. Aquí estamos otra vez. Escucha, quiero que me digas una cosa. ¿Te duelen el estómago o la cabeza?
Tommy calló un momento como si estuviera haciendo un inventario.
– No, estoy bien.
– Eso esperaba -replicó su abuelo sonriendo-. Chico, me alegro de verte.
– Pensé que me iban a matar.
El juez se disponía a decir: Yo también, pero lo pensó mejor.
– No, nada de eso. Estaban muy enfadados y querían darte una lección, pero te necesitan y no van a hacerte nada, no te preocupes.
– Cuando dispararon…
– Sí, eso dio miedo, ¿eh?
– Casi lo consigo, hasta vi los árboles y el bosque por un minuto. Si hubiera podido salir por la ventana nunca me habrían atrapado.
– Creo que lo sabían.
– Afuera parecía gris y frío, como esos días en los que no tienes ganas de salir a jugar, por mucho que mamá y papá te lo digan. Pero yo quería salir, supongo que lo hice sin pensar.
– Hiciste bien.
– ¿Sabes, abuelo? Era como si todo le estuviera pasando a otra persona, como si no fuera yo el que saltaba y corría, sino alguien más fuerte y más rápido.
– No sé de nadie que pudiera ser más rápido y más fuerte que tú anoche, o más valiente.
– ¿En serio?
– Desde luego.
– De todas maneras, lo siento.
– ¿Por qué?
– Por dejarte solo.
El juez forzó una carcajada.
– Hiciste muy bien, los agarraste a todos desprevenidos. Fue el mejor ataque por sorpresa que he visto en mi vida. Les demostraste de qué estás hecho, Tommy, y que eres más fuerte que ellos. Y no lo olvides, me sentí muy orgulloso de ti. Mamá, papá y tus hermanas también lo estarán al saber que casi conseguiste escapar.
– ¿En serio?
– En serio.
Tommy apoyó la cabeza, en el pecho de su abuelo y preguntó:
– ¿Cuánto nos queda de estar aquí?
– No creo que mucho más.
– Espero que no.
Los dos se quedaron callados un momento. Luego Tommy vio una cuerda en la esquina de la habitación y miró a su abuelo.
– Te ataron.
– ¿Pero cómo…?
– Cuando se marcharon te desaté; me dijeron que no lo hiciera, así que seguramente se enfadarán cuando vengan a ver cómo estamos. No entiendo por qué no me ataron también a mí, creo que estaban tan confusos y asustados como nosotros. Quizás en el fondo querían que te desatara, no sé.
Tommy asintió. Se dio cuenta de que no entendía nada.
– ¿Por qué nos odian?
– Bueno, es posible que a Bill le haya caído una buena…
– Seguro -dijo Tommy sonriendo.
– Y el otro tipo, el bajito, parece estar siempre enfadado. No hacía más que pegarte, darte bofetadas en realidad, después de que te taparas la cabeza con las manos. De hecho, fue Bill quien lo separó.
Tommy asintió de nuevo.
– Seguro que odia a todo el mundo que ha tenido una vida mejor que la suya.
El juez dudó un momento y luego habló:
– ¿Y Olivia? Bueno, su resentimiento es infinito… ¿no crees?
Tommy asintió.
– ¿Por qué crees que se volvió así, abuelo?
– No lo sé, Tommy, ojalá lo supiera. -Se imaginó una docena de perfiles psicológicos posibles pero los descartó.
– Yo creo que todos crecemos con amor y odio, y toda clase de emociones dentro y, en algún momento, ella perdió todas las buenas y se quedó con las malas.
– Como el Grinch.
– Exactamente -dijo el juez con una carcajada.
Tommy sonrió:
– Nacido con un corazón dos tallas más pequeñas.
Su abuelo lo abrazó. Pasado un momento, Tommy se soltó.
– Creo que deberíamos trabajar en la pared -dijo con tono militar.
El juez asintió.
– Si te apetece.
El niño se frotó el brazo, donde empezaban a aparecer moretones.
– Sí -contestó y caminó hacia el lugar donde habían estado raspando el día anterior. Después se volvió y sonrió a su abuelo-. Puedo sentirlo, abuelo -dijo-. Está entrando aire. Pronto estaremos libres, abuelo, lo sé.
El anciano asintió y miró a su nieto mientras empezaba a raspar las juntas de los tablones. Luego se colocó a su lado y apoyó la espalda contra la pared. Cerró los ojos y descansó, repentinamente vencido por el agotamiento. La resistencia del niño le daba fuerzas y consuelo al mismo tiempo. Quería dormir, pero sabía que sería imposible, que tenía que mantener los ojos abiertos para proteger a Tommy en caso de que trataran de atarlo de nuevo. Parpadeó intentando combatir la fatiga. Entonces Tommy se volvió hacia él y le hizo un gesto.
– ¿Por qué no descansas un rato, abuelo? Estaré bien.
El anciano negó con la cabeza, pero se relajó. Cerró los ojos otra vez y recordó su juventud; hubo una ocasión en que se enfrentó al matón del vecindario. ¿Cuántos años tenía entonces? No se acordaba exactamente. Se veía a sí mismo, delgado y musculoso, siempre sucio y con la ropa desaseada, el eterno motivo de reproche de su madre. ¿Y cómo se llamaba aquel chico? Era un nombre típico de matón, como Butch o Biff o algo así. Se habían peleado en el patio después de clase. Era primavera y hacía buen tiempo: recordaba la brisa meciendo las ramas de los árboles y el sabor de la sangre y el polvo. Butch o Biff o como se llamara le había dado una buena paliza, tirándolo al suelo al menos una docena de veces, haciéndolo sangrar por la nariz y rompiéndole un diente. Le había pegado tanto que al final pareció sentir compasión. El juez recordaba las lágrimas que habían corrido por sus mejillas cuando aquel Butch o Biff le dio un último empujón y se marchó dejándolo tirado en el suelo.
Abrió los ojos y miró a su nieto. Sentía ganas de reír a carcajadas. Debe de llevarlo en los genes, pensó. Entonces repasó mentalmente los cientos de casos criminales que habían pasado por su juzgado. El problema era que la victoria o la derrota en un tribunal rara vez se correspondían con la vida real. Allí se manejaban diferentes grados de inocencia o culpabilidad, de éxito o de fracaso. El acusado de homicidio en primer grado era sentenciado al fin a segundo grado gracias a una buena defensa. Para él era una victoria, comparado a lo que podría haberse enfrentado, pero para la familia de las víctimas suponía un fracaso. Lo mismo ocurría con el conductor borracho absuelto de los cargos de homicidio involuntario porque el agente de policía se olvidó de leerle sus derechos antes de hacerle la prueba de alcoholemia; la justicia servía un culpable en bandeja pero después lo perdía por la negligencia de los que deben velar por ella. El detenido por asalto a la propiedad privada que sale libre porque su arma se descubrió durante un registro ilegal; la necesidad de observar las reglas estrictamente altera la realidad. Ése era el día a día en la sala del tribunal, distinciones y grados, una arena donde cada uno intenta defender su verdad particular, un lugar frío y sin corazón, lleno de cientos de pequeñas mentiras que conspiran juntas para constituir una gran verdad.
Miró a su alrededor y sus ojos se pasearon por la habitación donde estaban encerrados. Esto sí es verdad, pensó, nada que ver con las reconstrucciones de los hechos que escuchamos en el tribunal. Movió la cabeza. Todos esos años escuchando a testigos de todos esos horrores y nunca supe cómo era la realidad. Recordó la oleada de pánico que había sentido cuando Olivia levantó su arma y apuntó a la espalda de Tommy, y un sentimiento de culpa le encogió el estómago: debería haberme abalanzado sobre ella antes de que pudiera disparar, debería haber interceptado la bala. El corazón le dolió al pensar qué cerca había estado del abismo. Entonces se obligó a sobreponerse.
Читать дальше