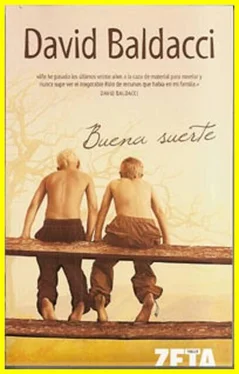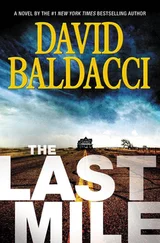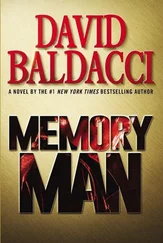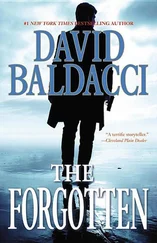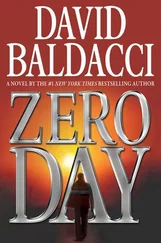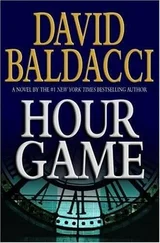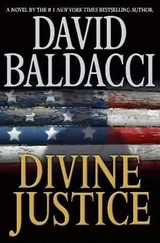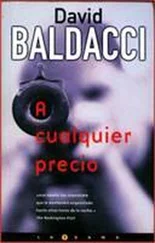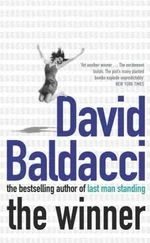Fred se retiró y Goode se acercó al estrado.
– Doctor Ross, ¿sería tan amable de poner al jurado al corriente de su excelente trayectoria profesional? -Goode pronunciaba las palabras al más puro estilo sureño.
– Soy el director del centro psiquiátrico de Roanoke. He impartido cursos sobre evaluación mental en la facultad de Medicina de Richmond y en la Universidad de Virginia. Personalmente he tratado más de dos mil casos como éste.
– Ahora estoy seguro de que el señor Longfellow y este tribunal convendrán en que es usted un verdadero experto en su campo. De hecho, quizá sea el mejor experto de su especialidad, y me atrevería a decir que este jurado no se merece menos.
– ¡Protesto, señoría! -exclamó Cotton-. No creo que haya pruebas de que el señor Goode sea experto en valorar expertos.
– Se acepta la protesta, Cotton -dijo Atkins-. Continúe, señor Goode.
– Señor Ross -dijo Goode al tiempo que lanzaba una mirada de soslayo a Cotton-, ¿ha tenido la oportunidad de examinar a Louisa Mae Cardinal?
– Así es.
– ¿Y cuál es su opinión experta sobre sus capacidades mentales?
Ross dio un manotazo al marco del estrado con una de sus manos fofas.
– No está capacitada mentalmente. De hecho, soy de la opinión de que habría que internarla.
Se oyó un fuerte murmullo procedente del público y Atkins golpeó el mazo con impaciencia.
– Orden en la sala -dijo.
– ¿Internada? -prosiguió Goode-. Vaya, vaya. Esto sí que es grave. Entonces, ¿considera que no está en condiciones de ocuparse de sus asuntos? Para vender sus tierras, por ejemplo.
– Bajo ningún concepto. Sería fácil que alguien se aprovechara de ella. La pobre mujer ni siquiera puede firmar. Probablemente ni siquiera se acuerde de su nombre. -Miró al jurado con expresión autoritaria-. Hay que internarla -repitió.
Goode planteó una serie de preguntas cuidadosamente formuladas y para cada una de ellas recibió la respuesta deseada: según el doctor Luther Ross, Louisa Mae estaba, sin lugar a dudas, mentalmente incapacitada.
– No tengo más preguntas -dijo finalmente Goode.
– ¿Señor Longfellow? -preguntó Atkins-. Supongo que querrá aprovechar su turno.
Cotton se levantó, se quitó las gafas y se acercó al banco de los testigos.
– Doctor Ross, ¿dice que ha examinado a más de dos mil personas? -inquirió.
– Correcto -respondió Ross, ufano.
– Y de esas dos mil personas, ¿cuántas dictaminó que estaban incapacitadas?
Ross se mostró extrañado; estaba claro que no se esperaba esa pregunta.
– Humm…, pues… no sabría decir; es difícil recordar todos los casos.
Cotton lanzó una mirada al jurado y se acercó hacia el mismo.
– No, no es tan difícil. Sólo tiene que decirlo. Permítame que le ayude. ¿Un ciento por ciento? ¿Un cincuenta por ciento?
– Un ciento por ciento no.
– ¿Un cincuenta por ciento?
– Tampoco.
– ¿Un ochenta? ¿Un noventa? ¿Un noventa y cinco?
Ross reflexionó por un instante.
– El noventa y cinco por ciento creo que sería el porcentaje correcto.
– De acuerdo. Veamos, creo que eso supondría mil novecientas personas de dos mil. Eso es mucha gente loca, doctor Ross.
El público rió y Atkins dio un golpe con el mazo, aunque no consiguió disimular una débil sonrisa.
Ross lo miró.
– Yo digo lo que veo, abogado.
– Doctor Ross, ¿a cuántos afectados de apoplejía ha examinado para determinar que estaban mentalmente incapacitados?
– Pues, así de pronto no recuerdo ninguno.
Cotton caminó a un lado y a otro delante del testigo, que mantenía la vista fija en él mientras unos gotas de sudor aparecían en su frente.
– Supongo que la mayoría de sus pacientes padece alguna enfermedad mental. En el caso que nos ocupa tenemos a una víctima de apoplejía cuya incapacidad física puede dar a entender que no está mentalmente capacitada, aunque pueda estarlo. -Cotton buscó entre el público con la mirada y vio a Lou en la galería-. Me refiero a que el hecho de que una persona no pueda hablar o moverse no implica que no comprenda lo que ocurre a su alrededor. Es perfectamente posible que vea, escuche y lo entienda todo. ¡Todo! -Se dio la vuelta y miró al testigo-. Y con el tiempo es posible que se recupere plenamente.
– La mujer que vi no tiene posibilidades de recuperarse.
– ¿Es usted un especialista en víctimas de apoplejía? -preguntó Cotton.
– No, pero…
– Entonces me gustaría que el juez indicara al jurado que desestime esta declaración.
Atkins se volvió hacia los miembros del jurado.
– Ordeno que no se tenga en cuenta el hecho de que el doctor Ross haya dicho que la señora Cardinal no se recuperará, porque no cabe duda que está incapacitado para testificar al respecto.
Atkins y Ross cambiaron miradas a causa de las palabras que había escogido el juez, mientras que Cotton se llevó una mano a la boca para disimular su sonrisa.
– Doctor Ross -continuó Cotton-, realmente no puede decirnos que hoy, mañana o pasado mañana Louisa Mae Cardinal no vaya a ser perfectamente capaz de ocuparse de sus asuntos, ¿verdad?
– La mujer que examiné…
– Por favor, responda a la pregunta.
– No.
– ¿No, qué? -inquirió Cotton en tono amable.
Ross, frustrado, cruzó los brazos.
– No, no puedo asegurar que la señora Cardinal no se recupere hoy, mañana o pasado mañana.
Goode se puso en pie con gran esfuerzo.
– Señoría, veo a dónde quiere llegar el abogado, y creo que tengo una propuesta. En las circunstancias actuales el testimonio del doctor Ross es que la señora Cardinal está incapacitada. Si mejora, lo cual todos esperamos, entonces el custodio nombrado por el tribunal cesará en sus funciones y a partir de ese momento ella podrá ocuparse de sus asuntos.
– Para entonces ya no le quedarán tierras -apuntó Cotton.
Goode aprovechó esa oportunidad.
– En ese caso -dijo- no cabe duda que la señora Cardinal podrá consolarse con el medio millón de dólares que Southern Valley ha ofrecido por sus tierras.
El público emitió un grito de asombro conjunto ante la mención de semejante cantidad. Un hombre estuvo a punto de caer por encima de la barandilla de la galería antes de que sus vecinos lo agarraran. Tanto los niños ricos como los pobres se miraron entre sí con los ojos desorbitados. Sus respectivos padres hicieron exactamente lo mismo. Los miembros del jurado también se miraron mutuamente con clara expresión de sorpresa. Sin embargo, George Davis permaneció mirando al frente, sin dejar traslucir ningún tipo de emoción.
Goode se apresuró a continuar.
– Al igual que otras personas cuando la compañía les haga ofertas similares.
Cotton miró alrededor y decidió que habría preferido dedicarse a cualquier otra cosa que a su profesión. Vio tanto a los habitantes de las montañas como a los del pueblo observándolo boquiabiertos: era el hombre que les impedía hacerse con una verdadera fortuna. No obstante, a pesar de cargar ese peso sobre los hombros, dijo:
– Señor juez, con esa declaración es como si acabara de sobornar al jurado. Deseo que el juicio se declare nulo. Mi clienta no puede recibir un trato justo si toda esta gente cuenta los dólares de Southern Valley.
Goode miró al jurado con una sonrisa.
– Retiro la declaración -dijo-. Lo siento, señor Longfellow. No pretendía perjudicarle.
Atkins se echó hacia atrás en el asiento.
– No va a conseguir que el juicio se declare nulo, Cotton, porque, ¿adónde va a ir con este asunto? Creo que todos los habitantes de ochenta kilómetros a la redonda están sentados en la sala de este tribunal y el juzgado más cercano está a un día de viaje en tren. Además, el juez titular no es ni la mitad de amable que yo. -Se volvió hacia el jurado-. Escuchen, caballeros, deben pasar por alto la declaración del señor Goode sobre la oferta de compra de las tierras de la señora Cardinal. No debería haberlo dicho y han de olvidarlo. ¡Y hablo en serio!
Читать дальше