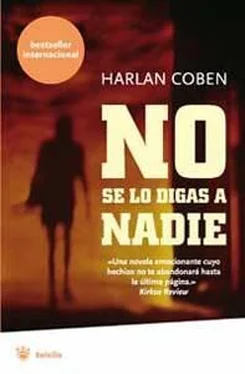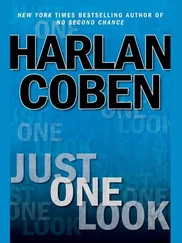Nadie se había preocupado de inspeccionar la zona, tal vez porque era tan remota. No descubrieron a Renway cuando encontraron los cadáveres. Sí, los dos hombres estaban bien enterrados y en lugar profundo, pero Renway sabía lo que ignoraba la mayoría, es decir, que a los secretos no les gusta estar enterrados. Su antigua compañera de delitos, Evelyn Cosmeer, que se había transformado en la perfecta mamá aburguesada de Ohio antes de que la detuviesen, también lo sabía. A Jeremiah no se le escapaba lo irónico de la situación.
Permaneció escondido entre la maleza. Sabía mucho de camuflaje. No lo descubrirían.
Recordó aquella noche de ocho años atrás, la noche en que murieron los dos hombres: los súbitos disparos, el ruido de las palas rasgando en la tierra, los gruñidos de los que excavaban. Incluso se planteó la posibilidad de informar a las autoridades de lo ocurrido… contárselo todo.
De manera anónima, por supuesto.
Al final, no se arriesgó. No era destino para nadie, eso Jeremiah lo sabía, vivir en una jaula, aunque había quien superaba la prueba. Jeremiah no podría hacerlo. Un primo suyo llamado Perry estuvo ocho años encerrado en una penitenciaría federal. Los pasó recluido en una minúscula celda veintitrés de las veinticuatro horas del día. Una mañana Perry intentó quitarse la vida precipitándose de cabeza contra la pared de cemento.
Él habría podido ser Jeremiah.
Así pues, decidió que mantendría cerrada la boca y no haría nada. Y así ocho años.
Pero pensó mucho en aquella noche. Pensó en la muchacha desnuda. Pensó en los hombres que estaban al acecho. Pensó en la escaramuza que se organizó en torno al coche. Pensó en el ruido obsesivo y húmedo de la madera al restregarse contra ella la carne desnuda. Pensó en el hombre abandonado a la muerte.
Y pensó en las mentiras. Las mentiras, sobre todo, lo tenían obsesionado.
Cuando volví a la clínica, la sala de espera estaba atiborrada de gente quejosa e impaciente. Un televisor presentaba un vídeo de La sirenita que, al llegar al final, se rebobinaba automáticamente y volvía a empezar y que, debido a tantos pases, estaba descolorido y gastado. Después de las horas pasadas con el FBI, mi estado mental estaba en sintonía con la cinta. No paraba de repetir en mi fuero interno las palabras de Carlson, que evidentemente era el chico de la película, y de tratar de imaginar qué perseguía realmente sin conseguir otra cosa que hacer el cuadro más confuso e irreal. Me provocaba, además, un dolor de cabeza galopante.
– Hola, doc.
Tyrese Barton salió a mi encuentro. Llevaba unos pantalones con bolsas en el trasero y lo que parecía una chaqueta universitaria de talla superior a la suya, un conjunto que debía de ser obra de algún diseñador que, si de momento era desconocido, no tardaría en dejar de serlo.
– Hola, Tyrese -dije.
Tyrese me dio un complicado apretón de manos que parecía más bien un paso rutinario de danza dirigido por él, que yo seguía. Él y Latisha tenían un hijo de seis años a quien llamaban TJ. Era hemofílico. Y además, ciego. Lo conocí al poco tiempo de haber irrumpido en el mundo y cuando a Tyrese le faltaban segundos para que lo detuvieran. Tyrese aseguraba que yo aquel día había salvado la vida de su hijo. Pero era una hipérbole.
A lo mejor a quien salvé fue a Tyrese.
Él estaba convencido de que aquello nos había convertido en amigos, como si él fuera el león que tenía una espina clavada en la pata y yo el ratón que se la había arrancado. Se equivocaba.
Tyrese y Latisha no llegaron a casarse nunca, pero él era uno de los pocos padres que yo había visto en la consulta. Acabó dándome un apretón de manos y dos Ben Franklins, como si yo fuera un artista de Le Cirque.
Y mirándome a los ojos me dijo:
– Ocúpese de mi hijo.
– De acuerdo.
– No hay nadie como usted, doc -me dijo tendiéndome su tarjeta de visita, en la que no figuraba nombre, dirección ni profesión alguna. Sólo el número de su teléfono móvil-. Si necesita algo, no tiene más que llamar.
– Lo tendré presente -contesté.
Sin dejar de mirarme, insistió:
– Lo que sea, doc.
– De acuerdo.
Me metí los billetes en el bolsillo. Hacía seis años que seguíamos la misma rutina. Desde que trabajaba allí, sabía mucho de traficantes de droga, pero de ninguno que hubiera estado más de seis años en el negocio.
Ni que decir tiene que no me quedé con el dinero. Se lo di a Linda para sus obras de caridad. Sé que es algo discutible desde el punto de vista legal, pero me dije que mejor que el dinero fuera a parar a obras de caridad que a manos de un traficante de drogas. No tenía ni idea del dinero que podía haber acumulado Tyrese. Cambiaba constantemente de coche, con una decidida preferencia por los BMW de cristales oscuros, y el guardarropa de su hijo estaba muy por encima de la ropa de mi armario. Sin embargo, como la madre del niño estaba acogida a la asistencia sanitaria pública, las visitas eran gratuitas.
Sé que es un desatino.
El móvil de Tyrese soltó una musiquilla de hip hop.
– Tengo que atender la llamada, doc. Negocios.
– De acuerdo -dije de nuevo.
A veces me sulfuro. ¿Quién no? Pero a pesar de toda esta niebla, aquí hay niños de verdad. Hacen sufrir. No quiero decir que todos los niños sean maravillosos. No lo son. Algunos de los que trato -lo sé muy bien- no valen nada. Pero los niños son, por lo menos, seres desvalidos. Débiles e indefensos. Créanme si les digo que he visto casos capaces de modificar la definición que uno se hace de los seres humanos.
Por eso me centro en los niños.
Estaba previsto que yo terminara mi trabajo a las doce del mediodía pero, para compensar el tiempo que me habían hecho perder los del FBI, me quedé viendo pacientes hasta las tres de la tarde. No podía sacarme de la cabeza el interrogatorio al que me habían sometido. Las fotos de Elizabeth, magullada y hecha una piltrafa, seguían atormentando mi cerebro como la más grotesca de las luces estroboscópicas.
¿Quién conocía aquellas fotografías?
La respuesta, cuando me tomé el tiempo necesario para reflexionar, me pareció obvia. Me incliné sobre el teléfono y marqué un número al que no llamaba desde hacía años pero que, pese a todo, no había olvidado.
– Schayes Photography -respondió una mujer.
– Hola, Rebecca.
– ¡Ésta sí que es buena! ¿Cómo estás, Beck?
– Bien. ¿Y tú?
– No muy mal. Trabajando como una condenada.
– Trabajas demasiado.
– Ahora menos. Me casé el año pasado.
– Lo sé, siento no haber llegado a tiempo para impedirlo.
– ¡Bah, pamplinas!
– Bien. De todos modos, felicidades.
– ¿Ocurre algo?
– Quiero hacerte una pregunta -dije.
– ¡Huy, huy, huy!
– Es sobre el accidente de coche.
Oí un ruido metálico. Después, silencio.
– ¿Te acuerdas del accidente de coche? ¿El que tuvo Elizabeth antes de que la mataran?
Rebecca Schayes, la mejor amiga de mi mujer, no respondió.
Carraspeé.
– ¿Quién conducía el coche?
– ¿Cómo? -dijo hablando a alguien fuera del teléfono-. Está bien, que espere -y después, volviendo a hablar conmigo-. Mira, Beck, acaba de surgir un contratiempo. ¿Puedo llamarte dentro de un momento?
– Rebecca…
Pero ya había colgado.
La verdad que encierra la tragedia es ésta: es buena para el alma.
El hecho es que yo soy mejor persona a causa de las muertes. Si todas las nubes están orladas de plata, hay que reconocer que en esta nube la orla es muy fina. Pero hay plata. Lo cual no significa que valga la pena ni que sea un asunto regular ni nada parecido, pero sé que ahora soy mejor que antes. Sé valorar lo importante. Tengo una comprensión más profunda del dolor humano.
Читать дальше