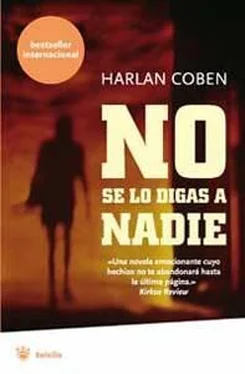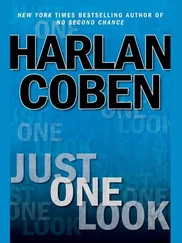Ahora sabía, sin embargo, que me había mentido.
Hasta entonces habría podido asegurar que Elizabeth no me había mentido nunca pero, a la vista de aquel reciente descubrimiento, ese argumento carecía totalmente de base. A pesar de todo, aquélla era la primera mentira que le descubría. Lo más probable era que tanto ella como yo tuviéramos nuestros secretos particulares.
Al llegar al Quick-n-Park, descubrí algo extraño… o quizá debiera precisar que descubrí a alguien que me pareció extraño. Vi en la esquina a un hombre con un abrigo de color marrón.
Y me estaba mirando.
Era curioso, pero aquel hombre me resultaba familiar. Sin ser una persona conocida, me pareció que lo había visto antes. Un déjà vu. Sí, yo había visto a aquel hombre. Aquella misma mañana, incluso. ¿Dónde? Repasé todo lo que había hecho por la mañana y el ojo de mi cerebro colocó al hombre en su sitio.
Había visto al hombre del abrigo marrón aquel mismo día, a las ocho de la mañana, al aparcar un momento para tomar un café. En el aparcamiento de Starbucks.
¿Seguro?
No, por supuesto que no era seguro. Dejé de de mirarlo y me dirigí a la cabina del empleado del aparcamiento. Éste llevaba prendida una tarjeta de identificación en la que se leía su nombre, Carlo, y estaba viendo la televisión y comiendo un bocadillo. Mantuvo medio minuto los ojos clavados en la pantalla antes de dirigirme la mirada. A continuación se tomó todo el tiempo del mundo para sacudirse las migas que le habían quedado en las manos, cogió el tique que yo le tendía y lo selló. Pagué el importe y me entregó la llave.
El hombre del abrigo marrón seguía en el mismo sitio.
Hice esfuerzos para no mirar en su dirección mientras caminaba hacia el coche. Entré en él, lo puse en marcha y, ya en la Décima Avenida, eché un vistazo por el retrovisor.
El hombre del abrigo marrón no me miraba. Continué mirándolo hasta que enfilé West Side Highway. En ningún momento desvió la mirada hacia mí. Paranoico. Estaba transformándome en un pirado paranoico.
¿Por qué me habría mentido Elizabeth?
Por mucho que lo pensase, no llegaba a conclusión alguna.
Todavía faltaban tres horas para que entrara mi mensaje de la Calle del Murciélago. Tres horas. ¡Vaya, necesitaba distraerme! Sólo pensar en lo que podía haber al otro extremo de aquella conexión cibernética, me destrozó el estómago.
Sabía qué debía hacer. Lo que ocurría es que trataba de retrasar lo inevitable.
Cuando entre en casa, encontré a mi abuelo solo, sentado en su silla de costumbre. El televisor estaba apagado. La enfermera estaba de cháchara por teléfono hablando en ruso. Se suponía que no debía abandonar su trabajo. Me dije que llamaría a la agencia y pediría que la sustituyesen.
Mi abuelo tenía pequeñas partículas de huevo pegadas en las comisuras de los labios. Me saqué el pañuelo del bolsillo y se las limpié suavemente. Nuestras miradas se cruzaron, pero la suya estaba fija en algo que se encontraba mucho más lejos de mí. Me vi con él y con todos en el lago. Mi abuelo haciendo su número favorito: el antes y después de la dieta para perder peso. Se ponía de perfil, soltaba el cuerpo, relajaba su elástica barriga y gritaba: «¡Antes!». A continuación escondía la barriga hacia dentro, doblaba el cuerpo y soltaba a voz en grito un: «¡Después!». El efecto era formidable. Mi padre se partía de risa. Mi padre tenía una risa contagiosa. Era como una liberación total del cuerpo. También yo me reía del misino modo. Pero aquella manera de reírse murió con él. Ya no podría volver a reír nunca así. En cierta forma, era una risa obscena.
La enfermera se apresuró a colgar el teléfono, y entró precipitadamente en la habitación con una gran sonrisa. No se la devolví.
Eché una mirada a la puerta del sótano. Seguía dando largas a lo inevitable.
Pero no, basta de demoras.
– No lo deje solo -le dije.
La enfermera me respondió con una inclinación de cabeza y se sentó.
Hacía mucho tiempo que el sótano estaba abandonado a su suerte y se notaba. La deteriorada moqueta, en otro tiempo de color marrón, estaba ahora acribillada de agujeros y combada por el contacto con el agua. Pegadas a las paredes de asfalto había unas láminas de un material sintético extraño que simulaban una pared de ladrillo blanco. Algunas se habían desencolado y colgaban hasta el suelo; otras, se habían quedado a medio camino, como las columnas de la Acrópolis.
En el centro de la habitación, el tapete verde de la mesa de ping-pong estaba descolorido y el verde era ahora un moderno color menta. La red estaba medio rota, recordaba las barricadas tras el ataque de los ejércitos franceses. Los remos tenían la madera astillada.
Sobre la mesa de ping-pong había varias cajas de cartón, muchas cubiertas de moho. Había otras apiladas en un rincón. Dentro de los armarios, arrimados a la pared, había ropa vieja. Pero no de Elizabeth. Shauna y Linda me habían hecho el favor de llevarse sus cosas. Supongo que fueron a parar a beneficencia. Pero en otros armarios había un sinnúmero de viejos cachivaches. Cachivaches de Elizabeth. No me había sentido con ánimo de tirarlos, pero también me resistía a darlos a nadie. No sé muy bien por qué. Empaquetamos algunas cosas y las dejamos en el fondo del armario, con la esperanza de no volver a verlas en la vida…, pero sin decidirnos a desprendernos de ellas. Igual que ocurre con los sueños, supongo.
No sabía muy bien dónde la había metido, pero sabía que estaba allí. Me puse a mirar fotos viejas, tratando una vez más de rehuirlas con la mirada. Tenía mucha práctica en esto, aunque debo decir que, a medida que pasaba el tiempo, las fotografías cada vez me hacían menos daño. Ahora, cuando veía una imagen mía junto a Elizabeth en alguna Polaroid de tinte verdoso, me parecía contemplar la de unos desconocidos.
No soportaba hacer aquello.
Hurgué en las profundidades de la caja. Las yemas de los dedos encontraron algo cuyo tacto me recordó el fieltro. Lo saqué y encontré el título del campeonato de tenis del instituto. Con sonrisa triste, me acordé de sus piernas morenas y de cómo le saltaban los pechos cuando corría hacia la red. En la pista se destacaba su rostro por la concentración. Aquí era donde Elizabeth era imbatible. Sus golpes eran bastante aceptables, su servicio era francamente bueno, pero lo que situaba su listón muy por encima del de sus compañeras era su capacidad de concentración.
Aparté el título con cuidado y seguí hurgando en el fondo. Y fue en el fondo donde encontré lo que buscaba.
Su agenda.
Después del secuestro, la policía quiso verla. En fin, eso me dijeron. Rebecca los acompañó al piso y ayudó a los agentes a localizarla. Supongo que querrían encontrar alguna pista, lo mismo que yo ahora pero cuando apareció el cadáver con la letra K marcada, dejaron de buscar.
Me detuve a reflexionar sobre el asunto -sobre cómo se lo habían colgado todo bonitamente a KillRoy- y de pronto se coló una idea en mis reflexiones. Subí corriendo la escalera, me planté delante del ordenador y lo conecté. Busqué la página en el Departamento de Penitenciarías de la ciudad de Nueva York. Encontré toneladas de material y, entre el mismo, el nombre y número de teléfono que buscaba.
Cerré y llamé a la penitenciaría Briggs.
Era la prisión bajo cuya custodia estaba KillRoy.
Cuando me respondió la cinta, pulsé la extensión adecuada y establecí el oportuno contacto. Después de tres timbrazos, oí la voz de un hombro:
– El director adjunto Brown al habla.
Le dije que quería visitar a Elroy Kellerton.
– ¿Usted quién es? -me preguntó.
– El doctor David Beck. Mi esposa, Elizabeth Beck, fue una de sus víctimas.
Читать дальше