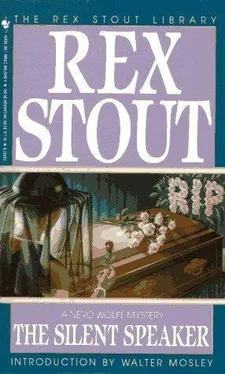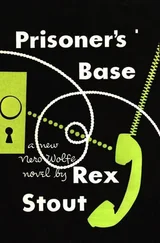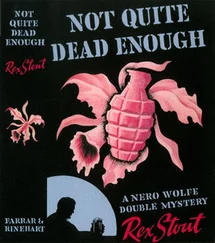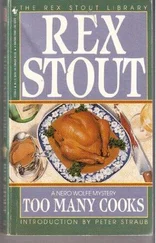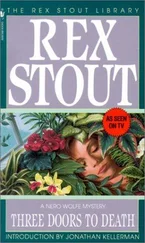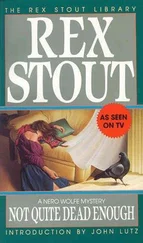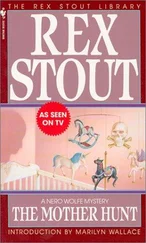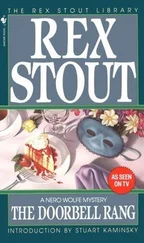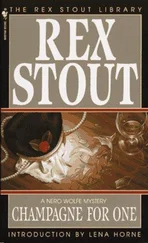Rex Stout - Los Amores De Goodwin
Здесь есть возможность читать онлайн «Rex Stout - Los Amores De Goodwin» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Los Amores De Goodwin
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Los Amores De Goodwin: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Los Amores De Goodwin»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Los Amores De Goodwin — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Los Amores De Goodwin», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– ¿Ah, sí? -dijo escéptico Hombert-. Es usted tan torpe como Cramer. ¿De dónde saca usted esta maldita seguridad acerca del cilindro? ¿Lo tiene usted en el bolsillo?
– No, ¡ojalá!
– ¿Por qué se siente usted tan seguro?
– Bueno, no puedo explicarlo en dos palabras.
– Disponemos de todo el tiempo que haga falta.
– ¿No se lo explicó el señor Cramer?
– Olvídese de Cramer. No tiene nada que ver en esto.
– Lo cual no le favorece a usted en nada. Pues bien, estuvo claro desde el principio que la señorita Gunther mentía al hablar de la caja de cuero. El señor Cramer lo sabía, claro. Cuatro personas declararon haberla visto salir del salón de recepción con ella, gente que en aquel momento no podía tener idea de que el contenido de la caja se relacionaba con el crimen, a menos que estuviesen complicadas en él, cosa que no se puede suponer sin insidia. Por ello no tenían razón alguna para mentir. Además la señora Boone mal podía acusar de falsedad a la señorita Gunther y se encontraba en la misma mesa que ella. De esta forma, se evidenció que la señorita Gunther mentía. ¿Lo comprenden?
– Prosiga usted -gruñó Skinner.
– Trato de hacerlo. ¿Por qué mintió en lo de la caja y pretendió que había desaparecido? Sin duda alguna, porque no quería que el contenido de ninguno de los cilindros fuese conocido de otras personas. ¿Por qué no quería? No sólo porque contuviesen informaciones confidenciales de la O.R.P., porque semejante texto podía haber sido confiado sin temor al F.B.I. Pero ella audaz y desenfadadamente eliminó los cilindros. Lo hizo porque en ello había algo que señalaba directa e inequívocamente al asesino del señor Boone…
– No, esto no es admisible -Interrumpió Hombert-. Mintió acerca de la caja antes de saberlo. Nos mintió el miércoles por la mañana, la mañana siguiente a la muerte de Boone, diciendo que había dejado la caja en el alféizar de una ventana, antes de haber tenido ocasión de escuchar lo que decían los cilindros. No podía saberlo.
– Sí, podía.
– ¿Que podía saber lo que expresaban los cilindros antes de haber tenido a mano un «Stenophone»?
– Claro, por lo menos en cuanto se refiere a uno de ellos. El señor Boone se lo diría cuando le entregó la caja el martes por la noche en la habitación donde poco después sería asesinado. La señorita Gunther mintió también acerca de este detalle, como es natural. De la manera más convincente me quiso engañar el viernes por la noche en mi oficina. La podía haber advertido de que era de una desvergonzada audacia, pero no quise molestarme en hacerlo, porque hubiera sido gastar saliva en balde. En su carácter no entraba la precaución ante el peligro, como lo demuestra el que, si no, no hubiera dejado a un hombre a quien sabía capaz de matar, acercarse tanto, a ella en el descansillo de la escalera. Era una mujer real mente extraordinaria. Sería interesante saber dónde ocultó la caja con los cilindros hasta el jueves por la tarde Hubiera sido demasiado arriesgado el esconderla en el piso del señor Kates, porque podía ser registrado por la policía en cualquier momento. Quizá la consignó en la estación Gran Central, aunque esta solución es demasiado trivial para ser suya. De una u otra forma, la llevaba consigo cuando fue a Washington el jueves por la tarde, con el señor Dexter y contando con el permiso de ustedes.
– Con el de Cramer -gruñó Hombert.
– Quiero hacer hincapié -dijo Wolfe sin hacer caso de su observación en el hecho de que nada de lo que digo son hipótesis, exceptuando algunos detalles insignificantes de tiempo y de método. En Washington, la señorita fue a su despacho, escuchó los cilindros y vio cuál era el que contenía el mensaje que le había anunciado el señor Boone. Sin duda, quería enterarse de lo que decía, pero quería también simplificar el problema. No es fácil ocultar un objeto del tamaño de aquella caja ante los ojos de un ejército de investigadores expertos. Quería reducir el bulto a un solo cilindro. Cogió los nueve cilindros eliminados y los llevó a su piso de Washington, donde los escondió al desgaire en una sombrerera de un armario. Cogió también otros diez cilindros que estaban ya usados y que tenía en el despacho, los metió en la caja de cuero, la trajo consigo al volver a Nueva York y la consiguió en la estación Gran Central.
Estas medidas eran otros tantos preparativos para su intriga, y la hubiera continuado al día siguiente, valiéndose de la policía para sus embrollos, de no haber sido por la invitación que le hice al venir a mi despacho. Decidí aguardar a que se produjesen acontecimientos. No sé porqué desdeñó mi invitación y no quiero, aventurar mi hipótesis acerca de ello. Aquella misma noche, el señor Goodwin fue a buscarla y la trajo al despacho. La señorita le había causado profunda impresión y a mí también me pareció mujer de calidad excepcional. Sin duda alguna, su opinión de nosotros fue menos halagadora. Concibió la idea de que éramos más fáciles de engañar que la policía, y al día siguiente, sábado, después de haber remitido el talón de la consigna al señor O’Neill y de haberle telefoneado, con el nombre de Dorothy Unger, me mandó un telegrama firmado por Breslow donde se insinuaba la idea de que no sería ninguna tontería vigilar los pasos del señor O’Neill. Agradecimos la estimación que hacía de nosotros. El señor Goodwin se situó en la puerta de O’Neill a primera hora del domingo, como se proponía la señorita Gunther. Cuando él salió, fue seguido y ya saben ustedes lo que ocurrió luego.
– No comprendo -dijo Skinner- por qué razón O’Neill se dejó burlar con tanta facilidad por la llamada de Dorothy Unger. ¿Tan tonto es?
– Su pregunta llega más allá de mis investigaciones -dijo Wolfe-. El señor O’Neill es un hombre testarudo y espeso, lo cual puede explicar su conducta; sabemos que sintió una irresistible tentación de enterarse de lo que decían los cilindros, tanto porque podía haber matado al señor Boone o por cualquier otra razón que falta aún aclarar. Presumiblemente la señorita Gunther sabía lo que podía esperarse de él. De todos modos, su conspiración tuvo un éxito moderado. Nos mantuvo en aquel callejón sin salida durante un día o dos, removió el asunto de los cilindros y de la caja de cuero y supuso la complicación de otra figura de la A.I.N. sin que, empero, se produjese el indeseable resultado, indeseable para ella, de que O’Neill quedase estimagtizado como criminal. Esta consecuencia quedaba pendiente para el momento que mejor conviniese a los designios de ella.
– Lo sabe usted con mucho detalle -dijo sarcástico Skinner-. ¿Por qué no la llamó a su despacho, o le telefoneó para enseñarle usted los deberes del ciudadano?
– Hubiera sido poco útil, porque había muerto.
– Entonces, ¿no lo supo usted hasta después de su asesinato?
– Claro que no, ¿Cómo lo iba a saber de esta forma? Parte de ello, si, pero no importa gran cosa. Pero cuando llegó la noticia de Washington, de que en su piso habían encontrado nueve de los cilindros dictados por Boone en la tarde de su muerte, nueve, no diez, descubrí enteramente el enredo. No quedaba otra explicación plausible. Todos los interrogantes vinieron a resultar inocuos e inútiles, excepto el de «¿Dónde está el décimo cilindro»?
– Siempre que empieza usted a hablar -dijo Hombert- acaba saliendo a colación ese maldito cilindro.
– Trate usted de empezar a hablar con sentido común dejando a untado el cilindro -dijo Wolfe.
– Y ¿si lo echó al río? -preguntó Skinner.
– No hizo tal. Ya le he explicado por qué no. Porque se proponía valerse de él, cuando llegase la ocasión, para hacer castigar al asesino.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Los Amores De Goodwin»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Los Amores De Goodwin» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Los Amores De Goodwin» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.