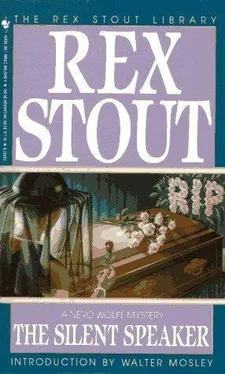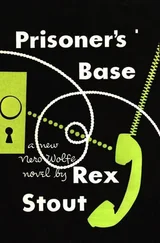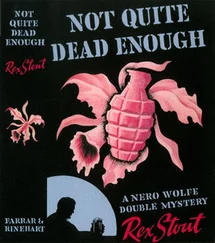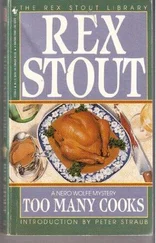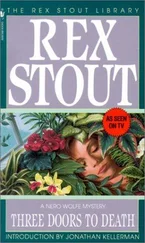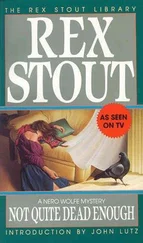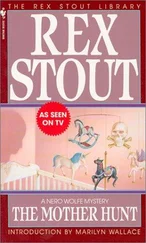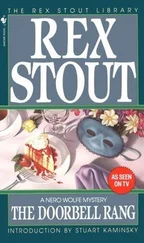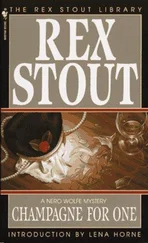Rex Stout - Los Amores De Goodwin
Здесь есть возможность читать онлайн «Rex Stout - Los Amores De Goodwin» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Los Amores De Goodwin
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Los Amores De Goodwin: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Los Amores De Goodwin»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Los Amores De Goodwin — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Los Amores De Goodwin», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Claro está que luego volvió usted a telefonearla.
– No pude. Dijo que no tenía teléfono y que me llamaba desde una cabina. Esta mañana he recibido el sobre y lo incluido en él…
– Hoy es domingo -saltó Wolfe.
– ¡Caray, claro que es domingo! ¡Vino por correo urgente! Contenía una circular sobre tasas y el talón anunciado. Si hubiera sido día laborable, me habría puesto en comunicación con la Oficina de Regulación de Precios, pero como es natural ésta no estaba abierta. Pero ¿qué importa lo que quise hacer o lo que pensé? -dijo O’Neill con un gesto de impaciencia-. Usted ya sabe lo que hice en realidad. Como salta a la vista, conoce usted mejor los hechos que yo, puesto que fue usted quien lo urdió todo.
– Ya. ¿Se figura usted, pues, que yo lo preparé?
– No -dijo O’Neill volviendo a abalanzarse sobre la mesa-. Estoy seguro de que lo preparó. ¿No estaba al acecho acaso el señor Goodwin? He de reconocer que fui un idiota al venir aquí el viernes. Sentía temor de que se hubiesen puesto ustedes de acuerdo para achacarle el asesinato de Boone a alguien de la Oficina de Regulación de Precios, o por lo menos a alguna persona ajena a la A.I.N. y de hecho estaban ustedes ya maquinando el achacar el crimen a alguien de la A.I.N. ¡A mí! No me extraña que dude usted de mi inteligencia.
Estas razones las profirió O’Neill a voz en grito, mirando furiosamente a Wolfe; luego se volvió hacia mí, se dirigió hacia el sillón de cuero rojo, se sentó y dijo entonces en un tono de voz completamente diferente, calmoso y contenido:
– Pero ya tendrá usted ocasión de darse cuenta de que no soy tonto.
– Este punto -respondió Wolfe- es relativamente trivial. El sobre que dice usted que ha recibido por la mañana con correo urgente, ¿lo trae usted encima?
– No.
– ¿Dónde está? ¿En casa de usted?
– Sí.
– Telefonee y dígale a alguien que lo traiga.
– No. Quiero que se efectúen pesquisas sobre él y no precisamente por parte de usted.
– Entonces, ¿no quiere usted escuchar lo que dicen los cilindros? -dijo Wolfe en tono paciente.
Esta vez O’Neill no trató de argumentar. Cogió el teléfono de mi mesa, marcó el número, comunicó con su casa y le dijo a alguien a quien llamó «cariño», que cogiese un sobre cuyas señas le dio y que lo mandase por un mensajero al despacho de Wolfe. Me quedé sorprendido, porque habría apostado a que tal sobre no existía, y mucho más aún a que caso de existir estaría a aquella hora en el cesto de los papeles.
Cuando O’Neill hubo vuelto a sentarse en el sillón de cuero, Wolfe dijo:
– Le será a usted difícil convencer a alguien de que el señor Goodwin y yo hemos tramado esta conspiración. Porque de ser ello cierto, ¿qué le impide a usted acudir a la policía? Goodwin quería hacerlo.
– Goodwin no quería. Se limitó a amenazarme con ella.
– Pero la amenaza dio resultado. ¿Por qué?
– Ya lo sabe usted de sobra. Porque yo quería oír lo que contienen los cilindros.
– Cierto que lo quería usted. Como que ofreció cinco mil dólares a cambio. ¿Por qué razón?
– ¿Tengo que decírselo?
– No, no tiene usted que hacerlo. Le conviene a usted.
O’Neill tragó saliva; con toda seguridad nos había mandado al demonio treinta veces en treinta minutos.
– Porque tengo motivos para suponer, como los tiene usted, que son dictados confidenciales de Cheney Boone y que pueden tener que ver con su asesinato. Por tal razón, tengo interés en saber lo que dicen.
– Es usted inconsecuente -dijo Wolfe en tono de reproche-. Anteayer, sentado en esta misma silla, el punto de vista de usted era que la A.I.N. no tenía ninguna relación con el crimen y que por ello no le importaba nada. Otra cosa: Usted no intentó sobornar al señor Goodwin para que le dejase escuchar los cilindros. Le quiso comprar para que le dejase a usted cuatro horas a solas con ellos. ¿Quería usted desorientarnos a todas, a la policía, al F.B.I. y a mí?
– Sí, así es, si es que quiere usted usar tal expresión. Yo no tenía confianza en usted y ahora…
Podría reproducir por enteró todas sus palabras, que están aún consignadas en mis notas, pero no vale la pena. Wolfe determinó, más para pasar el rato que por otra cosa, examinar minuciosamente el episodio de la llamada telefónica de Dorothy Unger y la llegada del sobre. Le obligó a O’Neill a repasar este suceso, a recorrerlo en todas direcciones una y otra vez y él se vio obligado a hacerlo, en contra de sus instintos e inclinaciones más vigorosos, porque se daba cuenta de que sólo con esta condición conseguiría enterarse del contenido de los cilindros. Me harté hasta tal punto de estas repeticiones que cuando sonó la campanilla de la puerta, celebré la interrupción sinceramente.
O’Neill se puso en pie de un salto y salió a la puerta. En ella estaba una mujer de mediana edad y cara cuadrada, a la cual él saludó con el nombre de Gretty, cogió el sobre que ella le entregó y le dio las gracias.
Al volver al despacho, nos permitió a Wolfe y a mí examinarlo en mano, pero no se apartó mucho de nosotros. Era un sobre de oficio de la, O.R.P., con el membrete: de la oficina, de Nueva York, y su nombre y señas escritos a máquina. En el ángulo llevaba un sello de tres centavos y cinco centímetros a la izquierda había otros cuatro sellos del mismo valor. Debajo estaba escrito a mano con un lápiz azul: «CORREO URGENTE». En el interior había una circular de la O.R.P. impresa en multicopista, de fecha 27 de marzo, que se refería a los precios de tasa del cobre y de los objetos de bronce. Cuando Wolfe se lo hubo devuelto a O’Neill y éste metido en el bolsillo, observé:
– Los empleados de Correos son cada día más negligentes. El sello de la esquina está matado y los otros no.
– ¿Qué? -dijo O’Neill sacando el sobre del bolsillo y mirándolo-. ¿Qué pasa?
– Nada -dijo secamente Wolfe-. Al señor Goodwin le gusta enredar las cosas. No significa nada.
No veía razón alguna para que yo no contribuyese a pasar el tiempo de la espera, y me dolió aquella fea costumbre de Wolfe de hacer estas observaciones personales delante de gente extraña, y sobre todo enemiga. Tenía la boca abierta para contestar, cuando sonó de nuevo la campanilla. Cuando salí a abrir, O’Neill vino también conmigo. Al verle ir y venir, habrían creído ustedes que se estaba entrenando para ordenanza de nuestra casa.
Era el empleado de la «Stenophone». O’Neill le acogió excusándose por haberle estropeado el domingo, no sin aludir al presidente de la Compañía, y yo ayudé a entrar la máquina. No fue cosa de mucho trabajo, porque Wolfe había explicado ya por teléfono que no necesitábamos el equipo grabador. El reproductor no pesaba más de veinte kilos. El empleado lo hizo entrar, empujándolo para que rodase, en la oficina. En menos de cinco minutos estábamos ya todos enterados de su funcionamiento. Luego, como no parecía deseoso de entretenerse, le dejamos marchar. Cuando volví al despacho, después de enseñarle la salida al empleado, Wolfe me miró con cierta expresión de connivencia y prevención y me dijo:
– Archie, si quiere usted traer el sombrero y el abrigo del señor O’Neill… El señor se marcha.
O’Neill se lo quedó mirando un instante y luego se echó a reír. O por lo menos articuló un ruido. Luego trató de mirarnos a Wolfe y a mí a la vez.
– Vaya, vaya -dijo de muy mal talante-. ¿Se ha figurado usted que le va a tomar el pelo a Don O’Neill? Yo le puedo asegurar que no lo conseguirá.
– ¡Bah! -respondió Wolfe-. No le he dado a usted palabra de dejarle oír lo que dicen los cilindros. Sería absolutamente incorrecto que un funcionarlo de la A.I.N., escuchase los dictados confidenciales del director de la O.R.P., aun después de haber sido asesinado éste. Hace un rato dijo usted que no tenía confianza en mí. Ahora manifiesta usted sorprenderse de que yo no sea de fiar. Es usted extremadamente inconsecuente. Bien, señor mío, ¿quiere usted salir andando?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Los Amores De Goodwin»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Los Amores De Goodwin» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Los Amores De Goodwin» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.