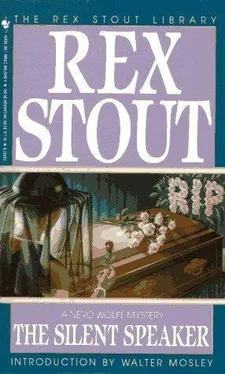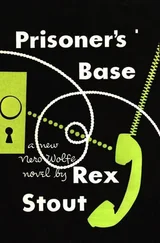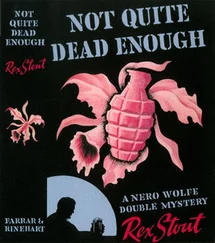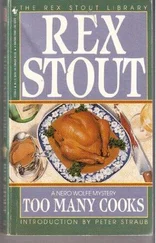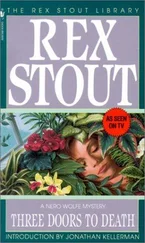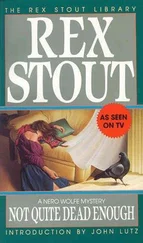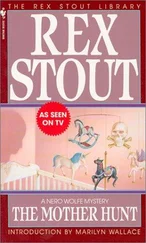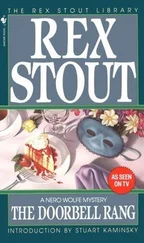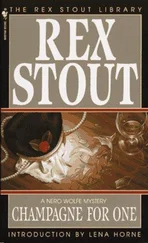Rex Stout - Los Amores De Goodwin
Здесь есть возможность читать онлайн «Rex Stout - Los Amores De Goodwin» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Los Amores De Goodwin
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Los Amores De Goodwin: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Los Amores De Goodwin»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Los Amores De Goodwin — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Los Amores De Goodwin», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– ¡Es imposible!
– No, por cierto, antes muy posible y muy real. Como le decía, el señor Wolfe quiere verla antes que el otro. Ni que decir tiene que respecto a Cramer, lo mejor es marcharse de aquí. El señor Kates puede venir para protegerla, si usted lo desea. Llevo una transcripción de los cilindros en mi bolsillo y puede usted leerla por el camino.
Sonó el timbre. Ya lo había oído sonar dos veces y adiviné de quién se trataba. En un susurro le pregunté:
– ¿Espera usted a alguien?
Movió negativamente la cabeza y comprendí por su mirada que también presentía quién llamaba. Era inútil evadirse. El portero habría enterado a quienquiera que fuese del estado efectivo de la situación. De todos modos, nada se perdía por probar. Me puse un dedo en los labios y les miré a los dos. Al cabo de diez segundos de sostener este cuadro plástico, nos llegó a través de la puerta la voz irritada y gruesa del sargento Purley Stebbins.
– ¡Vamos, Goodwin, abra!
Fui a abrir. Entró rudamente, se quitó el sombrero y trató de conducirse como una persona educada.
– Buenas tardes, señorita Gunther. Buenas tardes, señor Kates. El inspector Cramer le agradecerá que venga usted conmigo a su despacho. Ha encontrado unas cosas que Quiere que usted las examine. Me dijo que la informase de que eran cilindros de «Stenophone».
– No se para usted en detalles, ¿eh, Purley? -dije.
– ¿Ah, está usted aún aquí? -dijo volviendo la cabeza-. Me figuraba que se había marchado. El inspector se alegrará mucho de saber que le he pisado el terreno.
– ¡Rábanos! -le respondí-. Señorita Gunther, ya sabe usted que, naturalmente, es usted dueña de hacer lo que le parezca. Hay gente que se figura que con que un empleado municipal se proponga llevarlas a alguna parte, basta para que tengan que ir. No es así, a menos que traiga un documento.
– ¿De veras? -me preguntó la señorita.
– De veras.
– A pesar de lo poco que sé de usted -me dijo ella- y de lo mucho que sé de la policía, me parece que tengo más confianza en usted que en ellos. Así, pues, decida usted por mí. Iré con usted a ver al señor Wolfe, o me dejaré conducir por este sargento, según usted disponga.
Y en este punto cometí una falta. Y no la lamento porque fuese una falta, supuesto que no vacilo en hacerme responsable de todas cuantas acciones cometo, incluyendo los errores, sino porque la cometí en aras de Phoebe, y no en las de Wolfe o del éxito de nuestro trabajo Nada me hubiera complacido más que llevarla en mi coche, mientras Purley nos seguía, jadeando, y nada satisfacía más a Wolfe que frustrar los designios de Cramer. Pero comprendí que si la llevaba a casa de Wolfe, Purley se plantaría en la puerta y en cualquier caso le inferiría a Phoebe algún perjuicio, Y cometí aquella falta porque creí que la chica merecía dormir un poco. Ella misma me había dicho que cuanto más fatigada estaba, mejor aspecto tenía, y según lo que su figura atraía mis ojos, en aquel momento debía estar en el límite de sus fuerzas.
– Le agradezco mucho la confianza, de la cual soy digno -le dije en consecuencia de todas estas meditaciones a la señorita Gunther-. Me duele mucho tener que aconsejarla que opte usted por la invitación de Cramer. Hasta la vista.
Veinte minutos más tarde llegué al despacho y le dije a Wolfe:
– Purley Stebbins llegó a casa de la señorita Gunther antes de que yo pudiese llevármela. Ella pretirió ir con él. Está ahora en la calle 20.
Con lo cual no sólo había cometido un error, sino que le estaba mintiendo a mi jefe.
Capítulo XVII
Lo primero que hizo Wolfe en la mañana del lunes fue hacer subir a Saúl Panzer y a Bill Gore a su habitación, mientras desayunaba, para darles instrucciones secretas. Bill Gore había traído de los archivos de la A.I.N. una cantidad tan considerable de escritos de todo orden, mecanografiados, impresos, tirados en multicopista, que con ellos habría bastado para componer un voluminoso diccionario. El informe que dio Saúl Panzer de sus jornadas en el Waldorf no añadió nada a lo que sabíamos. Tuve que decidir que el hecho de que Wolfe se empeñase en tirar por la ventana cincuenta dólares diarios no me importaba en absoluto.
En el mismo lunes advertí que la Oficina de Relaciones Públicas de la A.I.N. había recobrado el resuello y se disponía, a volver a la liza. En el New York Times se publicaba un anuncio de página entera que contenía una declaración de la A.I.N. en el sentido de que la Oficina de Regulación de Precios, después de habernos robado hasta la, camisa, se preparaba para arrancarnos la misma piel. No se hacía alusión alguna al homicidio, pero se desprendía de aquella proclamación que puesto que la A.I.N. estaba entregada a la tarea de salvar al país de las pérfidas conspiraciones de la O.R.P., era tontería imaginar que tuviese nada que ver en el crimen.
Uno de los problemas que se me plantearon el lunes fue el conseguir efectuar las llamadas telefónicas que debía, dado el gran número de personas que me telefonearon a mí. A pesar de estas dificultades comencé la tarea tratando de comunicar con Phoebe Gunther. No lo conseguí cuando llame al piso de la calle 55. A las nueve y media lo intente en la oficina de la O.R.P. y se me dijo que no había llegado aun y que nadie sabía si tenía que ir. A las diez y medía se me informó de que sí estaba, pero con el señor Dexter y que llamase más tarde. Antes del mediodía llamé otras dos veces y seguía con el señor Dexter. A las doce y media había salido a almorzar, a pesar de que se le había dado recado de que me telefonease. A la una y media aun no había vuelto. A las dos se me dijo que no volvería y nadie sabía donde paraba. Por lo visto toda la O.R.P. en peso, desde, el director a las telefonistas, sabían que Nero Wolfe estaba a sueldo de la A.I.N. y procedían en consecuencia. Cuando intenté ponerme en comunicación con Dorothy Unger, la taquígrafa que había telefoneado a Don O’Neill el sábado a propósito de aquel sobre equivocado, me dijeron que en la vida, habían oído hablar de ella.
Las llamadas que me hicieron a mí no arrojaron informaciones mucho más ilustrativas. Las personas que me telefonearon a propósito de las cartas que Wolfe había cursado acerca del hallazgo de los cilindros, demostraron, con la diversidad de sus pareceres, que la A.I.N. no era un frente tan compacto como su anuncio en el periódico quería significar. Winterhoff sostenía que era injustificado el afirmar que el hallazgo de los cilindros reivindicase la posición de la señorita Gunther y que, por el contrario, reforzaba la sospecha de que ésta mentía porque el talón del paquete se le había remitido a Don O’Neill bajo un sobre de la O R. P. Breslow, ¿cómo no?, estaba de mal humor, hasta el punto de que telefoneó dos veces, una por la mañana y otra por la tarde. Lo que le incomodaba era que hubiésemos divulgado la noticia de los cilindros y afirmaba que en interés de la justicia teníamos que haberla reservado para nosotros y la policía. Nos acusó de tratar de dar la impresión de que nos ganábamos el sueldo, exhortándonos al mismo tiempo a que no pensásemos sino en coger al criminal y probar su delito.
La misma familia Erskine demostraba profesar opiniones encontradas: Frank Thomas Erskine, el padre, no tenía queja ni observación que formular y sólo deseaba que se le proporcionase el texto de lo que decían los cilindros. No se indignó, sino que se asombró de la respuesta negativa. Desde su punto de vista estaba claro que si Wolfe realizaba un trabajo a sueldo de la A.I.N., cualquier información que consiguiese en él venía a ser de propiedad de la misma, y que todo intento de sustraer esta información de su dominio era una felonía malévola y perversa. En este sentido estuvo insistiendo Erskine hasta que se convenció de que no había nada que hacer.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Los Amores De Goodwin»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Los Amores De Goodwin» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Los Amores De Goodwin» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.