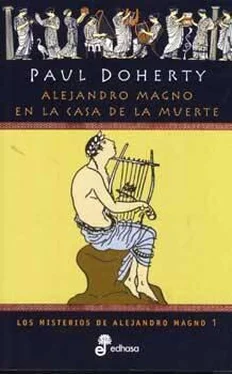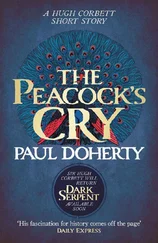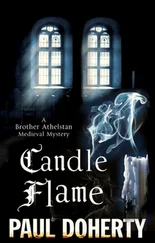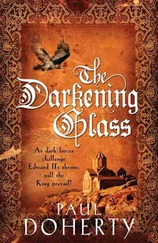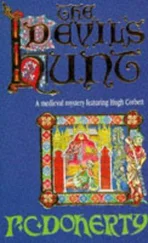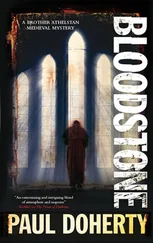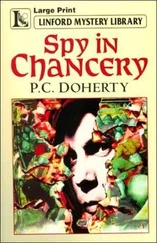La tienda no estaba divida en dos, sino que era como un pequeño salón. Un brasero con tapa ocupaba el centro. El suelo estaba cubierto con alfombras de lana y había asientos con cojines y mesitas pulidas. Al fondo había camas, cofres, baúles y una silla de respaldo recto y taburetes alrededor de una mesa de caballetes. Una muchacha, vestida con una sencilla túnica rojo oscuro, estaba sentada a la mesa con la mirada perdida en el vacío. Tres mujeres, que hablaban discretamente entre ellas en el extremo de la tienda, se levantaron para acercarse a los visitantes. Las tres vestían con las túnicas azul claro y los mantos de las sacerdotisas de Atenea. Su líder llevaba un cayado blanco de pastor. La pequeña lechuza de bronce de Atenea colgaba de una cadena alrededor de su cuello y sus anillas estaban adornadas con el mismo símbolo. Sus dos compañeras no eran más que dos jovenzuelas pálidas y de cabellos oscuros. La sacerdotisa, que se presentó a sí misma como Antígona, era sorprendente tanto en su hermosura como en su porte: ojos verdes en un largo rostro moreno, pómulos altos y labios carnosos muy rojos. A Telamón le recordó fugazmente a Olimpia, y no parecía en absoluto intimidada por la presencia de Alejandro. Él le dedicó todas las cortesías, se inclinó ante ella y abrió los brazos como un suplicante en el templo.
– Vaya, mi señor -dijo Antígona con una voz suave y vibrante-, me habías prometido traer a un físico, pero no a una manada.
No hizo caso de Perdicles y los demás y observó calmadamente a Telamón con una lenta mirada apreciativa; miró su rostro como si quisiera recordarlo. Alejandro hizo las presentaciones. Telamón se sentía un tanto incómodo e impresionado; se preguntó si Antígona sentía una legítima curiosidad por él o si simplemente se estaba burlando.
Antígona le ofreció la mano para que se la besara. Él lo hizo. Sus dedos eran largos, frescos y perfumados.
– Estás cansado -afirmó Antígona sujetándole la mano derecha y acariciándole suavemente la muñeca con el pulgar-. ¡Te conozco, el famoso físico!
Telamón, avergonzado, miró a Alejandro, que disfrutaba enormemente de su incomodidad.
– Antígona, sacerdotisa de Atenea -declaró Alejandro-. Sirve a la diosa en su templo de Troya. Cruzó el Helesponto para saludarme. ¡Un gran honor! También trajo a guías.
– ¿Guías?
Alejandro hizo un gesto cortante con la mano.
– Ya te lo contaré más tarde. ¡Primero, la paciente!
Antígona se apartó. Alejandro acompañó a Telamón hasta la mesa.
– Mi señora, quizá quieras contar a nuestro físico la historia de la muchacha.
Telamón miró el rostro de muñeca y los ojos ausentes de la muchacha, que continuaba sentada; movía los labios, aunque no se escuchaba sonido alguno. Parpadeaba, hacía una mueca y se encogía como si quisiera protegerse de un enemigo invisible. Telamón le tomó el pulso. El latido de la sangre en la muñeca era rápido. La miró a los ojos: las oscuras pupilas se veían muy grandes y la respiración era poco profunda.
– Está en trance -afirmó-, inducido por la fiebre.
Miró a Antígona. La sacerdotisa jugaba con uno de los pesados anillos que llevaban el sello de la lechuza de Atenea.
– ¿Quién es ella? ¿Una de las doncellas de tu templo?
Alejandro se sentó en el borde de la mesa, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo.
– Es lo que queda de una leyenda, Telamón. ¡La maldición de Casandra!
– ¿Casandra raptada por Áyax después de la caída de Troya?
– El guerrero -asintió Alejandro- cogió a Casandra prisionera y la violó. La leyenda dice que sus descendientes, las cien familias nobles de Lócrida en Tesalia, tuvieron que pagar una reparación. Casandra, la profetisa, había estado consagrada a Atenea. Las cien familias debían enviar a dos doncellas todos los años para servir en el templo de la diosa en Troya.
– ¡Eso no es más que una leyenda! -protestó Telamón.
– Lo fue hasta hace cinco años. Mi padre Filipo quería que su desembarco en Troya fuera un éxito. Deseaba apaciguar a Atenea y convenció a los líderes tesalios para que reimplantaran la costumbre. Cada dos primaveras, dos doncellas serían llevadas a través del Heles-ponto y desembarcadas en la playa para que fueran por sus propios medios a Troya. Al menos, eso era lo que se deseaba.
– Aspasia y Selena fueron las primeras -precisó Antígona señalando a sus dos compañeras-. Ninguna de las demás llegó a Troya. Yo misma escribí a Filipo, pero él poco podía hacer; la costa occidental del Helesponto está en manos de bandidos y forajidos. Dos doncellas se venderían a un precio muy elevado en los mercados de esclavos.
– ¡Es una barbaridad! -exclamó Telamón.
– Había ocurrido antes -explicó Alejandro-. Este año no fue diferente.
Telamón le echó una rápida mirada. ¿Mentía Alejandro? Descubrió la mirada entre el rey y la sacerdotisa, una débil sonrisa de complicidad.
– La costumbre ha llegado a su fin -sentenció Alejandro dando un suspiro-. Ya no son necesarios nuevos sacrificios. Encontraron a esta pobre desgraciada vagando cerca de las ruinas de Troya.
Telamón examinó la cabeza de la muchacha y metió los dedos entre la abundante cabellera. Tocó chichones y la costra de una herida. Le habían maquillado cuidadosamente el rostro para ocultar los cortes y morados. Pidió que le acercaran una lámpara.
– La hemos examinado -le informó Perdicles, que se acercó con los otros físicos.
– Es idiota -ceceó Cleón.
– No hay nada que podamos hacer -declaró Nikias bondadosamente-, excepto devolverla a su familia.
Telamón, acuclillado junto a la muchacha, le sujetó la mano, que estaba fría y pegajosa. Apoyó la oreja contra su pecho y, después de pedir silencio con un gesto, escuchó los latidos del corazón.
– Puedo curarla -afirmó.
Leontés se echó a reír. Se acercó por detrás de la muchacha y miró furioso a Telamón, como si éste fuera el responsable de las heridas de la muchacha.
– ¿Eres un milagrero, Telamón? ¿Le untarás la piel con sebo de sapo y bailarás a su alrededor?
– ¡A ti te haré comer el mismo sebo! -replicó Telamón.
Alejandro casi se ahogó de la risa y se levantó.
– No hay nada peor que una caterva de físicos que discuten una cura -se mofó.
– No seré yo quien discuta -contestó Telamón poniéndose de pie con el rostro enrojecido de furia-. He visto antes estos trances. Son engendrados por un muy profundo terror.
El rey se disculpó con la mirada.
– ¿Qué recomiendas?
Telamón cogió suavemente la barbilla de la muchacha y le hizo volver la cabeza.
– ¿Qué es? -preguntó con dulzura-. ¿De qué tienes miedo?
– De la oscuridad.
A la muchacha le temblaba el labio inferior. Su voz era gutural. Telamón entendía su lengua. Durante su exilio, había trabajado un tiempo en Tesalia.
– ¿Qué pasa con la oscuridad?
– Las Furias acechan en la oscuridad. Unos monstruos se enroscan como las serpientes en mi piel -confesó apoyando una mano en su cara-. Y los gritos. Eso y la sangre que mana. La garra de un monstruo se alarga para cogerme. Y el… -cerró los ojos y se sorbió los mocos-. El pozo, visiones horribles, los hedores.
Guardó silencio y miró la mesa, de nuevo ensimismada en sus pensamientos.
Telamón cogió la alforja que llevaba al hombro y desabrochó las hebillas. Buscó entre los pequeños frascos cuidadosamente guardados en los bolsillos y entre las correas interiores. Sacó uno y apretó la mano de la muchacha.
– Te haré dormir -dijo-. Te dormirás durante mucho, mucho tiempo.
– ¿Para qué servirá? -preguntó Alejandro, curioso.
– Permitirá que su cuerpo y su mente descansen. Librará su alma de los fantasmas. Algunas veces se despertará gritando, pero se volverá a dormir.
Читать дальше