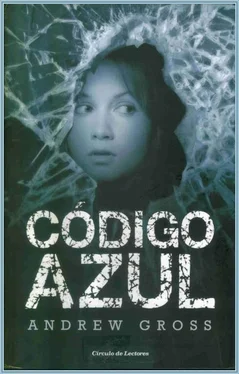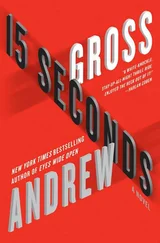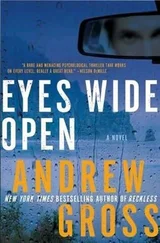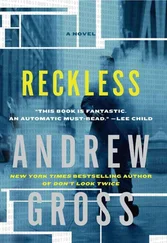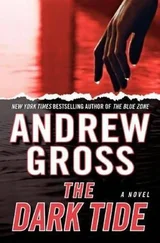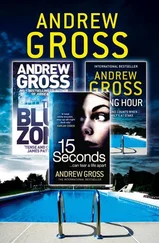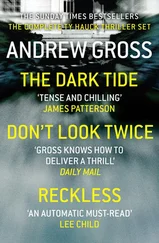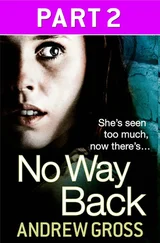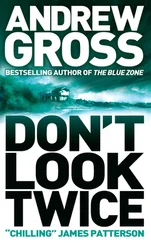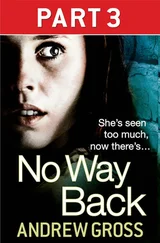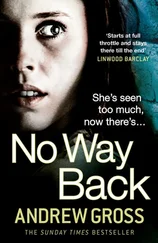El primer tiro atravesó la ventanilla del pasajero con un ruido amortiguado y fue a dar en la frente del agente que estaba más cerca de Luis, dejando un rastro humeante y una quemadura redonda y negra entre los ojos del agente. Éste se desplomó en silencio sobre su compañero, cuyo semblante se contorsionó en una mueca de terror al tiempo que hurgaba en su chaqueta en busca del arma y, a la vez, buscaba la radio dejando escapar un último grito incomprensible.
Luis apretó el gatillo dos veces más: las balas de nueve milímetros dieron de lleno en el pecho del agente; las manchas de sangre salpicaron el parabrisas y la víctima quedó totalmente inmóvil tras proferir un gemido ahogado. Luis abrió la puerta de un tirón y le disparó una última vez en la frente, por si acaso.
Miró a su alrededor. La calle estaba despejada. Nadie podía ver nada con el camión de la lavandería delante. Luis cogió las camisas y subió las escaleras que conducían a la casa de tejas azules. Tras esconder el arma bajo la ropa, llamó al timbre de la puerta.
– ¿Quién es? -preguntaron desde dentro. Una mujer.
– El reparto de la lavandería, señora.
Subieron la persiana de la ventana más próxima a la puerta y Luis vio a una mujer rubia con traje color canela que se asomaba y miraba detenidamente el camión blanco.
– ¡En la otra casa! -dijo, señalando a la izquierda.
Luis sonrió como si no comprendiera, mostrando las camisas.
La cerradura de la puerta giró.
– Se equivoca de casa -repitió la guardaespaldas del gobierno, apenas entreabriendo la puerta.
Luis embistió la puerta con el hombro y la abrió de par en par. La agente rubia cayó rodando por el suelo con un grito desconcertado al tiempo que buscaba a tientas y desesperadamente su arma. Dos balas disparadas con silenciador penetraron en la blusa blanca mientras ella levantaba las manos involuntariamente, como para detenerlas.
– Lo siento, hija -masculló Luis, al tiempo que cerraba la puerta-, pero me parece que no me equivoco.
Un perro, el labrador blanco que había visto días antes, salió de la cocina. Luis lo tumbó de un tiro en el cuello. El animal gañó y cayó al suelo en silencio.
Luis sabía que había que trabajar rápido. En cualquier momento, algún transeúnte podía ver a los agentes sangrando en el Taurus. No sabía cuánta gente había en la casa.
Fue a la sala de estar. Vacía. Descolgó un teléfono. No había nadie en la línea.
– Pam -preguntó una mujer desde la cocina. Luis siguió la voz-. ¿Pam, les has dicho que es en la casa de al lado?
Luis se encontró cara a cara con la señora que había visto sacar la basura unos días antes. Estaba junto a la cocina, con una bata rosa, preparando un té. Cuando sus ojos se fijaron en el arma, la taza se le cayó al suelo y se rompió en mil pedazos. El hornillo de la cocina seguía encendido.
– ¿Dónde está, señora?
La mujer parpadeó, sorprendida, sin saber muy bien lo que pasaba.
– ¿ Chowder? ¡Ven, pequeño! ¿Qué le ha hecho a Chowder? -gritó más alto, retrocediendo hasta la nevera.
– No juegue conmigo, hermana. Le he preguntado dónde está. El perro de los cojones está muerto. No me obligue a preguntárselo otra vez.
– ¿Quién…? ¿Qué le ha pasado a la agente Birnmeyer?
La mujer retrocedió, mirando fijamente los ojos oscuros e implacables de Luis.
Luis se acercó, montó el percutor y clavó la Sig en la mejilla de la mujer.
– Nadie va a ayudarla, señora. ¿Comprende? Así que dígamelo ya. No tengo mucho tiempo.
Los ojos de la mujer brillaron, impotentes y asustados. Luis había visto muchas veces esa mirada, tratando de pensar en qué decir aun sabiendo que podía morir en cuestión de segundos.
– No sé lo que quiere de mí -dijo negando con la cabeza-. ¿Dónde está quién? No lo sé… ¿a quién busca?
Bajó la mirada y contempló el cañón corto del arma de Luis.
– Vaya que sí, ya lo creo que lo sabe. No tengo tiempo de hacer el gilipollas con usted, señora. -Volvió a hacer sonar el percutor-. Ya sabe para qué he venido. Si me lo dice, vivirá. Si no, cuando la encuentre la policía, limpiarán sus restos de este suelo. Así que, ¿dónde está, hermana? ¿Dónde está su marido?
– ¿Mi marido? -preguntó ella-. Mi marido no está aquí, lo juro.
– ¿Está arriba, zorra con canas? -Luis le hundió aún más la pistola en la mejilla-. Porque si está, ahora mismo va a oír tus sesos salpicando este suelo.
– No, lo juro… Lo juro, no está aquí. Se lo ruego. Se ha ido un par de semanas.
– ¿Adónde? -preguntó Luis.
Le echó la cabeza hacia atrás tirándole del pelo y le clavó el cañón en el ojo.
– Por favor, no me haga daño -suplicó la mujer, agitándose mientras él la mantenía agarrada-. Por favor, no sé dónde está… Ni siquiera sé qué hacen aquí estos agentes. ¿Por qué hace esto? Yo no sé nada. Por favor, lo juro…
– Está bien, señora -asintió Luis. Aflojó la mano. Le apartó el arma de la cara. Ella sollozaba-. Está bien.
Aflojó el percutor y el arma dejó de estar en posición de disparo.
– ¿Quién ha dicho que fuera a hacerle daño, hermana? Sólo quiero que piense. Igual ha llamado, igual le ha dicho algo.
Ella, sorbiendo mucosidad y lágrimas, negó con la cabeza.
El hornillo seguía encendido. Llameante. Luis notó el calor cerca de la mano.
– Tranquila -dijo, en voz más baja-. Igual es que usted ya no lo recuerda. De todos modos, sólo queremos hablar con él. Sólo hablar. ¿Comprende?
Le guiñó el ojo. La mujer asintió, aterrorizada y no muy convencida, con la cara pegada a la camisa de él, empapándola de lágrimas. Respiraba frenética y entrecortadamente.
– Tranquila. -Luis le dio una palmadita en el pelo-. Me parece que probaremos con otra cosa.
Cogió la delgada muñeca de la mujer. A ella le temblaba la mano.
– ¿Sabe a qué me refiero, hermana?
Le puso la palma de la mano boca arriba y recorrió con los dedos una de las líneas. Entonces se la acercó más a la llama ardiente.
– ¡No! Por el amor de Dios. Por favor… ¡no!
De pronto ella empezó a forcejear. Luis no la soltó sino que la acercó aún más a la llama. Entonces el pánico inundó los ojos de la mujer, que casi se le salían de las órbitas.
– A lo mejor ahora se le refresca la memoria. Va siendo hora de que me diga dónde está, hermana.
Al cabo de unos minutos, Luis Prado volvía a subir a la cabina del camión de la lavandería. Giró la llave del contacto y, tras una última mirada a los cuerpos amontonados en el Taurus del gobierno, puso el vehículo en marcha y abandonó la silenciosa calle. Nadie lo siguió. En total, no habían sido más que unos minutos. Había bastado con presionar un poco para conseguir lo que había ido a buscar.
Luego no la había hecho sufrir más.
Unas cuantas manzanas más colina abajo, Luis detuvo el camión en el aparcamiento de una estación cerrada de tratamiento de aguas. En la parte trasera de la cabina, Luis se cambió deprisa. Limpió con esmero el volante y el tirador de la puerta del conductor. Tiró la ropa sucia en la parte de atrás, sobre la ropa blanca que tapaba el cadáver del repartidor, salió del camión y atravesó rápidamente el aparcamiento en la oscuridad.
Había otro coche aparcado, un deportivo alquilado al que se subió inmediatamente.
– ¿Y bien…? -preguntó el conductor cuando Luis cerró la puerta.
– No estaba. -Luis se encogió de hombros-. Está en Nueva York. Hace semanas que no viene por aquí.
– Nueva York.
El conductor pareció sorprendido. Se ajustó la americana. Tenía el semblante preocupado, como si hubiera albergado la esperanza de no tener que llegar tan lejos.
Читать дальше