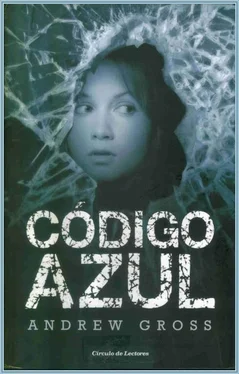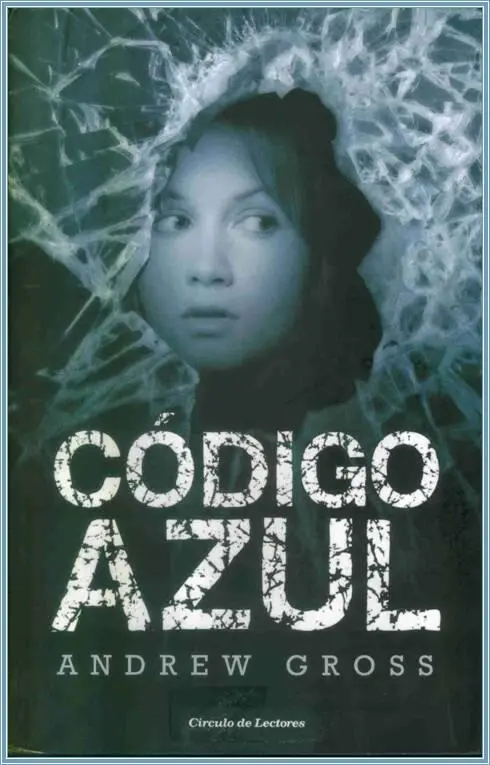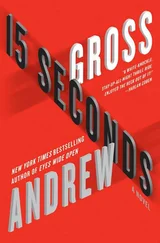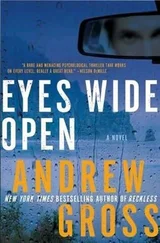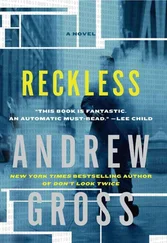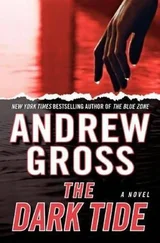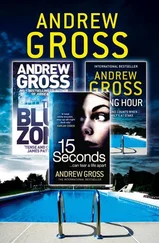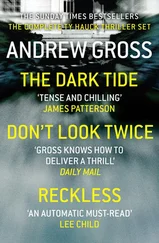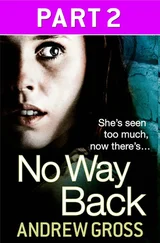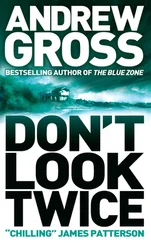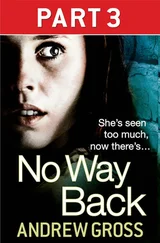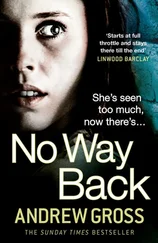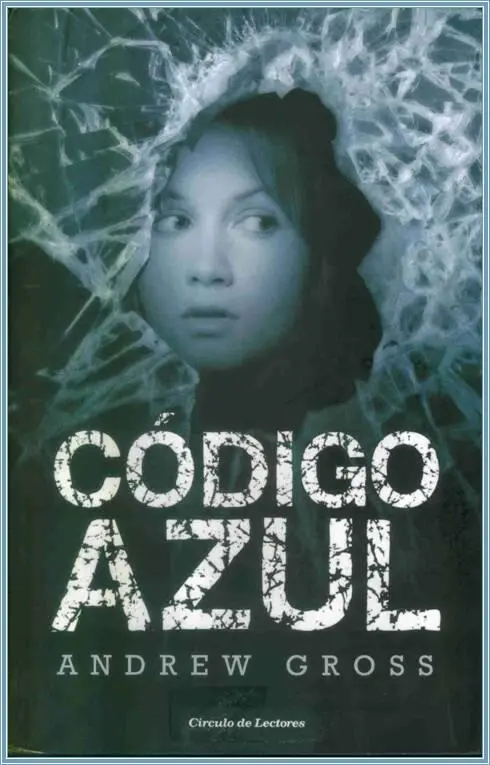
© 2007
El manual del WITSEC, la agencia de los US Marshals que supervisa el Programa de Protección de Testigos, describe tres niveles de implicación de la misma.
Código rojo: cuando un sujeto está en prisión preventiva, cumple condena o se está celebrando su juicio.
Código verde: cuando a dicho sujeto y su familia se les ha asignado otra identidad y lugar de residencia, y viven en condiciones de seguridad con dicha identidad, que tan sólo conoce su agente del WITSEC.
Y Código azul: el estado más temido, cuando se sospecha que la nueva identidad de un sujeto se ha filtrado o destapado. También cuando éste desaparece, pierde el contacto con el agente de su caso o escapa a la seguridad del programa; o bien cuando no se sabe oficialmente si esa persona está viva o muerta.
Al doctor Emil Varga le bastaron unos minutos para llegar al dormitorio del anciano. Había estado durmiendo profundamente, soñando con una chica de sus tiempos de universitario (de eso hacía ya una eternidad); pero al oír los desesperados golpes de la sirvienta en la puerta enseguida se echó la chaqueta de lana sobre la camisa de dormir y agarró el maletín.
– Por favor, doctor -le dijo ella, corriendo escaleras arriba por delante de él-, ¡venga enseguida!
Varga ya se sabía el camino. Llevaba semanas instalado en la hacienda. De hecho, aquel hombre testarudo e inflexible que durante tanto tiempo había burlado la muerte era por aquellos días su único paciente. Algunas noches, con un coñac en la mano, Varga cavilaba sobre cómo sus leales servicios lo habían llevado a abandonar a marchas forzadas una larga y distinguida carrera.
¿Se había acabado por fin?
El médico se detuvo ante la puerta del dormitorio. La habitación estaba a oscuras y apestaba; las ventanas, en forma de arco y con los postigos cerrados, postergaban la llegada del amanecer. Le bastó con el olor y con ver el pecho del anciano, silencioso por primera vez en semanas. Tenía la boca abierta, la cabeza ligeramente inclinada sobre la almohada y un hilo de baba amarilla coagulada en los labios.
Varga se acercó lentamente a la gran cama de madera de caoba y dejó el maletín sobre la mesa. Ya no necesitaba su instrumental. En vida, su paciente estaba hecho un toro, y Varga pensó en toda la violencia que había provocado. Pero ahora, esos pronunciados pómulos indios estaban consumidos y pálidos. Al médico le pareció que algo no encajaba: ¿cómo alguien que había causado tanto miedo y sufrimiento durante su vida podía tener ahora un aspecto tan frágil y marchito?
Varga oyó voces que venían del pasillo, perturbando la calma del amanecer. Bobi, el hijo menor del anciano, entró corriendo en el dormitorio aún en pijama. Se detuvo inmediatamente y clavó la vista en la forma inerte, con los ojos muy abiertos.
– ¿Está muerto?
El médico asintió.
– Por fin ha dejado de aferrarse a la vida después de ochenta años de tenerla bien cogida por los huevos.
La mujer de Bobi, Margarita, con el tercer nieto del anciano en brazos, rompió a llorar en la entrada del dormitorio. El hijo se acercó a la cama con sigilo y cautela, como si avanzara hacia un puma dormido que en cualquier momento pudiera lanzarse al ataque. Se arrodilló y rozó levemente con la mano el rostro y los pómulos tensos y apagados del anciano. Luego, tomó la mano de su padre, aún áspera y ajada como la de un jornalero, y le besó dulcemente los nudillos.
– Se acabaron todas las apuestas, pap á [1] -susurró mirando a los ojos sin vida de su padre.
Entonces, Bobi se levantó y asintió con la cabeza.
– Gracias, doctor, por todo lo que ha hecho. Me aseguraré de que llegue a oídos de mis hermanos.
Varga trató de leer lo que había en los ojos del hijo. Dolor. Incredulidad. Tras la larga enfermedad de su padre, por fin había llegado el día.
No. Era más bien una pregunta lo que mostraban aquellos ojos. El anciano llevaba años manteniéndolo todo en pie, con la fuerza de su voluntad.
Pero ¿qué pasaría ahora?
Bobi tomó a su esposa del brazo y abandonó la habitación. Varga se acercó a la ventana y abrió los postigos, dejando entrar la luz de la mañana. El alba se había adueñado del valle.
Éste era propiedad del anciano, kilómetros y kilómetros a la redonda, mucho más allá de las verjas: los pastos y la brillante cordillera, de tres mil metros de altura. Junto a los establos había aparcados dos todoterrenos. Un par de guardaespaldas armados con pistolas automáticas sorbían café apoyados en una valla, ajenos a lo que ocurría.
– Sí -murmuró Varga-, házselo saber a tus hermanos. -Se volvió hacia el anciano-: Ya ves, hijo de puta, hasta muerto eres peligroso -susurró.
Se había abierto la compuerta y las aguas iban a desbordarse con furia. La sangre nunca se limpia con sangre.
Salvo aquí.
Sobre la cabecera de la cama había un cuadro de la Virgen y el Niño con un marco tallado a mano; Varga sabía que era regalo de una iglesia de Buenaventura, donde había nacido el anciano. El médico no era religioso pero se santiguó igualmente al tiempo que levantaba la sábana húmeda y tapaba delicadamente el rostro del difunto con ella.
– Espero que por fin encuentres la paz, viejo, estés donde estés… porque lo que es aquí, se va a desatar un verdadero infierno.
No sé si es un sueño o es verdad.
Bajo del autobús de la Segunda Avenida. Estoy sólo a dos manzanas de donde vivo. Enseguida me doy cuenta de que pasa algo.
Tal vez sea el tipo que veo apartarse de la fachada de la tienda, tirando el cigarrillo a la acera, para seguirme a poca distancia. Tal vez sea el taconeo incesante de sus pasos en la acera detrás de mí, al cruzar hacia la calle Doce.
En condiciones normales no me volvería. No le daría más vueltas. Estamos en el East Village. Está abarrotado. Hay gente por todas partes. No es más que un sonido de la ciudad. Pasa a todas horas.
Sin embargo, esta vez me vuelvo. No puedo evitarlo. Lo justo para alcanzar a ver al hispano con las manos en los bolsillos de la chaqueta negra de cuero.
«Por Dios, Kate, estás paranoica, hija.»
Sólo que esta vez no estoy paranoica. Esta vez el tipo no deja de seguirme.
Tuerzo en la Doce. Aquí está más oscuro, hay menos tráfico. Unas cuantas personas charlan de pie. Una pareja joven se mete mano entre las sombras. El tipo sigue pegado a mí. Aún oigo sus pasos muy cerca, a mi espalda.
«Aprieta el paso -me ordeno a mí misma-. Vives sólo a unas pocas manzanas.»
Me digo que no puede estar pasando. «Si vas a despertarte, Kate, ¡ahora es el momento!» Pero no me despierto. Esta vez es de verdad. Esta vez sé un secreto lo bastante importante como para que me maten.
Cruzo la calle apurando el paso. El corazón se me empieza a acelerar. Ahora sus pasos son como cuchillos que me atraviesan. Alcanzo a verlo en el reflejo de un escaparate. Bigote oscuro y cabello corto y crespo.
Ahora siento los latidos de mi corazón desbocado golpeándome las costillas.
Paso delante de un mercado donde a veces compro. Entro a toda prisa. Hay gente dentro. Por un instante me siento segura. Cojo una cesta, me escondo entre los pasillos y meto en ella cosas que finjo necesitar. Pero lo único que hago es esperar, rezando para que pase de largo.
Pago. Sonrío algo nerviosa a Ingrid, la cajera, que me conoce. Tengo un presentimiento estremecedor: ¿y si ella fuera la última persona en verme con vida?
Cuando vuelvo a salir, me siento aliviada por un momento: el tipo se habrá ido; no hay ni rastro de él. Pero entonces me quedo de piedra. Sigue ahí, apoyado con gesto indolente en un coche aparcado al otro lado de la calle, hablando por teléfono. Lentamente, sus ojos se posan en los míos.
Читать дальше