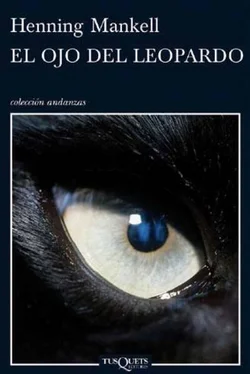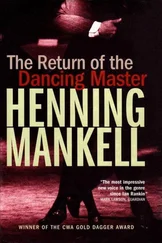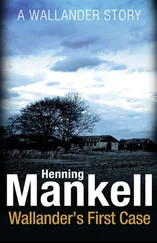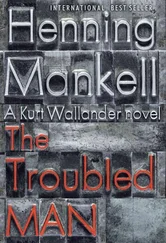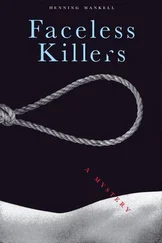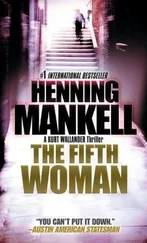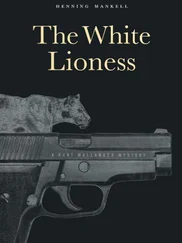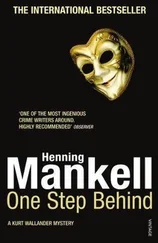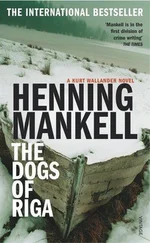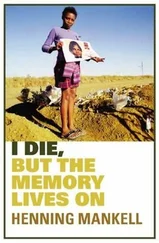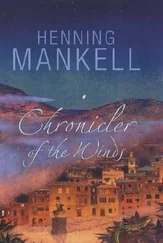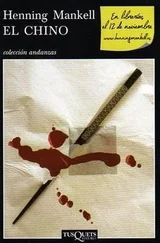«La Colina de los Abetos es un nombre del todo incorrecto», razona Hans Olofson cuando llega con un taxi al día siguiente por la mañana. El bosque se abre, ve una casa solariega rodeada de plantaciones bien cuidadas y una punta del mar que se vislumbra detrás de una de las alas de la casa. Hay un hombre sin piernas sentado en una silla de ruedas a la entrada de la puerta principal. Está envuelto en mantas y duerme con la boca abierta.
Hans Olofson atraviesa la alta puerta y se le ocurre que el hospital le recuerda al juzgado donde vivía Sture. Le indican que vaya a una pequeña oficina en la que hay una luz verde, entra y un hombre se presenta como el señor Abramovitj. Habla con voz apagada y casi inaudible, y Hans Olofson se figura que su misión principal en la vida debe de ser mantener el silencio.
– Sture von Croona -susurra el señor Abramovitj-. Ha estado con nosotros diez años o más. ¿Pero a usted no lo recuerdo? Supongo que será algún familiar.
Hans Olofson asiente.
– Un hermanastro -dice.
– A algunas personas que vienen por primera vez puede que les afecte negativamente -susurra el señor Abramovitj-. Como es natural, presenta un aspecto pálido e hinchado por estar siempre tumbado. Tampoco se puede evitar del todo que haya cierto olor a hospital.
– Quiero hacerle una visita -dice Hans Olofson-. He venido desde lejos para verlo.
– Le consultaré a él -dice el señor Abramovitj poniéndose en pie-. ¿Cuál era su nombre? ¿Hans Olofson? ¿Un hermanastro?
Cuando vuelve, ya está todo en orden. Hans Olofson lo sigue a través de un largo pasillo hasta que llegan a una puerta en la que el señor Abramovitj da unos golpes. Como respuesta oye un sonido gutural.
Al entrar en la habitación, nada es como se había imaginado. Las paredes están cubiertas de libros y en medio de la habitación, rodeado de plantas y altos ramos de flores, está Sture en una cama pintada de azul. Pero no hay ningún tubo que salga de su garganta, ni ningún insecto enorme que extienda sus alas alrededor de la cama azul.
La puerta vuelve a cerrarse y se quedan solos.
– ¿Dónde diablos has estado? -pregunta Sture en un tono de voz que revela su enfado a pesar de la afonía.
Las expectativas de Hans Olofson se vienen abajo de modo brutal. Se había imaginado que una persona que tiene la columna vertebral fracturada hablaría en voz baja y con pocas palabras, no con esta furia.
– Siéntate -dice Sture intentando ayudarle en esa complicada situación.
Retira un montón de libros de una silla y se sienta.
– Me dejas esperar diez años -sigue diciendo Sture-. Diez años. Al principio estaba decepcionado. Tal vez durante un par de años. Después he estado sobre todo cabreado.
– No tengo ninguna explicación -se excusa Hans Olofson-. Ya sabes cómo son estas cosas.
– ¿Cómo demonios voy a saberlo? Yo estoy siempre aquí tumbado. -Luego, su rostro insinúa una sonrisa-. A pesar de todo has venido -dice-. Hasta aquí, donde las cosas son como son. Si quiero tener una vista panorámica, ponen un espejo para que pueda ver el jardín. La habitación la han pintado dos veces desde que llegué. Al principio me sacaban al parque. Pero luego me negué. Donde mejor estoy es aquí. Me siento cómodo. Nada impide que alguien como yo se entregue a la pereza.
Hans Olofson escucha enmudecido por la fuerza de voluntad que emana Sture en la cama. Con una creciente sensación de irrealidad, se da cuenta de que Sture, a pesar de su horrible desventaja, ha desarrollado una fuerza y una decisión que él no posee en absoluto.
– Como es natural, la amargura es mi compañera más fiel -dice Sture-. Cada mañana, cuando despierto de los sueños, cada vez que me hago mis necesidades encima y empieza a oler. Cada vez que me doy cuenta de que no soy capaz de hacer nada. Sin duda, eso es lo peor, no poder ofrecer resistencia. La columna vertebral es lo que falla, es cierto. Pero también se rompió algo en mi cabeza. Tardé varios años en comprenderlo. Pero en ese momento tracé un proyecto de vida aparte de mis aptitudes, no por la carencia de ellas. Decidí vivir hasta que cumpliera treinta años, unos cinco años más. Entonces habré concluido mi concepto del mundo y mi relación con la muerte. El único problema que tengo es que no puedo acabar con todo por mí mismo, ya que no puedo moverme. Pero me quedan aún cinco años para encontrar una solución.
– ¿Qué ocurrió realmente? -pregunta Hans Olofson.
– No lo recuerdo. Se me ha borrado por completo. Recuerdo lo que pasó mucho antes y recuerdo cuando me desperté aquí. Eso es todo.
De repente se expande un hedor en la habitación y Sture aprieta su nariz contra un timbre.
– Sal un momento. Me tienen que cambiar.
Cuando vuelve, Sture está tumbado bebiendo cerveza con una paja.
– A veces bebo aguardiente -dice-. Pero no les gusta. Si me pongo a vomitar tenemos problemas. Además puedo decir cosas desagradables a las enfermeras. Es mi manera de recuperar lo que no puedo hacer.
– Janine -dice Hans Olofson-. Murió.
Sture se queda callado un buen rato.
– ¿Qué pasó? -pregunta.
– Al final se ahogó.
– ¿Sabes con qué soñaba? Con quitarle la ropa, acostarme con ella. Todavía me enfurezco por no haberlo hecho. ¿No lo pensaste nunca?
Hans Olofson sacude la cabeza. Se aferra a un libro con fuerza para evitar el tema.
– Con mi educación nunca hubiera llegado a estudiar la filosofía radical -dice Sture-. Soñaba y quería ser el Leonardo de mi época. Veo mi propia constelación en un cosmos privado. Pero ahora sé que la razón es lo único que me consuela. Y razonar es darse cuenta de que morimos solos, irremediablemente, todos, incluso tú. Trato de pensar en ello cuando escribo. Lo grabo en una cinta, otros se limitan a escribirlo.
– ¿Sobre qué escribes?
– Sobre una columna vertebral rota que se atreve a salir al mundo. Abramovitj no parece estar especialmente fascinado cuando lee lo que las chicas han pasado a limpio. No entiende lo que quiero decir y eso le preocupa. Pero dentro de cinco años se librará de mí.
Cuando Sture le pide que le hable de su vida, considera que no tiene nada que decir.
– ¿Recuerdas al tratante de caballos? -pregunta-. Murió el verano pasado. Tenía cáncer de huesos.
– No llegué a conocerlo -dice Sture-. ¿Conocí en realidad a alguien más aparte de ti y de Janine?
– Hace mucho tiempo de eso.
– Dentro de cinco años -dice Sture-. ¿Me ayudarás en ese momento si no he encontrado solución a mi último problema?
– Si puedo.
– No se rompe una promesa con alguien que tiene fracturada la columna vertebral. Aparecería en tu mente como un fantasma hasta que cayeras rendido.
Por la tarde se despiden.
El señor Abramovitj entreabre la puerta con cuidado y comunica a Hans Olofson que puede ofrecerle transporte hasta la ciudad.
– Vuelve una vez al año -dice Sture-. No más. No tengo tiempo.
– Puedo escribir -dice Hans Olofson.
– No, cartas no. Me indignan. Las cartas son demasiado ágiles para que pueda soportarlas. Vete…
Hans Olofson se va de allí con la sensación de ser el rey de los infravalorados. En Sture se ha visto a sí mismo como en un espejo. No puede escapar de esa imagen…
Regresa a Uppsala a última hora de la tarde. Los relojes suenan en la impenetrable jungla de tiempo en que vive.
«Mutshatsha», piensa. «¿Qué queda aparte de ti?»
Esa mañana de septiembre de 1969, en la que deja atrás todos los horizontes que tenía hasta ese momento y vuela a otro mundo, el cielo sueco está cubierto. Ha ido a por sus ahorros y ha comprado ese billete que lo llevará por el aire hacia su dudosa peregrinación a la Mutshatsha con la que soñaba Janine.
Читать дальше