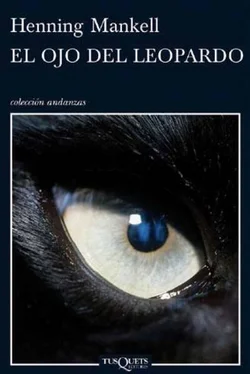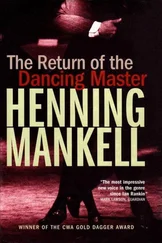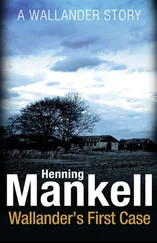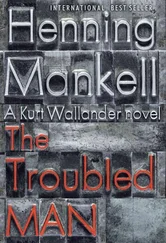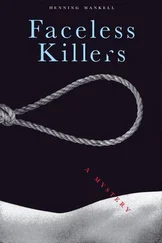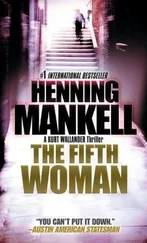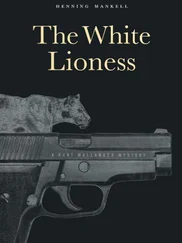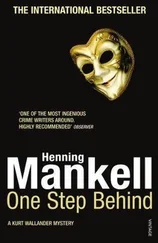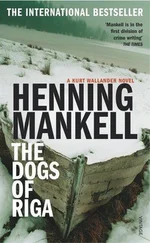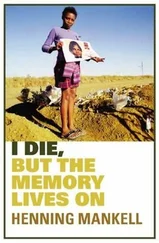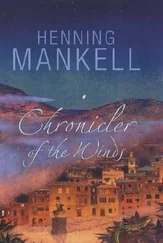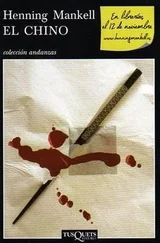Abre la puerta y el sueño de Harry Johanson y Mutshatsha se derrumba, pues Erik Johanson está sentado en la cocina emborrachándose con cuatro de los bebedores más notorios de la aldea. Han sacado a Céléstine de su vitrina y uno de los borrachos está sentado hurgando el meticuloso montaje con sus torpes dedos. Uno de ellos, que ni siquiera se ha quitado sus sucias botas de goma, está durmiendo en la cama de Hans Olofson.
Los borrachos le miran con curiosidad y Erik Johanson se levanta tambaleante diciendo algo que se pierde con el chasquido de una botella al caer contra el suelo.
Habitualmente, Hans Olofson siente pena y vergüenza cuando el padre empieza a beber y entra en uno de sus periodos. Pero ahora sólo siente furia. La visión del barco de vela sobre la mesa, como si hubiera encallado entre vasos, botellas y ceniceros, le produce tanta rabia que tiene que hacer un esfuerzo para tranquilizarse. Va hacia la mesa, levanta la maqueta y mira directamente a los ojos brillantes del borracho que estaba hurgándolo.
– ¡No la vuelvas a tocar, maldito! -chilla muy enfadado.
Sin esperar respuesta, coloca de nuevo la nave en su vitrina. Luego se dirige hacia su habitación y le da patadas al hombre que está roncando en su cama.
– Vamos, arriba. ¡Levanta de una vez! -grita. Y no cesa hasta que el hombre se despierta.
Ve que el padre está apoyado en el marco de la puerta, con los pantalones medio caídos, y cuando se fija en su mirada errátil empieza a sentir odio por él. Echa a los soñolientos borrachos de la cocina y cierra la puerta delante de los ojos de su padre. Aparta la colcha de la cama y se sienta. Nota el palpitar de su corazón.
«Mutshatsha», piensa.
Oye que en la cocina arrastran sillas, abren la puerta exterior y murmuran algo, luego todo queda en silencio.
Al principio cree que el padre se ha ido con los borrachos a la aldea. Pero luego oye que alguien arrastra los pies y hace ruido en la cocina. Cuando abre la puerta, ve a su padre, que se arrastra dando vueltas con un trapo en la mano intentando limpiar el suelo.
A Hans Olofson le parece un animal. Se le han caído los pantalones y se le ve el culo. Un animal ciego que se arrastra dando vueltas y más vueltas…
– Ponte los pantalones -dice-. Y no te arrastres más. Yo limpiaré el suelo.
Ayuda al padre a que se ponga en pie, pero Erik Olofson pierde el equilibrio y caen los dos en el sofá de la cocina abrazados involuntariamente. Cuando él intenta soltarse, el padre le retiene.
Enseguida piensa que el padre quiere pelea, pero luego oye que solloza, gime y estalla por fin en un violento ataque de llanto. Nunca le había pasado eso antes.
Nostalgia y brillo en los ojos, voz temblorosa más gruesa de lo normal, eso lo conoce. Pero nunca este llanto abierto, de desamparo.
«¿Qué demonios voy a hacer ahora?», piensa mientras siente en su garganta el peso de la cara sudorosa y sin afeitar del padre.
Los perros grises se agachan inquietos debajo de la mesa de la cocina. Han recibido patadas y pisotones y no han comido en todo el día. La cocina apesta a sudor, a humo de pipa y a cerveza agria.
– Tenemos que limpiar -dice Hans Olofson soltándose del padre-. Acuéstate tú y yo limpiaré toda esta porquería.
Erik Olofson se hunde en la esquina del sofá y él empieza a secar el suelo.
– Saca a los perros -masculla el padre.
– Sácalos tú -contesta Hans Olofson.
Le molesta mucho que haya permitido repantigarse por la cocina a «el Tiniebla», el borrachín más despreciado y temido de la aldea. «Podrían haberse quedado en sus casuchas», piensa, «que se queden allí con sus mujeres, sus hijos y sus botellas de cerveza…»
El padre duerme en el sofá. Hans Olofson le pone una manta por encima, saca a los perros y los amarra a la leñera. Luego va al altar que hay en el bosque.
Ya es de noche, la clara noche del verano de Norrland. En la puerta de la Casa del Pueblo, un grupo de jóvenes alborota alrededor de un brillante Chevrolet. Hans Olofson vuelve a su caravana, cuenta a los porteadores y les incita a partir.
Misionero o no, se precisa cierta autoridad para que a los porteadores no les dé pereza y empiecen a robar las provisiones. Se les debe animar con cierta frecuencia con perlas de cristal y baratijas así, pero también se les tiene que obligar a que presencien castigos por negligencia. Sabe que durante los muchos meses, quizás años, que la caravana va a estar en camino, no va a poder dormir más que con un ojo cada vez.
Más allá del hospital, los porteadores empiezan a gritar que necesitan descansar, pero él les mete prisa. Cuando llegan al altar que hay en el bosque les deja quitarse los enormes bultos que cargan sobre sus cabezas…
– Mutshatsha -dice al altar-. Vamos a viajar alguna vez a Mutshatsha, cuando tu columna vertebral se haya curado y puedas levantarte de nuevo…
Antes indica a los porteadores que se alejen para estar tranquilo y reflexionar.
«Viajar tal vez signifique tomar la decisión de vencer algo», piensa un tanto confundido. Vencer a los burlones que nunca hubieran pensado que saldría de allí, que no llegaría siquiera a los bosques de Orsa. O vencer a los que ya han emprendido el viaje hacia lugares mucho más lejanos, desaparecer todavía más abajo, en zonas salvajes. Vencer la propia pereza, la cobardía, el miedo.
«Vencí al puente», piensa. «Soy más fuerte que mi propio miedo…»
Deambula hacia su casa en la noche de verano.
Hay más preguntas que respuestas. Erik Olofson, su incomprensible padre, ¿por qué empieza a beber ahora cuando han estado en el mar y han visto que aún está ahí? ¿Por qué empieza a beber a mediados de verano, cuando la nieve y el frío quedan lejos? ¿Por qué deja entrar a los borrachines y les permite que toquen a Céléstine?
¿Y por qué se marchó su madre en realidad? Se para en la puerta de la Casa del Pueblo mirando lo que queda de los carteles que anuncian el último programa de cine de principios del verano.
«Spring for livet» [Corre por tu vida], lee. Y va corriendo en silencio en medio de la tibia noche de verano.
«Mutshatsha», piensa.
«Mutshatsha es mi contraseña…»
Hans Olofson se despide de Moses y ve desaparecer el coche con los dos muertos entre una nube de polvo.
– Quédate el tiempo que quieras -dice Ruth, que ha salido a la terraza-. No voy a preguntarte por qué has vuelto ya. Sólo te digo que puedes quedarte.
Cuando entra en su antigua habitación, Louis ya le está preparando el agua para el baño.
«Mañana», piensa, «mañana voy a volver a ocuparme de evaluar las cosas, decidir adónde quiero volver.»
Werner Masterton ha viajado a Lubumbashi a comprar ganado, le comenta Ruth por la tarde cuando están sentados con un vaso de whisky en la terraza.
– Agradezco vuestra hospitalidad -dice Hans Olofson.
– Aquí es necesaria -contesta Ruth-. No sobreviviríamos unos sin los otros. Abandonar a un blanco es el único pecado mortal que nos podemos permitir. Pero nadie lo comete. Y también es importante que los negros se den cuenta de ello.
– Puede que me equivoque -dice Hans Olofson-. Pero percibo aquí un estado de guerra. No se ve, pero sin embargo está ahí.
– No se trata de guerra -responde Ruth-. Pero hay que defender lo que nos diferencia, si es preciso por la fuerza. En realidad, los blancos que quedan en este país son la máxima garantía para los nuevos soberanos negros. Utilizan su poder recién obtenido para modelar su vida como nosotros. El gobernador de este distrito pidió a Werner que le prestara los planos de esta casa. Ahora está edificando una copia, con una sola diferencia, su casa es mayor.
– En la misión de Mutshatsha, un africano me habló de que se estaba gestando una cacería -dice Hans Olofson-. La cacería de los blancos.
Читать дальше