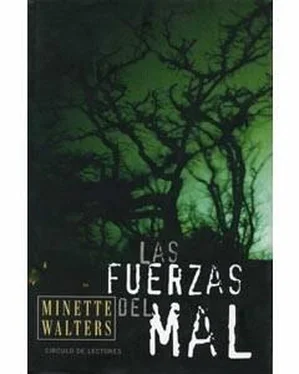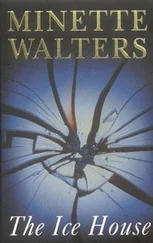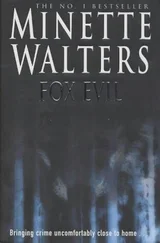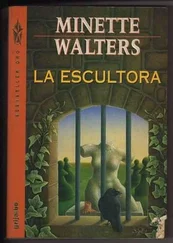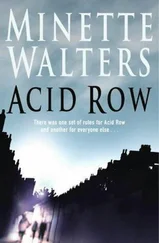Un psicólogo clínico habría dicho que la demencia había liberado la personalidad frustrada que ella llevaba reprimiendo desde que se casó, cuando tenía veinte años, para mejorar en la vida, aunque había elegido al hombre equivocado. Las ambiciones de Bob quedaron satisfechas con una casita por la que no pagaba alquiler a cambio de trabajar como jardinero y limpiar la mansión Shenstead. Vera había ambicionado tener su propia casa, una familia y ser ella quien seleccionara a sus patrones.
Los pocos vecinos cercanos que habían tenido se habían mudado mucho tiempo atrás, y los nuevos la evitaban, incapaces de soportar sus obsesivas divagaciones. Bob podía ser un hombre taciturno que evitaba la compañía pero, al menos, no había perdido la chaveta y en público toleraba pacientemente los ataques de ella. Lo que hacía en privado era asunto suyo, pero los manotazos que Vera le propinaba cada vez que él la contradecía evidenciaban que sus riñas no estaban exentas del uso de la fuerza física. De todos modos, Bob era quien disfrutaba de la simpatía de los demás. Nadie lo culpaba de que la sacara a empujones de la casa para que trabajara en la mansión. Cualquier hombre se volvería loco si tuviera que pasar todo el día en compañía de Vera.
Bob la veía arrastrar los pies mientras ella dirigía la vista hacia la esquina suroeste de la mansión. A veces Vera decía que había visto el cuerpo de la señora Lockyer-Fox en la terraza… abandonada en la gélida noche para que se congelara con la escasa ropa que llevaba puesta. Vera sabía bien lo que era pasar frío. Siempre tenía frío y era diez años más joven que la señora Lockyer-Fox.
Bob la amenazaba con el dorso de la mano si repetía en público la historia de la puerta cerrada con llave, pero eso no puso fin a sus murmullos. Su afecto por la mujer muerta había crecido de forma exponencial tras el fallecimiento de Ailsa, pues había borrado las recriminaciones en el recuerdo sentimental de las muchas bondades que la señora había tenido con ella. Ella no habría insistido en que una pobre anciana tuviera que trabajar a esa edad. Ella habría dicho que a Vera le había llegado el momento de descansar.
La policía no le había prestado ninguna atención, por supuesto, y menos después de que Bob hubiera hecho girar su índice junto a la sien y hubiera dicho que chocheaba. Habían sonreído cortésmente diciendo que el coronel había quedado exonerado de cualquier participación en la muerte de su mujer. No importa que hubiera estado solo en la casa… y que las puertas de vidrio de dos hojas que daban a la terraza sólo podían asegurarse con pestillo desde dentro. Vera se aferraba a la idea de que se había cometido una injusticia, pero Bob la insultaba cuando la manifestaba.
Era un serio problema que debía permanecer en el olvido. ¿Creía ella que el coronel aceptaría sin más sus acusaciones? ¿Pensaba acaso que no mencionaría los hurtos o cuánto le había cabreado descubrir que los anillos de su madre habían desaparecido? No se muerde la mano que te alimenta, le había advertido Bob, aunque esa mano se había alzado con ira cuando el coronel la descubrió registrando los cajones de su escritorio.
En ocasiones, cuando ella lo miraba de reojo, Bob se preguntaba si no estaba más cuerda de lo que aparentaba. Eso le preocupaba. Significaba que en aquella cabeza había ideas que él no podía controlar…
Vera abrió el portón que daba paso al patio italiano de la señora Lockyer-Fox y pasó a la carrera junto a las plantas marchitas de los grandes tiestos de terracota. Metió la mano en el bolsillo en busca de la llave de la puerta de la habitación anexa a la cocina y sonrió para sus adentros cuando vio la cola de zorro clavada en el marco de la puerta. Era una cola antigua, probablemente del verano. La desclavó y se la pasó por la mejilla antes de ocultarla en el bolsillo de su chaqueta. Al menos en eso, nunca se había producido malentendido alguno.
La cola era una llamada que Vera nunca dejaba de recordar o reconocer.
Lejos de la vista de su marido, el murmullo había seguido una dirección diferente. Puñetero viejo cabrón… ella le iba a enseñar… no era un hombre de verdad ni nunca lo había sido… un hombre de verdad le hubiera hecho hijos…
Shenstead, 25 de diciembre de 2001
A las ocho de la tarde del día de Navidad los vehículos entraron en la extensión de terreno boscoso al oeste del pueblo de Shenstead que no aparecía registrada como propiedad de nadie. Ninguno de los habitantes del pueblo se apercibió de la llegada sigilosa, o si lo hicieron no establecieron ningún vínculo entre el sonido de los motores y una invasión New Age. Habían pasado cuatro meses desde los acontecimientos en Barton Edge y los recuerdos se habían difuminado. Con todo el humo que habían soltado en las páginas del periodicucho local, el festival musical había proporcionado a Shenstead cierta alegría silenciosa por aquello de «en mi patio de atrás, no», en lugar del temor a que semejante cosa pudiera ocurrir allí. Dorset era un condado demasiado pequeño para que un rayo cayera dos veces.
Una luna brillante permitió que la lenta caravana pudiera recorrer el camino que cruzaba el valle sin encender los faros. Cuando los seis autocares se aproximaron a la entrada del Soto, se apartaron a un lado de la carretera y apagaron los motores, mientras esperaban a que un miembro de la partida explorara el camino de acceso en busca de baches. A causa del mordiente viento del este que llevaba días soplando, la tierra estaba congelada hasta una profundidad algo mayor de medio metro, y el pronóstico vaticinaba otra helada por la mañana. Había un silencio total cuando el haz de luz de una linterna se movió de un lado al otro, indicando el ancho del camino y el calvero en forma de media luna a la entrada del bosquecillo, lo suficientemente grande para acomodar a los vehículos.
Otra noche más cálida, aquel convoy destartalado se hubiera quedado atascado en la arcilla blanda y húmeda del camino antes de llegar a la relativa seguridad del suelo boscoso, fortalecido por las raíces de los árboles. Pero esa noche, no. Conduciendo con mucho cuidado, como si se tratara de aviones sobre la cubierta de un portaviones, los seis vehículos siguieron las indicaciones de la linterna y aparcaron en semicírculo bajo las finas ramas de los árboles exteriores. El portador de la linterna conversó varios minutos con cada conductor antes de que las ventanas quedaran oscurecidas con trozos de cartón y los ocupantes se retiraran a dormir.
Sin apercibirse del hecho, el pueblo de Shenstead había multiplicado por algo más del doble su población en menos de una hora. Su ubicación en un valle remoto atravesado por el camino rural de Dorset que llegaba hasta el mar: ésa era su desventaja. De quince casas, once eran residencias de vacaciones o fines de semana, propiedad de empresas de alquiler de inmuebles o de habitantes urbanos, mientras que en las cuatro ocupadas de forma permanente residían sólo diez personas, tres de las cuales eran niños. Los agentes inmobiliarios seguían describiendo el poblado como «una gema sin mácula» cada vez que salían a la venta las casas vacías a precios exorbitantes, pero la verdad era algo muy diferente. Lo que una vez fuera una próspera comunidad de pescadores y trabajadores agrícolas, era ahora el lugar ocasional de descanso de extraños que no tenían interés en inmiscuirse en una guerra territorial.
¿Y qué hubieran hecho los residentes permanentes si se hubieran dado cuenta de que su modo de vida estaba a punto de ser amenazado? ¿Llamar a la policía y admitir que aquel terreno no tenía dueño?
A ochocientos metros al oeste del pueblo, Dick Weldon había intentado con escaso entusiasmo cerrar aquella media hectárea de bosque cuando compró la granja Shenstead tres años atrás, pero su valla nunca permaneció intacta más de una semana. Acusó a los Lockyer-Fox y a sus arrendatarios de cortar los alambres, ya que aquélla era la única propiedad que podía pretender la franja boscosa, pero pronto quedó claro que nadie en Shenstead iba a permitir que un recién llegado incrementara el valor de su propiedad limitándose a comprar unos postes de madera barata.
Читать дальше